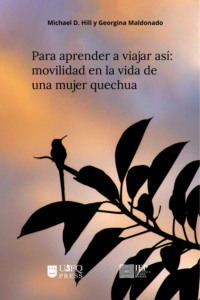Kitabı oku: «Para aprender a viajar así:», sayfa 3

[Foto 2.1: Gina después de haber formado su propia familia, con su esposo y sus dos hijas.]
Aun así, la distribución de recursos económicos no dejó de ser un problema marital, al menos para la mamá de Gina, especialmente en ciertas ocasiones cuando su esposo ‘amiguero’ invitaba a los viajeros ganaderos a comer o quedarse la noche en la casa. Tuvo que seguir la ética de ser la buena anfitriona y compartir los alimentos abundantemente, pero, ya en privado, resintió estas intrusiones y el gasto de los recursos preciosos, como café y azúcar, y compartió esa ira con sus hijos. Como veremos más adelante en este capítulo, el compartir alimentos está íntimamente vinculado generalmente con las lógicas culturales de parentesco y grados de relación social. Por lo tanto, mientras no había ningún problema con que el papá de Gina exigiera comida de sus hermanos sin hijos, era más problemática la idea de compartir con viajeros que no eran familiares o parte de la comunidad. Es interesante que en los dos casos hay una lógica del don y de la reciprocidad, pero las formas de reciprocidad pueden también tener un carácter asimétrico o hasta explotador (Mayer 2001; Ferraro 2004). Aunque ha existido una tendencia en los estudios andinos a idealizar las prácticas de reciprocidad como evidencia de relaciones igualitarias, nuevas perspectivas sobre el ayni reconocen su complejidad e insisten en la relevancia continua de la reciprocidad para enmarcar «una economía moral-simbólica reproducida socialmente a través de prácticas arraigadas corporales» (Walsh-Dilley 2017: 517; en el mismo número especial de la revista Journal of Latin American and Caribbean Anthropology, ver también los autores Faas; Lyle; Paerregard; Wilhoit; y Wutich, Beresford y Carvajal).
Por último, y para resaltar los temas de nostalgia y representación que considero en la sección final de este capítulo, Gina, en repetidas frases, insistió en que su familia era relativamente pobre y sus papás simples ‘hijos de familia’, sin ninguna profesión. Sin embargo, hay que cuestionar esta representación y reconocer que ya hubo cierto poder adquisitivo aunque limitado para familias como la de Gina, evidenciado por factores como la presencia de productos más lujosos como el café y el azúcar, un grado relativamente alto de alfabetismo y educación de sus papás (tema elaborado en más detalle adelante) y la posesión de unos pocos animales y un manantial familiar privado. Es revelador también que Gina no considera que las destrezas y actividades a tiempo parcial de sus papás, coser y cortar cabello, califican como oficios propiamente profesionales. Seguramente sería la opinión dominante burguesa, tal vez internalizada por Gina, pero una interpretación alternativa enmarcaría a la familia de Gina como ya protoprofesional o involucrada en los procesos ‘profesionalizantes’ del siglo XX. En este sentido, parece más preciso ver la movilidad social de Gina como parte de un proceso generacional continuo que como evidencia de una ruptura o nuevo camino de su generación.
2.2 Alimentación, pastoreo y relaciones sociales
De niña lo que yo recuerdo es que teníamos una vaca linda, una vaca del lugar, una vaca grande, muy sana, y era una vaca que daba bastante leche, te hablo que nuestra vaca daría unos seis litros de leche, y buena leche. ¿Qué hacíamos nosotros? Algunos de mis hermanos mayores o mi mamá sacaban la leche y podíamos tomar la leche con un vaso. Esos años había unos cuencos de tiesto, de arcilla, que nosotros decíamos en quechua ‘armu’, era así como un recipiente de arcilla, entonces mi mamá nos podía dar un ‘armu’ de leche cruda, así sacadita de la vaca. Nosotros, al lado de la vaca, tomábamos hasta quedarnos dormidas, uno por acá, otrito por allá, porque eso nunca nos han privado. Y ahora yo eso recuerdo, y digo por eso será que ninguno de mis hermanos ha tenido problemas de salud. Pero mis papás han sido así, eso como te digo de la leche, yo recuerdo cómo nos tomábamos, y leche fresca recién sacada, y de buena vaca, entonces estaría muy nutrida, ¿no?
Mi papá, los meses de febrero, marzo, iba a otros pueblos que se llaman Charamuray, Yanque. Yanque, más que todo por las tunas, mi papá iba con mis hermanos mayores, siempre nos ha incluido en el trabajo, en la economía, algunas veces con los dos chicos mayores, otras veces mi papá iba solo; iban a traer tunas porque ahí en la quebrada, una carga de tuna costaría, tal vez, cincuenta céntimos, así no más, pero tampoco esos años la gente que producía tuna, no esperaba plata. Lo que esperaba era que mi papá o cualquier otra persona llevara papas, cebada, que no cultivaban, ellos hacían como un canje, un trueque. Mi papá, de ahí, de Yanque, traía tunas riquísimas, unas tunas así coloradas, porque había tunas coloradas y tuna blanca. Y llegaba de una caminata a caballo, seguramente sería de unas diez horas, por eso mi papá iba con buenos caballos. Llegaba como a las cinco o seis de la tarde, y lo abríamos, las tunas que venían envueltitas en paja, nosotros lo llamábamos ‘ch’ipa, ch’ipa’, estaban bien acomodaditas, y alrededor de la ‘ch’ipa’ de tuna, unos cinco o seis hermanos comiendo duro. Nunca nos decían: «Para ti dos, tú solo comes tres tunas»; ahora les racionan, les dicen: «Para ti, tú vas a comer solo cuatro tunas, tú cuatro tunas». Cuando mi mamá ponía la comida, no teníamos mesa, nosotros comíamos en la cocina. Mi casa, antiguamente, yo recuerdo, teníamos dos cuartos, un cuarto le decíamos ‘hatun’ cuarto (es como decir cuarto grande), otro, ‘huch’uy’ cuarto (cuarto pequeño, donde dormíamos, mayormente era para dormir), y teníamos la cocina, una cocina linda, y al fondo, donde mi mamá estaba cocinando. Y nosotros, a la hora de comer, todos nos sentábamos al ladito del fogón, ‘q’oncha’ en quechua, mi mamá nos servía, y comíamos ahí, sentaditos. Nosotros nunca hemos utilizado silla, nunca hemos utilizado mesa, nada, y ahí comíamos papas sancochadas, papa ‘wayk’u’, mmm, qué rico, papas sacadas de la chacra y queso, teníamos queso. Mi mamá nunca nos daba pedacitos de queso sino el molde de queso estaba al medio y cada uno podía partir y comer. Yo tengo ese recuerdo y agradecimiento a mis padres, creo que nunca nos han privado, nunca nos han privado.
Así cuidábamos a las vacas, después de que la vaca terminaba de lamer sal, antes de que se vaya al campo, retirábamos la barra de sal y guardábamos en su sitio, esas cositas nosotros hacíamos. También traíamos agua, casi todo el día estábamos trayendo agua, porque mi mamá necesitaba para lavar la ropa, para cocinar, para limpiar la casa, aunque nuestra casita, todo era de tierra no más, entonces cuando barremos se levanta mucho polvo, entonces hay que regar con un poco de agua. Después, traer pasto para la vaca, retirar la suciedad, llevar las vaquitas al campo, y cuando llevábamos al campo, sí nos llevábamos refrigerio, tostado, un poco de tuna, un poco de papa sancochada, alguna cosa, porque pasábamos todo el día tras de la vaca. Salíamos, por ejemplo, a las diez de la mañana, después de que habíamos ordeñado la leche, salíamos y volvíamos como a las cuatro y media o cinco de la tarde, todos estábamos entrando con nuestras vaquitas, y también cuando regresábamos, muchas veces no veníamos con las manos vacías, traíamos leñita, alguna cosa, dependía de la creatividad o de las ganas que teníamos.
Una que otra vez llevaríamos como fiambre un pedazo de queso o tunas. O desayunábamos bien, leche, leche con harina, la harina era de cebada, trigo, maíz, quinua, bien concentrado, con eso nosotros hacíamos una mazamorra, pero su nombre era ‘pitu, pitu, pitu’. Pan, muy pocas veces, pero también comíamos pan de trigo. Yo recuerdo muy bien a una señora que hacía panes y su nombre era Constantina, pero nosotros casi siempre nos saludábamos como tío o tía, entonces decían: «Van a ir por pan donde la tía Constantina», era la tarea de cada día, y queríamos ir por pan, porque comprábamos un real (diez centavos) y traíamos diez panes, panes bien elaborados, consistentes, para nosotros, con diez céntimos de pan era suficiente, porque también combinábamos con tostado, con harinas. Nosotros cada uno, queríamos ir por pan, porque la tía Constantina, después de vendernos los diez panes, nos daba un pan, entonces ese pan nos comíamos durante el camino, eso para nosotros era mucho, era halagador. Y nos mandaban con una servilleta y en un extremo amarraban los diez céntimos. No nos daban a la mano la plata, no, no, no, amarraba mi papá, mi mamá, era tarea de ellos para que no perdamos el dinero. Y a la tía Constantina, le alcanzábamos la servilleta, ella desataba esa esquina, y ya sabía que había diez céntimos, entonces lo amarraba el pan en la servilleta, los diez panes los amarraba en la servilleta y nos daba uno a nosotros. El que iba a comprar, regresaba feliz comiendo ese pan de trigo, y así tomábamos desayuno algunas veces con pan, pero no solo pan, también acompañábamos con harina, o tostado que lo hacíamos nosotros mismos.
Nosotros participábamos cuando mis papás cultivaban las chacras, como la siembra de maíz; nosotros teníamos tras de mi casa bastante terreno, no mucho, ni siquiera sería una hectárea, pero suficiente como para sembrar papas, por ejemplo. Entonces nosotros ayudábamos a cocinar a mi mamá, ayudábamos a llevar las semillas, estábamos en mucho contacto porque en la misma casa, tras de la casa sembrábamos, sembrábamos maíz, papas, cebada, al lado de mi casa. Yo tengo todita la imagen de cómo sembrábamos la papa, el trigo, y cómo cosechábamos, todo el proceso estoy recordando.
Los papás de mi papá le habían dejado una casita, en herencia, en una comunidad que se llamaba Wayllani. Nosotros íbamos a pie de Colquemarca a Wayllani, caminando a pie era casi tres horas, teníamos que subir un cerro. En Wayllani teníamos más lugares para sembrar, en Colquemarca sembrábamos poco, como te digo: papa, cebada, trigo, en poca cantidad. Pero en Wayllani sí teníamos más chacras. Las clases escolares eran hasta el sábado, sábado al medio día, urgente, ya nos estábamos yendo a Wayllani, llevando cosas, llevando semilla o tal vez coca, porque mi papá estaba más en Wayllani, en esa época, mi mamá más en Colquemarca, porque éramos muchos hijos, entonces nosotros íbamos donde estaba mi papá para ayudar a deshierbar. Jugábamos también con mis hermanos, nos tirábamos las hierbas, o sea no era nada un trabajo, sino más bien jugábamos, entonces nuestras manos desde pequeños han aprendido a estar en contacto con la tierra, con la agricultura, sabíamos cómo se cosechaba la papa. Entonces, estábamos de repente sábado, domingo con mi papá, ayudándole, y lunes nos mandaba mi papá a la escuela en Colquemarca, porque no había escuela en Wayllani. Igual caminábamos. Yo recuerdo muchas veces había neblina, y casi no se veía, pero nosotros conocíamos todo el camino y también ahí mientras caminábamos había un ave, un perdiz, en quechua se llama ‘yuthu’, es un animal muy lindo, es un ave, la carne es riquísima. Nosotros también cuando andábamos en neblina podíamos coger una perdiz, y coger una perdiz era la gloria, porque llevábamos a la casa para comer caldo.
Pero, otra cosa un poco trágica que recuerdo de mi niñez, creo que era cuando yo tenía, ocho o nueve años, hubo una sequía. O sea no había lluvia para producir cebada, mi pueblo no produjo nada, o si hubo pues bien poquito. Entonces llegaba ayuda, y llegaba creo un poco de trigo, un poco de maíz, entonces la que iba a recibir la ayuda era mi mamá, no solo mi mamá sino todos los padres de familia, todos ellos recibían. Ese año no tuvimos esa bonanza de comer bastante, yo recuerdo que los domingos nos daban nuestra ración de comida, mi mamá, no te exagero nos daba en platitos pequeños, de repente: «A ver Gina, tu maicito, tu cebadita», ahí estaban las raciones porque no podíamos comer más. Entonces, nosotros sabíamos que nuestra alimentación había bajado, entonces nuestra mamá decía: «Vamos a balancear con el tallo de las habas», mi mamá hacía hervir el tallo de las habas en leche y esa leche tomábamos. Según mi mamá y según nosotros, ese tallo de las habas tenía mucho fósforo, que era bueno para la inteligencia, entonces mi mamá nos daba eso, después mi mamá tostaba habas, y así, calientito, nos hacía oler, porque según mi mamá estábamos absorbiendo vitaminas, proteínas para tener inteligencia. Después, mi mamá recogía hierbas, unas hierbas que crecen en la chacra, como el nabo o yuyo, ‘hat’aqo’, nosotros también ayudábamos a recoger esas hierbas, que son naturales, para poder ayudar en nuestra comida. Ese año, yo recuerdo, nuestra vaca, como no había mucho pasto, no dio mucha leche, entonces si no hay mucha leche tampoco hay queso, porque si nosotros teníamos bastante leche, una parte era para tomar y otra era para hacer queso, entonces yo creo que ese año apenas tomábamos leche, pero poquito no más. Era el único año que hemos tenido comida así racionada, los otros años, no, podíamos sacar cuatro, cinco maíces para tostar y no pasaba nada.
Estos recuerdos de Gina sobre la alimentación y sus actividades agrícolas y pastorales nos demuestran varias dimensiones del significado de la comida como pilar de relaciones sociales y de parentesco. Mary Weismantel (1998) y Catherine Allen (2008), en sus respectivas etnografías de Zumbagua, Ecuador y Sonqo, Perú, hablan de la importancia de la cocina (o q’oncha) como el espacio emblemático de familia y relaciones de parentesco y cuidado. Allison Krögel (2010) también interpreta a la cocina, en el registro etnohistórico andino, como un espacio de creatividad y resistencia, particularmente para mujeres indígenas. Weismantel ha avanzado a la vez nuestros entendimientos de parentesco y de raza social en los Andes, enfatizando el rol central de compartir comida como acto constituyente de la familia y de identidad etnoracial. Si la metáfora de sangre o genética rige la medición de parentesco en culturas occidentales, la metáfora metabólica de comer y dirigir es lo que forma lazos bioculturales en las comunidades indígenas andinas. Weismantel explica: «En Zumbagua, la cocina define el hogar. Reemplaza a la cama matrimonial como el símbolo de vivencia conyugal y la relación sanguínea como emblema de paternidad: la familia consiste en ellos que comen juntos» (1998: 169). Adicionalmente, el movimiento de alimentos cocidos entre los hogares está vinculado a los intercambios de labor, siendo las familias que comparten tareas agrícolas y pastorales, las que también comparten la comida (176).
De hecho, es a través de la comida y las prácticas y normas de su distribución que Gina explica muchos aspectos de su niñez. La abundancia de comida (que estaban bien comidos) es la prueba más importante para Gina de la calidad de su niñez y la medida más crítica del cuidado paternal y maternal. Gina regresa una y otra vez al hecho de que la norma era compartir libremente la comida en el círculo familiar, nunca racionar o distribuir porciones individuales, salvo el año de sequía o ‘hambruna’ que experimentaron. Aún en ese año trágico, Gina recuerda cómo su mamá innovó nuevas recetas con el tallo de habas, específicamente con el objetivo de fortalecer la inteligencia de sus hijos para su educación. Como Graham manifiesta (2003), los alimentos en los Andes son vistos como fuentes de fuerza para la salud natural y supernatural y ayudan a eliminar debilidades.
Otro aspecto del testimonio de Gina que me gustaría resaltar es la suma importancia e involucramiento de los niños, desde una edad temprana, en las tareas y labores agrícolas y, especialmente, pastorales del hogar. Los antropólogos nos han hecho entender que muchas sociedades no tienden a segregar o aislar a la niñez como una etapa de vida fundamentalmente distinta o separada de otras etapas. En vez de ser una etapa únicamente de inocencia y juego, la niñez, en comunidades campesinas andinas, integra aspectos de trabajo y autosuficiencia. Inge Bolin (2006), por ejemplo, observa que en la comunidad de Chillahuani, ya a los tres años, a los niños les permiten hacer varias tareas hogareñas y, a los seis o siete años, están encargados ya de llevar a los animales a pastorear. Sobre el pastoreo, Bolin insiste que esta actividad no es para nada fácil y requiere un complejo entendimiento del comportamiento animal, del paisaje y el terreno (no solamente en su aspecto geográfico sino político-económico), del clima y de las estaciones, de las enfermedades y la salud animal y de los predadores (74-5).
Y finalmente, estos recuerdos de Gina indican mucho sobre las formas de subsistencia e intercambio tradicionales (particularmente prácticas de reciprocidad y trueque) que regían la cadena alimenticia, juntamente con nuevas formas de intercambio capitalistas. Por ejemplo, el papá de Gina insistía en su derecho de recibir alimentos de sus hermanos sin hijos, siguiendo la lógica mencionada arriba sobre el fuerte lazo entre el parentesco y el compartir comida. También, siguiendo las lógicas andinas del archipiélago vertical (Murra 1972), la familia de Gina tenía su casa principal, pero también otra casa más pequeña, a más altura, y asociada a otras chacras para cultivos y pastoreo. Similarmente, los viajes del papá de Gina a Yanque, para intercambiar papas o cebada por tunas, ilustra el intercambio o trueque entre zonas ecológicas, tan observado en la literatura arqueológica y etnográfica de los Andes. A la vez, podemos ver las nuevas influencias de monetización y semiproletarización, que ocurrían en el campo peruano, a mediados del siglo XX, que también traían consigo nuevos hábitos y productos alimenticios. Weismantel (1998) argumenta que los alimentos se vuelven racializados y codificados por clase y podemos ver, en la historia de Gina, cómo productos como el café, el pan y el azúcar simbolizan el lujo y el mundo más blanco-mestizo, mientras una comida como la leche con harina está vista como proveniente del mundo campesino y pobre.
2.3 Educación y el mundo letrado
Antes decían que, en el tiempo de mis papás, no había escuela en mi pueblo y mi papá, parece que salió, porque tenía linda letra mi papá, parece que el papá de mi papá era más misti. Y supongo, no te digo que tampoco habrá tenido educación, o sea no habrá ido al colegio, no había, pero creo que eran gente con más economía, pero mi papá dónde habrá aprendido, nunca nos avisó a nadie, pero escribía bonito. Mi mamá es la que nos avisaba que en mi pueblo nunca había habido escuela, pero que había la hija de una señora muy linda y muy simpática, una joven que dijo, «Ah, yo quiero enseñar a los que quieren», entonces iban donde esa señorita. Creo que lo hacía hasta por prestigio para sentirse diferente a los otros y que ella podía enseñar, y mi mamá aprendió algo allí, no es que mi mamá haya tenido escuela, pero también mi mamá tenía linda letra, linda letra.
En mi niñez, no era necesario hablar castellano, porque con mi mamá muy bien conversábamos quechua, mi papá igual, mis hermanos todos. A los siete años, entrábamos a la escuela. Mis papás siempre se esforzaron por mandarnos a la escuela. Tengo buenos recuerdos de mi escuela, porque yo no tenía necesidad de tener uniforme, con la ropa que tenía y sin zapatos. Yo recuerdo ya cuando tuve zapatos. Cuando teníamos así siete, ocho años, normal caminábamos sin zapatos, ‘q’ala chaki’.
Y antes, en mi pueblito había la escuela de varones y la escuela de niñas. La escuela de varones era para toda la primaria, porque siempre había esa creencia de que los chicos tenían que estudiar. Para las mujeres, en cambio, no era tan necesario. Para nosotras, las chicas, las niñas, había solamente la escuela elemental, escuela básica. Donde había transición, pasabas a primero de primaria, y a los nueve años pasabas a segundo de primaria. En la escuela elemental no más estudiábamos las mujeres, ahí no más, ahí no más. Tenía una buena maestra que sí había estudiado pedagogía, pero no había escuela, solo había una escuela construida para los chicos, entonces esta profesora que había venido, joven, ya con título profesional, era del lugar, era mi tía y mi paisana también. Ella cedió su casa, donde ella era, ahí en su misma casa, la profesora enseñaba en una habitación, y nosotros, como solamente éramos tres grupos —de transición, primero de primaria y segundo—, compartíamos una sola clase, separada con algunas pizarras, algunas maderas, de modo que mi profesora un poco se quedaba con nosotras. Pasaba a un lado, se pasaba al otro lado, también esa forma de educación ha hecho que crezcamos muy juntos, muy juntos.
Nosotros hemos aprendido a escribir con tinta líquida. No era como un lapicero de tinta líquida, sino que nuestros papás compraban un polvo, como anilina, y preparaban en un pomito. Ellos ya sabían qué cantidad de agüita, lo mezclaban y eso era nuestra tinta. Nos daban a cada una un tintero, en unas botellitas con tapas bonitas, de vidrio, y teníamos unas plumas, la pluma era de metal y, más bien, a la pluma, nosotras le amarrábamos algún palito, un palito, pero así bonito, tratábamos de que sea así, bonito, y bien amarrado, o sea la pluma con el palito, bien amarradito, y escribíamos con eso. Poníamos esta pluma a nuestra tinta y después escribíamos, por eso creo que en mi generación casi todos tenemos buena letra, porque hemos aprendido a manejar esa tinta líquida. Yo soy de la generación de escribir con pluma, con tinta. Sí manchábamos la ropa, teníamos que ser muy cuidadosos. Teníamos tinta roja y tinta azul.
La casa de mi profesora, seguramente era de una familia más acomodada, tenía dos pisos, eso para nosotros era una maravilla, poder subir al segundo piso y mirar al patio. En los recreos, eso era lo bueno de estar en la casa de ella, nos daba bastante tiempo, y reproducíamos todas las fiestas que hacían mis papás (durante el recreo), jugábamos a los toros, porque en mi pueblo hay bastantes corridas, aunque éramos niñas, mujeres. Se supone que los toros son más para los varones ¿no?, pero nosotras también reproducíamos así, hacíamos corridas de toros, cantábamos, bailábamos, en la escuela, todo lo que hacían nuestros papás. Para nosotras era gran cosa subir esas escaleritas, graditas, porque en nuestras casas no era común eso y había unos balcones, algo muy sencillo, y desde ahí mirábamos el patio, que era para nosotras la plaza del pueblo, y mirábamos desde arriba, felices, y teníamos ese lujo, porque también algunas casas de la plaza del pueblo que eran de más dinero tenían su balcón, tenían su segundo piso. Para nosotras era maravilloso poder subir al segundo piso de la casa de mi profesora y desde ahí ver todo lo que jugaban los demás. Nosotras nunca hemos tenido muñecas así compradas, nosotras todo lo hemos imaginado. Creo que era una educación muy buena, muy natural, tal vez sin pensar que allí estaba haciendo ciencias sociales, que ahí estaba haciendo toda la cultura de mi pueblo pero nos dejaba la profesora, entonces nosotros reproducíamos, todo imitábamos ahí, jugábamos bastante.

[Foto 2.2: Gina enseñando con el arte del juego para su tesis de grado, una técnica que conoce bien desde su propia niñez.]
Mi profesora, seguramente sus papás cultivarían trigo, mi profesora algunas veces hacía secar en el patio. Mi profesora nos decía: «A ver, vengan, vengan, la que escoja más basuritas, va a tener premio». Todos nos concentrábamos y nos sentábamos en el piso donde estaba el trigo secando, y en una mañana escogíamos el trigo de la profesora, todo era una forma también indirecta, sin sentirnos mal. Estábamos haciendo un buen trabajo, y mi profesora: «Quien presente más basuritas, más piedritas, más tierra, va a tener un premio». Algo que a mí me llamaba la atención, era que mi profesora comía gelatina, gelatina de patas de vaca, pero, por ejemplo, mi mamá no hacía eso, porque no le daría tiempo. Por eso, con mi mamá yo recuerdo de lo que comíamos, era una comida normal, pero comíamos bien, comíamos bien. Pero a mi profesora, yo veía que comía gelatina, entonces el premio era que nos daba un poquito de gelatina. Y para cualquier alumno comer gelatina era lo máximo, porque no era de nuestra comida diaria, o también otras veces nos premiaba dándonos un pan, que también era un premio para nosotros, porque el pan se comía pero no era mucho, no era de cada día.
La profesora sí nos castigaba, pero no nos castigaba mal. Digamos, de repente no habías hecho la tarea o te habías peleado con una niña, o algo malo habías hecho, lo que hacía mi profesora cuando hacíamos algo que no le gustaba a ella, como el piso del patio era de tierra, lo hacía echar un poco de agua ahí, al piso, y en el piso se hacía un poco de barro y ahí nos hacía arrodillar, o sea, pasábamos en el frío una media hora, así, arrodilladas, mirando la pared. Por supuesto, eso también para nosotras era momento de juego, porque nos quedábamos ahí dos o tres castigadas y nos quedábamos ahí jugando. Cada vez que oíamos a la profesora o sentíamos los pasos, mirábamos a la pared, pero no lo tomábamos tanto como castigo, tampoco, pero sí recuerdo el frío. Otro castigo, pero que parecía bonito, era derramar trigo en el piso y teníamos que recoger, teníamos que recoger bonito, y eso yo también he hecho con mis alumnos, ahí, cuando trabajé en la comunidad, porque yo me sentía bien cuando recogía trigo.
Un tema recurrente en la literatura académica en los Andes es la importancia de la escritura y de la documentación de archivo, sea gubernamental o eclesiástica, en la experiencia de la colonización y de las fronteras etnoraciales y de clase. De la Cadena, por ejemplo, ha argumentado que la formación del estado moderno liberal depende de la división del mundo letrado y no letrado, escribiendo, «El significado asignado por el estado al analfabetismo va más allá de ignorar leer y escribir. Incluye el colectivismo, el paganismo, la conflación de hecho y mito, el no historicismo y consecuentemente la falta de sincronicidad (y por lo tanto la incompatibilidad con la política moderna» (2015: 250). Similarmente, Peter Wogan (2004), en su estudio de la comunidad de Salasaca (Ecuador), explica cómo la escritura y la documentación de archivo son identificados correctamente por los salasacas como herramientas y expresiones de poder, creando lógicas en rituales e ideologías que tratan los documentos y el acto de escribir como un acto de poder en todo sentido, desde la vida material legal hasta las acciones de Dios. Más recientemente, la intervención de los nuevos estudios de literacidad (NEL) han traído perspectivas innovadoras que abren espacios para hablar de múltiples formas de literacidad (no únicamente la literacidad alfabeta), de literacidades híbridas, heterogéneas e indígenas o de hechos o prácticas de literacidad (Cornejo Polar 2003; Zavala, Niño-Murcia y Ames 2004; de la Piedra 2009; Rappaport y Cummins 2011; Salomon y Niño-Murcia 2011). Podemos considerar, por ejemplo, el certificado de matrimonio, que la mamá de Gina señalaba con orgullo, como producto de un hecho letrado o de literacidad, que luego dio lugar a ciertas prácticas como la enmarcación y muestra prominente del documento en el hogar, o la práctica de señalar la importancia del documento y en este momento observar y estudiar sus letras.
En los comentarios de Gina sobre la educación de sus papás y su propia educación temprana, vemos ese valor que ocupa el escribir y cómo está codificado por raza y clase. De hecho, Gina razona que su papá debió haber sido más misti (mestizo), justamente porque tenía ‘linda letra’, una cualidad que es un marcador fundamental en los cálculos de categorización etnoracial en los Andes. Gina también se declara, con cierto orgullo, «de la generación de escribir con pluma», explicando en detalle cómo lograron amarrar ‘bonito’ la pluma a un palo, hábito que formaba una de las prácticas de literacidad escrita. Como cuenta Gina, en Colquemarca, en la época de sus papás no existían escuelas en la zona y, cuando llegaron, hubo fuertes desigualdades de género en la escolarización, pero la fuente de la educación formal del mundo letrado son personas quienes, en la descripción de Gina, son racialmente codificados como blanco-mestizos o hasta ‘aries’ y, en función de clase, como (relativamente) adinerados. Es interesante mencionar que Gina parece diagnosticar la misión civilizadora implícita en el trabajo de estos tempranos educadores informales en su pueblo, observando que probablemente lo hacían por prestigio y ‘por sentirse diferente’; de igual manera, la familia de Gina había internalizado el valor y la movilidad social asociados con la educación formal del mundo letrado.
Está bien claro que entre las prioridades más importantes en la crianza de Gina estaba el proyecto (de carácter familiar) educativo, la constante toma de decisiones en el hogar, desde la dieta hasta migraciones y separaciones, para que los hijos tuvieran la mejor educación posible dentro del mundo letrado dominante. La meta era la inclusión pluricultural, aunque el sistema educativo todavía marcaba una política de asimilación. En mi propia docencia universitaria, particularmente en clases como «Raza y etnicidad», es común hasta hoy en día escuchar a alumnos, usualmente blanco-mestizos, afirmando que las poblaciones indígenas no ‘valoran’ la educación dominante occidental o que simplemente «no les importa». A veces estas declaraciones toman una forma más paternalista, al observar que, como los grupos indígenas tienen sus propias formas de conocimientos ancestrales, realmente no necesitan o no les interesa la educación occidental. En cambio, muchos de mis alumnos indígenas se identifican fuertemente con la familia de Gina y sus luchas para lograr la educación tan valorada y necesaria para la movilidad social, y están viviendo tales luchas en sus propias vidas e intentando encontrar sus propias maneras de fusionar sus identidades indígenas y profesionales/cosmopolitas.