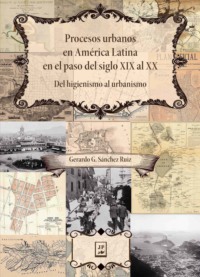Kitabı oku: «Procesos urbanos en América Latina en el paso del siglo XIX al XX», sayfa 6
CARENCIAS, INSALUBRIDAD, EPIDEMIAS Y CONDICIONES DE LAS CIUDADES
Un importante factor del desenvolvimiento de las ciudades latinoamericanas fue la concentración de actividades distintas a las agropecuarias aunado a las necesidades de la población que atrajeron; en tanto implicó demandas en satisfactores de diversa índole y una expansión inusitada de los territorios. Por supuesto, en la situación también fueron elementos importantes el discurrir de los efectos causados por las enfermedades y epidemias, y la manera en que se trataron éstos, ya que fue importante la intervención de los territorios con el fin de atenuar efectos adversos a partir de blandir las herramientas construidas por los higienistas en su primera fase de interventores en las ciudades y ya después como urbanistas consolidados.
Un camino lógico en la solución de los problemas agolpados en las ciudades se condujo en un proceso donde se analizaba, se ideaban soluciones, se proponían acciones u obras, y de acuerdo con los recursos disponibles, se ejecutaba. Entonces al crecer las ciudades, con el incremento de actividades, habitantes y problemas, a los análisis siguieron las acciones, de inicio como ya se apuntaba, de carácter aislado e impulsados por entes privados sin dejar de participar el Estado; para después y ante la magnitud de las urgencias, desarrollarse con perspectivas más de conjunto atrayendo experiencias del exterior, y ya, con una significativa participación del propio Estado.
Como en todo proceso, transformar no fue sencillo, en toda la región el problema de llevar a cabo obras para la mejora de las ciudades encontró la resistencia de todos los sectores sociales, por supuesto eran los más adinerados los que podían en determinado momento oponerse con mayor fuerza a las medidas, buscando impedir su aplicación, por supuesto, esas resistencias se trasladaron a los espacios de poder delimitados por lo administrativo, como lo eran los municipios, con sus alcaldes, cabildos y espacios administrativos. Manuel José Cortés en 1861 refiriéndose a Bolivia, y al señalar una evolución positiva de esas entidades políticas, decía:
Las municipalidades, que por las atribuciones que antes tenían, eran un obstáculo a la acción del gobierno, y que por este motivo habían desaparecido varias veces, recibieron en 1858 facultades más propias de su naturaleza: sus principales atribuciones en la actualidad son: “promover, conservar y dirigir las obras materiales de utilidad, comodidad y ornato; promover el establecimiento de escuelas de instrucción primaria; hacer el repartimiento de los impuestos; inspeccionar en la parte moral, económica y material los establecimientos públicos de cualquier clase que sean (Cortés, 1861:286).
Señaladas esas determinantes, es necesario dar cuenta de algunas particularidades resentidas por las ciudades a lo largo del siglo XIX, mismas que se proyectaron al iniciarse el siglo pasado.
MONTEVIDEO, URUGUAY. En relación con Montevideo, ciudad que creció de 57 913 habitantes en 1860 a 309 231 en 1908, de acuerdo con Isidoro De-María en sus excelentes crónicas de Montevideo antiguo (1888), el primer avistamiento de su fundación tuvo lugar en 1720, cuando Bruno de Zabala, gobernador y capitán general del Río de la Plata, fue facultado “para poblar los puntos de Montevideo y Maldonado”, acordándose ayudas para quien quisiera asentarse en esos lugares; y que fue Jorge Burgués “el primero que resolvió en 1723” instalarse “en Montevideo un campo desierto”, siendo seguido posteriormente por otras personas provenientes de Buenos Aires. Dadas las amenazas de ocupación por otros conquistadores y por las embestidas de malhechores, se dispuso “levantar un reducto en la punta que hace al Oeste la ensenada”, delineándose una fortificación, y para edificarla, se hicieron venir “de las Reducciones mil indios tapes para emplearlos en esos trabajos”; dándosele “el nombre de San José al fuerte levantado”, disponiéndose en 1726, la fundación de “la ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo” (De-María, 1888:7-8).
El fuerte tuvo una vida efímera, pues a los ocho años se demolió; no obstante, dejó marcada las posibilidades de ensanche de la ciudad; al respecto De-María decía:
En los primeros cuatro años de fundada la población de Montevideo, poco había adelantado la línea de fortificación de la plaza. Empezose entonces (1730) á activarse, ocupando en los trabajos 350 indios Guaraníes […]. No obstante, el número de brazos empleados en el trabajo, se invirtieron sobre diez años en la construcción de las murallas que circunvalaban la ciudad por la parte del río, viniendo á hacerse en 1741 el trazo de la línea de fortificación al Este, por la parte de tierra de la península, donde debía levantarse la Ciudadela (De-María, 1888:10).
Siguiendo al mismo autor, señala que después de medio siglo de fundado Montevideo, su núcleo principal “comprendía siete calles laterales y trece transversales, sirviéndole de límite por el Este la línea de fortificación, y por el Norte, Oeste y Sud las riberas del Río de la Plata con la muralla que las circundaba” (De-María, 1888:17). En el proceso de expansión de la ciudad, se establece al año de 1742 cuando se inició la construcción de la ciudadela, cuyos trabajos duraron cerca de cuarenta años al terminarse “fosos, la contraescarpa y demás obras relativas a la defensa”, complementándose la línea de fortificación “del Este de la plaza, de mar a mar, toda foseada”, con “dos portones, el de San Pedro […], y el de San Juan” (De-María, 1888:25). Así la describía:
Su gran portada con puente levadizo, miraba al Oeste, en dirección a la calle de San Carlos. El frente tenía como 40 varas, abrazando el espacio que ocupa hoy la anchura de la Plaza Independencia próximamente, desde donde hace esquina a la calle de Buenos Aires, hasta los altos de Sívori, hacia el Norte de la referida plaza. El fondo no bajaba de 40 varas, viniendo a quedar en la dirección, poco más o menos del lugar que ocupa ahora el segundo arco del extremo Este del edificio conocido por Arcos de Gil o de la Pasiva. Era de dos cuerpos, con escalera en los ángulos del Sudeste y Nordeste. En la parte baja, al centro del costado del Este, estaba la Capilla llamada de la Ciudadela, enfrentando a la portada. Sus baluartes eran soberbios. El muro tenía siete varas de espesor, once de alto y cuarenta de largo en cada costado. Los fosos sobre 20 de anchura y 15 de profundidad (De-María, 1888:25-26).
Sin embargo, en la vía de posibilitar una mayor expansión de la urbe, la ciudadela fue completamente demolida en 1833, con lo cual se posibilitó la articulación con calles que ya se habían formado, instalándose en su lugar un mercado público (De-María, 1888:26), para dar paso finalmente a la creación de la Plaza Independencia, delineada en 1837. De-María dando cuenta de particularidades de la ciudadela, y de transformaciones en la ciudad, a partir de iniciativas particulares sustentadas en acciones del gobierno, decía:
La plazoleta de la ciudadela era el paraje donde las carretas del abasto expendían la carne. No era eso poco embromado para el vecindario, que tras de pisar barro en la plaza en el invierno, tenía que aguantar la lluvia y el frío “al aire libre” para mercar la carne en las carretas. Por fin, tratose de poner remedio “á esa jeringa”, como decía la gente. Don Miguel Zamora, que había hecho el remate del abasto por tres años, propuso la construcción de la Recoba á últimos del año 8, debiendo el Cabildo contribuir con dos y media partes de su costo y Zamora con las tres y media restantes, quedando la Recoba á beneficio del Cabildo al término del contrato del abasto (De-María, t. 2, 1888:173).
Continuando con las características de la ciudad, de acuerdo con el International Bureau of the American Republics, en Uruguay (1892), la población en la ciudad pasó de 3 500 habitantes en 1818, a 9 000 en 1829 y a 230 808 en 1892, gran parte producto de migraciones. El Bureau señalaba que la localización de la ciudad al haber sido “construida sobre una cadena de colinas en pendiente, y suavemente a la orilla, era favorable para el drenaje eficiente, y consecuentemente para la limpieza y salubridad”; añadiendo: “Tiene vistas a la bahía y al río, desde donde se puede disfrutar de una vista encantadora, y al gran panorama cultural, cuya belleza no consiste tanto en una marcada diversidad como en la mezcla armoniosa de todas sus partes” (Internacional, 1892c:24).
Como símil de lo sucedido en la región, la cuestión de los servicios de Montevideo mostraba notas de deficiencia, en Epidemia de 1857 (1857) un interesante documento donde se dan pormenores de las acciones adoptadas por la Junta E. Administrativa de Montevideo ante los efectos de la fiebre amarilla en la ciudad, además, lamentando la imposibilidad para actuar por el estatus jurídico de la junta en tanto se limitaban sus funciones —una situación recurrente en ese camino de la construcción de instituciones públicas—, dio cuenta de algunas anomalías en los barrios de la ciudad al señalar:
Existe en la calle de la Florida, al Norte un caño descubierto que comunica con el que construyó Requena, y atraviesa esa calle perjudicando la salubridad de los vecinos. Existe otro en los mismos términos en la calle de la Ciudadela al Sur; y finalmente otro que no tiene como los anteriores desagües al mar, en la calle de la Convención al Norte. De manera que son otros tantos focos de infección que aumentan el número de los que sería largo mencionar (Junta, 1857:11).
Regresando al trabajo escrito por De-María, donde describiendo las anomalías en calles sostenía que “los residuos de agua desde azoteas o entrepisos”, se conducían hacia las calles, descargando “con fuerza el líquido elemento sobre los transeúntes” (De-María, t. 1, 1888:13), lo cual infiere la inexistencia de tuberías conectadas a las ya existentes redes municipales que en esos momentos se introducían. En ese mismo sentido, describiendo algunas condiciones de la ciudad decía:
Figurémonos una población en tinieblas, con más huecos, zanjas, albañales, estorbos y desperfectos que otra cosa; en que para salir de noche, era preciso hacerlo con linterna, para evitar tropezones y caídas, por cuanto uno que otro farolito, en la puerta de alguna esquina, que desaparecía al toque de ánimas, en que todo se cerraba, no suplía la necesidad de alumbrado en las calles. Se hacía indispensable alumbrado público, siquiera en la calle principal de San Pedro y en una que otra de lo más poblado (De-María, 1888:57).
Inevitablemente estas condiciones generaban efectos, el doctor Ángel Brián quien fuera jefe político y de policía del Departamento y director de Salubridad Pública de Montevideo, en Apuntes sobre epidemia de cólera de 1886-87 (1895), señaló que en el país hasta marzo de 1887 habían ocurrido 1 317 defunciones, de las cuales 859 habían sido en Montevideo. En ese sentido, destacó como zonas críticas a La Unión, Maroñas y el Barrio de la Humedad como lugares donde el mal había azotado con más fuerza, dadas sus condiciones tal como lo apuntó:
La falta de medios propios para el arrojo de sus inmundicias; en sus sistemas primitivos de letrinas, poderosos infiltradores del suelo; en sus lagunas y pantanos; en sus aguas estancadas; en sus zonas de terrenos porosos; y por otra parte, en sus fuentes de provisión de aguas potables, que fueron inficionadas, y sirvieron de fácil y rápido vehículo de propagación al mal (Brián, 1895:14).
De igual manera señalaba que, como resultado de la combinación de varios factores como los hacinamientos, la epidemia había causado estragos en “el Asilo de Mendigos, el Manicomio Nacional y el Cuartel del 3.º de Cazadores”, y es que como argumentaba: “en un medio insalubre, una sola simiente bastaría para producir una estruendosa explosión” (Brián, 1895:13), y para ese momento la ciudad tenía muchas calles sin pavimento, consecuentemente, posibilidades de estancamientos de aguas, putrefacción de éstas y aparición de mosquitos.
De ahí que justificara acciones de desinfección y de higienización, aunado al establecimiento de lazaretos en el puerto, pero señalando que debían ser razonados y efectivos. Aparte de señalar que en ese momento, como parte de las acciones de limpieza y desinfección, se había procedido a proteger el caño de toma de agua en el río de Santa Lucía, “por una red de alambre colocada á su alrededor, estableciendo á la vez pandillas de peones para recoger toda la cantidad de algas”, igualmente, además de ordenarse “la limpieza del depósito de las Piedras”, por contener “en su fondo gran cantidad” de aquéllas, además de recomendarse “a la Empresa de Aguas Corrientes duplicara la acción depurativa de sus filtros”. En esa visión de conjunto que tenían estos higienistas —e indudablemente ya como urbanistas—, como director de Salubridad Pública de Montevideo, el doctor Brián recomendó la limpieza de los caños maestros de la ciudad, la revisión y desinfección de letrinas, la revisión de mataderos y la quema diaria de basura (Brián, 1895:31-75).
Aquí hay que reflexionar respecto al papel de organizador de la ciudad que asumieron los órganos sanitarios, lo anterior dado lo primordial y urgente que significó intervenir a las ciudades ante los problemas generados por la insalubridad, el hacinamiento y los arreglos urbano-arquitectónicos que facilitaban esos aspectos —viviendas sin ventilación y soleamientos adecuados, calles estrechas, etcétera—, esa necesidad llevó incluso a colocar a instituciones médicas o sanitarias por encima del poder de los municipios, como fueron los casos del Consejo Nacional de Higiene en Argentina, Consejo Superior de Higiene Pública en Chile, el Consejo Nacional de Higiene Sección de Salubridad, Saneamiento y Obras Públicas de Uruguay, la Junta Suprema de Sanidad de Perú y el Consejo Superior de Salubridad de México.
Continuando con los avatares de Montevideo, años más tarde y a raíz de estudios respecto a la posibilidad de construirle otra fuente de abastecimiento de agua, en el Informe presentado al Consejo Nacional de Higiene Sección de Salubridad, Saneamiento y Obras Públicas sobre el proyecto de Canal Zavala (1908), el doctor Jaime H. Oliver —quien evaluó y rechazó el proyecto—, muestra las diferencias en atención de servicios en la ciudad señalando que el Departamento de Montevideo estaba en buenas condiciones pero que en el resto de la ciudad eso no ocurría, ello fue referido de la siguiente manera:
Dentro del perímetro de la ciudad, una parte de ella, está desprovista de los servicios de aguas corrientes y de cloacas […]. Las siete primeras secciones de Montevideo, comprenden la península de la ciudad limitada al norte, oeste y sur por el mar, y al este por la calle Gaboto, y todavía al norte por la calle Miguelete hasta la bahía. Toda esta parte de la ciudad está bien edificada, tiene empedrado, cloacas y aguas corrientes (Oliver, 1908:53).
LIMA, PERÚ. Es una ciudad que creció de 94 195 habitantes en 1858 a 131 499 en 1905, debe resaltarse que al fundarse, en 1535, previa aprobación del conquistador Francisco Pizarro, y en la misma dinámica de la fundación de ciudades promovida por la Corona, se buscó una buena ubicación, la cual quedó definida en los valles atravesados por los ríos Rímac, Chillón y Lurín, un punto estratégico cercano al océano Pacífico y con la posibilidad de recursos que podían trabajarse para satisfacer las necesidades de su futura población. En el acta de la fundación se pueden encontrar parte de los objetivos pretendidos por la Corona, mismos que así decían:
Les parecía y ha parecido que el dicho asiento del dicho cacique es el mejor, y junto al río, contiene en sí las calidades susodichas que requieren tener los pueblos y ciudades para que se pueblen y ennoblezcan, y se perpetúe y esté bien situado; y porque conviene al servicio de Su Majestad, y bien y sustentación de su población de estos dichos sus reinos, y conservación y conversión de los caciques e indios de ellos, y para qué mejor y más presto sean industriados y reducidos al conocimiento de las cosas de nuestra Santa Fe católica […]. Y porque el principio de cualquier pueblo y ciudad ha de ser en Dios y por Dios, y el nombre como dicho es, conviene principiarlo en su iglesia; comenzó la fundación y traza de la dicha ciudad en la iglesia que puso por nombre nuestra Señora de la Asunción, cuya advocación será en la que él como gobernador y capitán general de Su Majestad de estos dichos reinos, después de señalada la plaza, hizo y edificó la dicha iglesia y puso por sus manos la primera piedra y los primeros maderos de ella, y en señal y tenencia de la posesión de sus majestades tienen tomadas en estos dichos reinos, Así de la mar como de la tierra descubierta y por descubrir; y luego repartió los solares a los vecinos de dicho pueblo; según parecerá por la traza que dé la dicha ciudad se hizo (citado en Cobo, 1882:19-20).
Por supuesto, la habilitación del lugar llevó a los conquistadores a soportar desde embates de los originarios del lugar, hasta los ataques de piratas y corsarios quienes buscaban hacerse de riquezas a partir de arrebatarlas; por lo cual, un elemento importante para la protección de Lima, y como sucedió en otros lugares, fue establecer un sistema de defensa a partir de la construcción de una muralla, la cual con el tiempo y por las condiciones en que ésta se desenvolvió, fue uno de los elementos que definieron el ulterior ensanche de la ciudad, en especial a partir de lograda la independencia en el siglo decimonónico.
Un autor fundamental para conocer la ciudad de Lima del siglo XIX es don Manuel Atanacio Fuentes, quien en Estadística general de Lima (1858) y Sketches of the Capital of Perú (1866), vertió una serie de datos del lugar, a la vez de realizar un conjunto de observaciones respecto a la situación guardada por aquélla. Según los datos de 1857, localizados en esa Estadística, la ciudad daba alojamiento a 94 195 habitantes en un área de 6 523 597 varas cuadradas (Fuentes, 1858:40), de igual modo y de acuerdo con Sketches… la extensión original de Lima había sido de “veintidós cuadras de este a oeste y catorce de norte a sur” y que en ese momento su área era “de 3 343.688 varas castellanas cuadradas”, de las cuales 2 438 000 estaban “ocupadas por jardines y muladares (zonas de basura) en la parte superior; y 2 412 320 por jardines en la parte inferior; 126,150 por plazas; 674 552 por iglesias y conventos; quedando 7.692.658 de viviendas. Toda la parte inferior […] surcada por una muralla edificada en 1683, bajo el virreinato de Melchor de Navarra y Rocafull llamado el Duque de la Palata” (Fuentes, 1866:3).
Algunas de las condiciones de la ciudad a mediados del siglo XIX son descritas en ese mismo texto, resaltando los efectos de sismos, donde por supuesto los más visibles eran los acumulados en las edificaciones; las condiciones en las calles con drenaje a cielo abierto; y el evolucionar de los sobresalientes balcones moriscos, los cuales a decir del autor, en esos años estaban siendo “sustituidos por ventanas con vidrios”, seguramente en una idea de modernidad arquitectónica que se mostró inclemente con el pasado. Lo anterior si se considera que desde la perspectiva del mismo Fuentes, esos balcones con la “altura desigual de sus pesadas masas”, proyectadas “al menos a tres pies de la pared”, no contribuían “a la belleza de las calles” (Fuentes, 1866:5).
En el señalado censo de 1858, Manuel A. Fuentes también aseveraba que a “pocas cuadras de la plaza principal [...] pero con especialidad en la cercanía de las portadas”, se veían “enormes montones de basura que con el transcurso de los años y con el empeño de los vecinos” habían “alcanzado una altura colosal” , decía que algunos de esos basureros eran, a la vez, cementerios adonde se arrojaban los muertos, receptáculos de “ingentes sustancias corruptibles”, con lo que se aumentaban los “elementos de muerte” para habitantes; y que el gobierno, no se había preocupado por la situación, que no había “pensado jamás en gastar una pequeña parte de dinero tan mal empleado para quitar esos depósitos de podredumbre” (Fuentes, 1858:65).
Como una situación de recurrencia en las ciudades de la región, misma que motivó intervenciones de mejora, fue el estado en que se desenvolvían las acequias un sistema que había funcionado para el desagüe, pero ante la expansión de aquéllas, se estaban tornando problemáticas por la serie de desechos que circulaban o que quedaban estancadas. Y en efecto, refiriéndose a éstas, Fuentes las señaló como desagradables para la vista, el olfato y perniciosas para la salud; debido al “líquido semiespeso, tan variado en sus matices” e inmundicias, que recorría “todos los puntos de la capital”, y que pese a estar cubiertas en algunos lugares para permitir el paso de vehículos o habitantes, eran un elemento de generación y reproducción de enfermedades (Fuentes, 1858:65) (véase la imagen 4), por lo que señalaba:

El cauce poco profundo, situado generalmente sobre un plano más que aquél en que están fabricadas las habitaciones, y formado de pequeñas piedras unidas entre sí por un poco de tierra, hace que el agua filtre […] en todos sentidos y que, obedeciendo las leyes inalterables del equilibrio, humedezca el pavimento, y hasta cierta altura, las paredes de las casas construidas a los lados; que cuando se aumenta la cantidad de las aguas o se detiene su curso por algún obstáculo, rebosen y se derramen en todos sentidos, inundando las calles al extremo de impedir el paso a las personas y de amenazar la existencia de las paredes poco sólidas. Este acontecimiento, que se repite con frecuencia, suele dar a la ciudad de los reyes y en muchos puntos al mismo tiempo, el aspecto de un pantano, y es la causa principal de los terribles intermitentes, de los tabardillos, de las graves disenterías y de otras enfermedades que diezman a la población, especialmente en el otoño […]. Esta circunstancia es causa de que por este tiempo se cubran todas las calles de extensos lagos de un color verdi-negro, los cuales continúan ejerciendo su maléfica influencia, hasta que las fuerzas de la naturaleza los consumen y destruyen […]. Los habitantes, que cuentan con las acequias como un recurso necesario para la limpieza, mientras el agua deja de correr, no cesan de arrojar en ellas, ni un solo momento, inmundicias de todo género, de modo que muchas veces acontece, que aún no ha terminado el aseo de una acequia, cuando ya han sido reemplazadas las materias extraídas por otras nuevas, tan nocivas como las primeras (Fuentes, 1858: 65-66).
Otra situación anómala se percibía en los mercados, otro de los equipamientos que con urgencia hubo de atenderse por sus cuotas a la insalubridad y a propagación de enfermedades en las urbes, dada la magnitud de actividad que en éstos se realizaba, y de manejo de productos perecederos manejados, los cuales sin los elementos tecnológicos del presente tendían a echarse a perder fácilmente, de ellos este inquieto autor refería:
Si merecen el nombre de mercados los lugares donde se expenden cierta clase de comestibles, diremos que existen tres en esta capital; el principal ocupa el antiguo convento de Santo Tomás y cuatro calles próximas, el otro está situado en la plazuela de las Nazarenas y el tercero en la plazuela Del Baratillo. Nuestros mercados son desaseados, inmundos y pestilentes, en especial el mayor, por la grande afluencia de vendedores y compradores, por el poco orden en la colocación de los primeros y por el ningún esmero que se tiene en el aseo de los víveres y de local. Y, dentro de éste hay corralones destinados a guardar bestias, que naturalmente ocasionan abundante inmundicia, y puercas cocinerías (Fuentes, 1858:715).
Esa condición de la ciudad de Lima también fue descrita por Henry Eucher un viajero quien, al describir pormenores de ésta, en 1860 decía:
De la totalidad de calles que componen la capital, que son por todo 333, sólo hay 130 con acequias de por medio; es decir, que quedan todavía un inmenso número de 203 llanas […] la cuarta parte de su superficie total, como una de las tantas áreas de exhalaciones pestilenciales, por la cantidad de aguas sucias y materias fecales que se arrojan diariamente en ellas, y que desaparecen por su propia evaporación, pues sólo lo que recogen los carretones de baja policía son los desmontes y materias sólidas […] Más de doscientas mil varas de superficie de evaporación, lo que representa como un pantano de nueve cuadras de superficie constante en exhalación, en medio de la capital. No están comprendidas en esta cuenta, los muladares de inmundicias a inmediaciones de la ciudad, el gran número de techos y azoteas convertidos en basurales, los patios de cuarteles y conventos vueltos en letrinas públicas verdaderos focos de infección (citado en Bustíos, 2013:49-50).
Bustíos (2013) ofreciendo una perspectiva general del conglomerado señala que en “1862, Lima estaba constituida por dos distintos núcleos de edificación y población: el núcleo primitivo de la ciudad, todavía cercado por las murallas terminadas de construir en 1687; y el núcleo no amurallado, o sea el barrio de San Lázaro” y divididos por el río Rímac, y que había habido “otro núcleo independiente el barrio de Santiago de Cercado que ya a mediados del siglo XVII se había unido en parte de su perímetro al núcleo urbano inicial”, lo cual da idea de la forma de expansión, y de las tareas dadas al municipio, al señalar que “la alta policía se ocupaba de la vigilancia por medio de los serenos, en tanto que la baja policía se encargaba de la limpieza, del agua y del alumbrado” (Bustíos, 2013:43).
Esa descripción de acequias, efectos en calles y edificaciones y de las tareas a ser asumidas por el gobierno en esos mediados del siglo XIX, resulta por demás ilustrativa en tanto se combinaban carencias de la ciudad, la actitud y posibilidades de los gobiernos para atenderlas, la cuestión cultural o imposibilidades de la gente común —el desaseo como le denomina Fuentes—; pero además y para el caso, la perspectiva y preocupación de un estudioso como lo era este médico de profesión metido a cuestiones legales y de análisis de la ciudad, lo cual lo colocaría dentro de la oleada de higienistas que surgieron en estos años.
En lo que sigue se observa parte de la perspectiva de estudiosos como Fuentes,30 situación que va a convertirse en una de las recurrencias de la época, el hecho de no contentarse con observar problemas, sino también de visualizar alternativas de solución, mismas que de una o de otra manera ya se iban o se estaban trabajando, con lo que se fue pasando del sentido común a las acciones del incipiente urbanismo que ya se construía entre estos higienistas. Y ciertamente, Fuentes señalando efectos del clima dominante en la atmósfera que envolvía a Lima, sumó otros elementos como el polvo y las emanaciones de aguas fétidas como aspectos nocivos para los habitantes, de ese modo, así visualizó causas y efectos:
La maléfica degeneración de la atmósfera, reconoce y por otra de sus causas, la que nace del malísimo empedrado de las calles; la forma de la piedra empleada para el efecto, favorece el aposentamiento de las pocas aguas que caen en el invierno, así como las que se desbordan de las acequias; aguas que formando con la tierra una masa pestilente, suministran, por la acción del calor grandes cantidades de dañosas exhalaciones (Fuentes, 1858:67).
Es indiscutible que esas condiciones en que se encontraban las calles y acequias, como el mismo Fuentes lo señala, creaban y reciclaban males y, por lo tanto, la permanencia de problemas de salud entre limeños; lo anterior si se considera su siguiente reflexión:
Después de las fiebres, la tisis es la enfermedad que más hace sentir en Lima sus funestos resultados; enemiga de la adolescencia, ocasiona muchas muertes prematuras, que arrebatan, en casi todos los años algunos jóvenes de grandes esperanzas, por su contracción y sus talentos. Enfermedad para la cual es impotente la ciencia, porque tiene su asiento en uno de los órganos de más importancia para la vida, sólo pueden contenerse por algún tiempo sus mortales consecuencias, abandonando la capital, para buscar aires más puros y ligeros que pongan el pulmón en menos afanoso trabajo (Fuentes, 1858:56).
Entre esas condiciones de insalubridad y de efectos, Fuentes abonó una serie de ideas para el tratamiento de esas anomalías, completando así ese ciclo del conocimiento científico, pero además en una perspectiva de progreso propia del siglo, esta parte propositiva en el caso de desaparecer charcos y lodazales, la señaló así:
Por grande que sea el gasto que se haga en reparaciones; por esmerada que sea la vigilancia de los encargados de la baja policía, el mal no es remediable, si no se piensa seriamente en renovar el empedrado, empleando para el efecto piedras de forma cúbica, capaces de formar un pavimento unido, igual y susceptible de ser bien nivelado. Aparte de que las calles ganarían en hermosura, de que los carruajes marcharían mejor, sin estar expuestos a destruirse con la prontitud que hoy sucede, el barrido y el recojo de lodo producido por las lluvias, serían más prontos, menos costosos y lo que es mucho más importante, desaparecerían los charcos y lodazales que son, como se ha dicho, otros tantos focos de nocivas evaporaciones (Fuentes, 1858:67).
La historia debe tratar de entenderse desde la época que se analiza, y desde los contextos sociales e ideas de sus protagonistas, era la época en la que privaba el liberalismo y, por tanto, condicionaba la realización de negocios, y no podía ser de otra manera, en ese sentido es que se entiendan actitudes como la de Manuel A. Fuentes, quien ligó la posibilidad de transformar la imagen de la ciudad con la realización de negocios inmobiliarios, y para el caso, a partir de su propuesta de encausar al río Rímac.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.