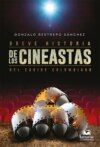Kitabı oku: «Breve historia de los cineastas del Caribe colombiano», sayfa 3
Cartagena de Indias
11 de noviembre (Belisario Díaz, 1916)
Es preciso considerar como hecho historiográfico el estreno, en el Teatro Variedades, del filme El 11 de noviembre (Díaz, 1916), evento que se halla descrito en La Época, de Cartagena: “El 11 de noviembre en el Variedades”, en la edición del lunes 22 de febrero del año 1915. Así que Díaz, diligente, se valía de una fecha importante de la ciudad, como las fiestas de la Independencia, para rodar una película (Ortiz, 2011, p.7). Por aquellos años, el filme A Daughter of the Gods (Herbert Brenon, 1916), hoy sin copia alguna, es famoso por ser la primera película de Hollywood que costó un millón de dólares y por las polémicas escenas de la protagonista desnuda (Annette Kellerman).
El negocio de las salas de cine, desde sus inicios, fue interesante. García y Puerta (1995) registran un artículo, publicado a su vez por el Diario de la Costa (Cartagena, Magazine Turístico No. 12, septiembre 21 a 28 de 1978), el cual certifica que la historia del cine en Cartagena da inicio en 1916, en el momento en que don Belisario Díaz Ruíz, recién llegado de sus correrías de negocios en Cuba y Costa Rica, se establecía con cuarenta películas que le pusieron en las manos en Panamá; cuando en el Hotel Central esperaba encontrar algo qué hacer, pues el negocio de ganado de Colombia hacia Cuba había terminado y el de curtiembres, en Costa Rica, había fracasado. En el artículo de entonces se lee: El primer salón de cine era un solar céntrico, donde está el edificio Mogollón, hoy ocupado por Sears. El público se acomodaba en bancas, pero era les era permitido llevar cada cual su silla, taburete o mecedora para proporcionarse su propia comodidad. El valor de la entrada al cine era de 15 centavos por persona. Por su parte, Ballestas (2008) atestigua:
La razón por la cual esa calle se conoce como Calle del Coliseo es porque allí, en esa cuadra, existió el primer teatro de Cartagena, el Teatro del Coliseo, el «abuelo» de los teatros y cines de esta urbe (p. 47).
Del pequeño salón pasó sus exhibiciones cinematográficas al Teatro Variedades, hecho por [Belisario Díaz Ruíz], en compañía del dueño del solar. Ahí se levanta ahora el complejo cinematográfico de Cine Colombia con tres modernos teatros. Se había introducido la novedad de pagar 25 centavos por la luneta y 10 centavos por la galería. Los de esta sección tenían que ver y leer los títulos de las películas al revés y había verdaderos campeones de lectura, pues se situaban en la parte posterior de la pantalla (García y Puerta, 1995, pp. 48-49).
Vino, entonces, el incendio de los depósitos de la distribuidora cinematográfica, en lo que hoy es el Banco de la República en el Parque Bolívar y don Belisario abandonó el negocio vendiendo su parte y sus teatros a los propietarios de lo que comenzaban a ser Cine Colombia. Ya él había construido el Teatro Rialto, un estándar máximo en comodidad y belleza, un edificio principalmente construido con los mejores materiales, madera importada, lámparas de la prestigiosa marca ídem y en fin; una belleza para la época, con sus hermosos palcos volados sobre la luneta, siempre al aire libre, como todos los teatros que en ese entonces se construían en Cartagena.
Salas de cine
El arribo de otra época tuvo lugar con la construcción del Teatro Cartagena, inaugurado el 3 de julio de 1941 por los hermanos Lequerica y Don Enrique Mathieu, cerebro de esa sociedad. Tuvo aire acondicionado y máquinas importadas que eran lo último en sonido y proyección. No obstante, el público cartagenero le tenía, entonces, miedo al aire acondicionado, y se tapaba la boca y las narices cuando salía de cada función. Este era el principal teatro, el número uno en recaudación y venta de boletería en todo el país, constituyó en ese entonces un fracaso, y los Lequerica lo cedieron a cambio de acciones, a Cineco. Y entró en escena Rafael Pinzón Riveros, un cachaco que vendía artículos para hombres en la calle primera de Badillo y que había trabajado en cine, en Bogotá, con el Capi Nieto, padre de don Víctor —otro pionero del cine, en lo que a distribución se refiere— así como también fue subgerente y programador de los Di Doménico Hermanos, quienes vendieron a Cine Colombia el Teatro Olimpia y los otros de su cadena de teatros. Pinzón principió a abrir teatros al aire libre en los barrios de Cartagena, y aparece otro pionero, el Gran Abel Monsalve Capozzi, quien inauguró más teatros de barrio y la fundación del Circuito Velda.
En este contexto, también se evoca La Serrezuela3, en el barrio de San Diego. El periodista Libardo Muñoz escribe para el catálogo del Festival de Cine del año de 1993, que era un lugar donde, por mucho tiempo, se presentaron funciones de cine. Era el circo-teatro o el circo, a secas, entre los cinéfilos, quienes iban a sus vespertinas o a sus funciones en la noche. En este escenario se celebró, en el año 1966, la versión número VII del Festival. La película ganadora de la India Catalina fue la japonesa La condición humana (Ningen no joken I, Mazaki Kobayashi, 1959), un drama que se desarrolla durante la II Guerra mundial.
Muchas otras salas de cine en Cartagena de Indias son solo un grato recuerdo: El Padilla, Colonial, España, Atenas y Don Blas. Pero, de recuerdos cinematográficos, están las calles de la Arenosa: en Barranquilla, los inolvidables cines de la calle de las Vacas o la Treinta; el teatro San Roke (con k), el Salón Boyacá, el Rialto, el Dorado, el teatro Tropical y el cine Mogador. Algunos de ellos, este cronista visitó cuando era muy niño, llevado de la mano por mi padre o por don Segundo González —un español que vivió al frente de mi casa en Barranquilla, quien fue compadre de mis padres.
El Kine, primeras publicaciones. Revistas de cine
Para que se perciba la jerarquía del cine desde el momento en que llegó al Caribe colombiano, en Ecos de la Montaña (El Carmen de Bolívar, 7-VI-1914), el anónimo insta:
¿Cuándo hay cine? Es cierto que el tiempo está malo actualmente, pero ante esta adversidad, hay que poner caras de pascuas. Los señores de la luz eléctrica no deben pecar de sordos. ¡Que venga, que venga el cine! Para disipar el tedio y su influjo preocupativo (Anónimo, 1914, p. 1).
El historiador, crítico y analista de cine, Hernando Martínez (1978), al escribir sobre otras publicaciones de cine, cita entre ellas El Kine —editada en Sincelejo, subraya:
Al leer la primera página de la revista El Kine, publicada en Sincelejo en el año de 1914 por la Empresa de Kinematógrafos, he encontrado el siguiente párrafo: El Kine (la revista) no será exclusivamente órgano de nuestra Empresa comercial. No solo de pan vive el hombre. Al par que haga propaganda de ella, velará por los intereses de toda la comarca y, de un modo especial, por la de Sincelejo, pedazo de tierra colombiana donde, hace más de un lustro plantamos nuestra tienda de hermanos (Propósitos. El Kine. Sincelejo. Febrero 15 de 1914. Seria 1ª No. 1, p. 1).
Es indudable pensar que sobre el mundo del cine tenía que haber revistas especializadas. El enunciado sería, ¿cuáles recuerda la historia del cine entre 1900 y 1928? Se establece que si nos atenemos a la memoria de Donato Di Doménico y a los datos del autor del reportaje, la revista Películas, sería la principal publicación cinematográfica colombiana (Martínez, 1978). Además, continúa:
El primer periódico que corresponde a la época del Olympia y que permaneció en circulación por muchos años, fue el que con el nombre de Películas fundó don Francisco Bruno editado por la firma Di Doménico Hnos. y Cía. Aquel vocero de diez páginas en cada edición, hacía las reseñas de las películas y por lo que pudimos ver de su contenido, revela excelente calidad, buen gusto y animación informativa tanto escrita como gráfica. Don Francisco Bruno es en la actualidad abogado, estuvo vinculado a la empresa de los Di Doménico hasta terminar su carrera. Películas fue pues, el primer vocero de la industria cinematográfica en nuestro país (Huellas del celuloide, p. 20).
En realidad, la primera revista fue El Cinematógrafo, editada en la ciudad de Bogotá bajo la dirección del señor Manuel Álvarez Jiménez. Del 17 de septiembre del año de 1908 data su primer ejemplar. ¿Pertenecía a alguna compañía distribuidora, era el órgano publicitario de algún teatro, o era sencillamente la publicación de un Quijote que vio en el cine algo más que una diversión?
Le sigue en antigüedad la revista El Olympia, editada en la ciudad de Cali a partir del 19 de noviembre de 1913 por la Compañía Nacional de Cinematógrafos, como órgano del Teatro Olympia. Su lema, tal como aparece en la primera página, es Instruir deleitando, y anota, a continuación: se publica eventual para ser distribuida gratuitamente.
El año siguiente, 15 de febrero de 1914, apareció la tercera revista, El Kine, editada en la ciudad de Sincelejo como órgano del Salón Sincelejo por la Empresa de Kinematógrafos. También lleva un lema: Instruir, moralizar y divertir. Su editor es E. Castellanos y Cía., y su distribución es gratuita. Pero su interés no se centra solo en el cine. Publica noticias y comentarios sobre otros temas como la educación, sobre la cuál se critica el voluntarismo: «Pues bien, esa confianza en libre voluntad es, precisamente, el error capital de la antigua educación, pues ella misma se confiesa y reconoce impotente, para formar voluntad» (El Kine, 1914, p. 1).
Otras revistas sobre cine de los Di Doménico se editan en 1915 —no existen ejemplares—. En 1916: El Cine Gráfico, en Cúcuta y Películas, en Bogotá. En el año de 1919 aparece Revista Colombia, de Joaquín Francisco, en Bogotá, y El cinematógrafo (1921) de los Di Doménico —nuevamente—. Luego, hacia 1963, con Guiones —de Héctor Valencia Henao—, ya este tipo de revistas comenzarían a desaparecer. Hoy son historia: Arcadia, de Bogotá; Caligari, en Cali (Sandro Romero Rey); Cámara Libre, el periódico del sindicato del cine (Sicoltracine) y Cine, revista de cine del Fondo Cinematográfico (Focine).
Así mismo, desaparecieron: Cine Colombiano, el periódico de la Asociación de Cinematografistas Colombianos (Acco); Comunicarte, revista de cine de la Cinemateca Distrital, en Bogotá; Cuadernos de Cine Colombiano, una publicación —también— de la Cinemateca Distrital; Cuadro, revista de cine, de Medellín; Toma 7, una revista de Cine Colombia y Borradores de cine, del cinéfilo Augusto Bernal Jiménez. Gonzalo Restrepo Sánchez, ante la iniciativa en Barranquilla de Tito José Crisién y Basen Osman, publica la primera edición (diciembre–enero, 2006-07) de la revista Cineclub. Nada de lo aquí reseñado hoy en día existe. Como tampoco hay ejemplar alguno de revista especializada en el tema, en el panorama nacional. La razón podría ser una, y es que en Colombia no existe una industria cinematográfica nacional.
Si bien Martínez (1978) escribe sobre interesantes publicaciones de cine, únicamente, y cita a varias (El Kine, editada en Sincelejo); y el diario La Época, para esta década (específicamente 1914) se afirma:
Hubo algunos críticos de cine (…) En el mismo periódico La Época. El 27 de marzo de 1914, el columnista bajo el seudónimo de Epifanio, aplaude a los empresarios por los futuros estrenos que llegarán para deleite de la culta sociedad cartagenera y el público en general, películas traídas de las casas ‘más reputadas de Europa’, selección para el Kine Universal. Estrenos que tuve la ocasión de presenciar en ensayo gracias a la ‘galante invitación’ de los empresarios Belisario Díaz y Alfredo de Francisco; oportunidad en la que pudo llenarse de conceptos más que suficientes para recomendar que Cartagena entera acuda al Teatro Variedades (Miranda y Chajin, 2016, p. 130).
Avanzando en el período, las notas de los columnistas van perdiendo protagonismo y, con ellas, la crítica a las series. Hacia el año 1915, la cartelera (como pauta) empieza, por lo general, a consolidarse en la parte superior de la página, en un habitual rectángulo. Aparecen reseñas de las actrices del momento, como la Robinne, y medidas atípicas, por ejemplo: en La Época de 1919, a propósito de la cinta La Zona de muerte, la nota de cartelera se desborda en información, de modo que a lo largo de la página desfilan los personajes y la trama, dejando pocas expectativas a quienes decidan ir a ver la cinta. Sin embargo, no se recuperan del archivo más de tres datos similares (Miranda y Chajin, 2016, p. 133).
A propósito de carteleras, para un libro daría una investigación sobre las inmensas carteleras de cine dibujadas a mano por buenos dibujantes a lo largo del Caribe. De pronto, hasta entrados los años setentas del siglo pasado, se observaba a esos personajes del cine dibujados frente a las salas de exhibición. Muy poco se conoce de esos artistas; sin embargo, Alfonso Sandoval Suescún —padre de Orlando Sandoval Gómez, residenciado en Santa Marta en la calle 28 No. 1C -64, Santa Cecilia—, uno de los pioneros en el campo de la tipografía en el Departamento del Magdalena, llegó a diseñar carteles de cine en Santa Marta —incluyendo trabajos para pioneros del cine como los hermanos Di Doménico.

El 15 de febrero de 1913, nace en Sincelejo El Kine, órgano del Salón Sincelejo, sucursal de la Empresa de Kinematógrafos y editada por E. Castellanos & Cía, con la intención de “instruir, moralizar y divertir” (Imágenes de dominio público. Ley No. 23 de 1982).
2. Aunque Carnaval de Barranquilla (hnos. Acevedo, 1951) mostró los procesos industriales de Coltabaco, Molino de Gregario Mancini, LUA, Fábrica de Licores y Cementos del Caribe.
3. Construído en 1893, ante el entusiasmo de los hnos. Carlos y Fernando Vélez Daníes. Fue el primer circo de toros.
1920–1930 Salas de cine
Si bien, desde el punto de vista cinematográfico, parece no haber ocurrido nada en el Caribe colombiano desde los años veintes a los años cincuentas, sobre filmaciones de cineastas costeños, sí se pueden indicar —de forma breve— algunos sucesos interesantes de Colombia manteniendo un orden cronológico, tomando como punto de partida el período presidencial de Pedro Nel Ospina (1922-1926). En el interior del país, después del éxito de María (Máximo Calvo y Alfredo del Diestro, 1919), se filma Aura o las violetas (Pedro Moreno Garzón y Vincenzo Di Doménico, 1924), cinta de dieciocho minutos, basada en una novela corta del escritor colombiano José María Vargas Vila publicada en 1889.
El General Pedro Nel Ospina fue uno de los grandes presidentes de Colombia. Bajo su mandato contrató a un grupo de personas encabezadas por el profesor Edwin Walter Kemmerer, quien recomendó la Ley del Presupuesto Nacional, la creación del Banco de la República y la Contraloría General, entre otras entidades estatales y Leyes. Mientras surgía un nuevo modelo de vida, los colombianos podían ver en las salas de cine: Una mujer en París (A Woman of Paris: A Drama of Fate, Charles Chaplin, 1923), Safety Last (Fred C. Newmeyer, Sam Taylor, 1923) y la primera versión del clásico Los diez mandamientos (The Ten Commandments, Cecil B. DeMille, 1924). Pero la gran influencia en el cine, en los años veinte, fue el director y actor Mack Sennett, con su comedia Slapsitck —un subgénero que implica la exageración del tropiezo y el golpe en una escena de los personajes—. El ejemplo más claro a ver está en la película El maquinista de la General (The General, Buster Keaton, Clyde Bruckman, 1926).
De 1922 a 1928 se rodaron en el país catorce películas silentes. Entre ellas, se pueden citar películas colombianas como: La tragedia del silencio (Arturo Acevedo Vallarino, 1924); Como los muertos (Vincenzo Di Doménico, Pedro Moreno Garzón, 1925) —una adaptación de la obra de Antonio Álvarez Lleras—; El amor, el deber y el crimen (Vincenzo Di Doménico, Pedro Moreno Garzón, 1925) y el largometraje Bajo el cielo antioqueño (Acevedo Vallarino, Arturo 1925). Como no surge cineasta caribeño alguno sobre el Caribe colombiano, los hermanos Acevedo ruedan para el noticiero Barranquilla (1924). En su escaso metraje se observa la comida de una delegación panameña y estadounidense con colombianos, y tomas aéreas de la playa. De la Cruz (2003), sobre los Acevedo, afirma:
La obra de los Acevedo, ExxonMobil la donó un 11 de diciembre de 2003 al Patrimonio Fílmico Colombiano […] El archivo recopila 170 piezas de los trabajos realizados de esta familia, a lo largo de 35 años, desde 1919 hasta 1952 (p. 6A).
Salón Pathé - Barranquilla
A pesar de que el país no tuvo mandato tranquilo durante la época del presidente conservador Miguel Abadía Méndez (1926-1930), sí hubo significativas transformaciones económicas y en otros aspectos de la vida común. Volviendo la mirada al cine: en Barranquilla, en la Calle de las Vacas (o Avenida Boyacá, hoy calle 30) —que con el correr del tiempo se fue llenando de inmigrantes sirios-libaneses—, un 10 de marzo del año 1928, don Rafael Prudencio De la Espriella inauguraba el llamado Salón Pathé —la primera sala de cine ubicada en esa calle—. Además, la historia de la ciudad señala que don Rafael —tío del historiador Alfredo De la Espriella— decide fundar otro Pathé en la vecina ciudad de Ciénaga, en compañía de don José María Barranco (Nieto, 2001).
También, para el año 1928, a finales de diciembre se produciría un hecho significativo para el Carnaval de Barranquilla. El musicólogo e historiador Mariano Candela (1997) sostiene en sus tertulias que por esa fecha se escuchó por vez primera una composición grabada en disco sobre el Carnaval de Barranquilla. Su título: ¡Viva el Carnaval!, de autoría de Ángel María Camacho y Cano; en ritmo de danzón, con la orquesta Brunswick Antillana, dirigida por el músico puertorriqueño Rafael Hernández; el vocalista fue el tenor panameño Alcides Briceño.
Ciénaga y sus salas de cine
Y ya que se habla del tema del carnaval —que se retomará más adelante desde la perspectiva del cine—, hay que dar la razón al sociólogo Edgar Rey Sinning (2000), el escritor Guillermo Henríquez Torres (2000) y Nina de Friedemann (2000), entre otros intelectuales caribeños, quienes sostienen que las primeras expresiones carnavalescas de la región Caribe de Colombia —y del resto del país— se hallan en Santa Marta, desde bien entrada la época colonial, y después se encuentran las de Ciénaga, sector geográfico que tuvo un desarrollo tempranero. Correa Díaz-Granados (1999) formula lo siguiente: “De todas maneras el carnaval con sus oportunidades y regocijo, es el triunfo de la «comedia» sobre la tragedia” (p. 2).
Dos ideas: la primera, Simons (como se citó en Viloria, 2008) refiere que: “A finales de la década de 1870 Ciénaga continuaba siendo la ciudad más grande del Magdalena, con cerca de 7.000 habitantes” (p. 29) y la segunda, desde el año de 1907 en Ciénaga ya se hablaba de cine, época en la que Edmond Benoit-Lévy proclama en Francia, en Ciné-Gazette, el principio del derecho a la propiedad literaria y artística de una película. Así que si desde el punto de vista de la exhibición, Ciénaga tendría una estabilidad a partir del año de 1917, entonces se puede hacer la siguiente reflexión, buscando con algún optimismo lo primero que se filmó en Ciénaga. Si la historia del cine caribeño registra a De Barranquilla a Santa Marta (Floro Manco, 1916), y si Correa De Andreis (2001) apunta:
De acuerdo con Wiedemann, la Ciénaga Grande de Santa Marta era un pantano sometido permanentemente a las influencias de las mareas y de los caudales de los ríos […] y si en el año de 1932 se produce el primer intento por comunicar rápidamente las poblaciones de Ciénaga con Barranquilla, pero, solo hasta 1956 el Ministerio de Obras Públicas realizó los primeros trabajos de la construcción, de lo que hoy es la carretera Troncal del Caribe (pp. 3-6).
Es lógico pensar en la dificultad del italiano Floro Manco para rodar en la localidad magdalenense. Se debe recordar que en De Barranquilla a Santa Marta (Floro Manco, 1916) el filme muestra al Hidroplano Mejía surcando el Magdalena.
Para juzgar la dificultad que implicó la filmación en esta típica región geográfica años atrás, hay que dibujar la topografía y delinear la historia social de la Ciénaga Grande. Correa De Andreis (2001), en este sentido, revela:
[Es] un complejo lagunar de Santa Marta, el litoral contiguo, el complejo de la Ciénaga de Pajaral, y que cubre las poblaciones de la carretera: Pueblo Viejo, Palmira, Isla del Rosario y Tasajera —set de filmaciones cinematográficas— y los pueblos palafitos: Bocas de Aracataca, Buena Vista y Buena Venecia. Además, comprende los municipios de Pueblo Viejo y Sitionuevo […] Ciénaga es el efecto de su historia reciente: una actividad económica del narcotráfico en los años 70’s y 80’s (sic) y la bonanza marimbera […] solo equiparable a los tiempos prósperos de la economía del banano y una pobreza, resultado de todo lo anterior porque era ilícito (pp. 6-14).
Hablando de salas de cine en la localidad cienaguera, Correa Díaz-Granados (1996) cita a Carlos Martínez Cabana, quien cuenta que en el Rialto —por ejemplo—, administrado por Alejo De la Espriella, era operador de la sala de proyección el futbolista Julio Escalona, y el salón estaba ubicado en la calle Bolívar. En la acera de enfrente y casi en la esquina estaba el Teatro Barcelona (construido por Manuel Antonio Henríquez), donde, en 1926, se proyectó el éxito de entonces, Aura o las violetas (Vincenzo Di Doménico, Pedro Moreno Garzón, 1924). De ser así, la película tardó dos años en llegar al Caribe por primera vez.