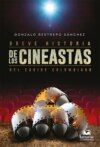Kitabı oku: «Breve historia de los cineastas del Caribe colombiano», sayfa 4
Luis Bunneau Miller
Martínez Cabana relata —sin especificar fechas— que a las salas de cine en Ciénaga al comienzo se las llamaba Cine y tenían una banda de músicos —tocaban a intervalos tres piezas—. En uno de esos Cines de la calle Bolívar existía un operador de proyector muy famoso, por entonces llamado Luis Bunneau Miller y apodado Pata de cama. En el lugar se vendían fritos y refrescos; se proyectaban películas de Francesca Bertini y Max Linder. Esta acotación de los actores no tiene fechas específicas, pero tratándose de ellos, se está hablando de una fecha entre 1910 y 1924, etapa de Max Linder como actor. Su película más famosa fue El debut de un patinador (Les débuts d’un patineur, Louis J. Gasnier, 1907), en la era del cine mudo. Francesca Bertini fue una famosa actriz italiana, también de esa época. Rey Lear (King Lear, Gerolamo Lo Savio, 1910) fue uno de sus sonados éxitos por aquel entonces. También las crónicas citan el filme italiano El amor más fuerte que la muerte (Quello che non muore, Wladimiro De Liguoro, 1926), filme que cita el escritor cienaguero Ramón Illán Bacca en su libro Maracas en la Ópera.
Cuenta Martínez Cabana que en ese entonces dos empresarios se disputaban el control del mercado cinematográfico en las plazas de Barranquilla, Cartagena y otras ciudades de la costa Atlántica. Las de Di Doménico hermanos y Belisario Díaz. Una de ellas tomó bajo control el salón de Cine y lo bautizó con el nombre de Salón Rialto (Correa Díaz-Granados, 1996, p. 289).
Según testimonio de Manuel Huguet en Santa Marta para Alfonso Restrepo Aarón en el año 2003, otras salas de cine en este rincón del Caribe colombiano fueron: El Variedades (calle 7ª. con cra. 11, ya desaparecido y que se utilizó como sala de ring de boxeo); El Dorado (cra. 8ª. entre calles 9ª. y 10ª.), no queda nada, solo una pared y casas residenciales; El Córdoba (en el sector de La Estación), hoy es una bodega de cervezas; la sala El Trianón —hoy con funciones de Cinemateca— y El Magdalena —luego Teatro Municipal o Teatro Moderno, según el doctor Wenceslao Mestre Castañeda—, en la cra. 9ª con calle 17. En el año de 1934, los cienagueros tuvieron su primera estación de radio.
Rodajes en Ciénaga Grande y otras locaciones
La película documental en blanco y negro, Las Trojas de Cataca (Jaime Muvdi Abufhele, 1977) —35 mm, 10 min—, es el primero de uno de los pocos testimonios filmados por caribeños de la Ciénaga Grande. Conviene rememorar que esta vida humilde de los pescadores en este pueblo palafito, también se mostró en el cortometraje Remite Romelio Román, Tasajera, Ciénaga, Colombia (Jorge Pinto, 1974). Ojalá se pudieran observar estas películas hoy en día, para comprender el estado actual de abandono de ese rincón del Caribe colombiano, donde, si se vuelve la mirada atrás se entiende que no ha pasado nada.
A modo de historiografía, otras cintas rodadas en Ciénaga son: Juana tenía el pelo de oro (Luis Fernando Bottía, 2007) sobre la cabellera dorada de Juana, que al parecer tiene poderes mágicos; la cinta española Palmeras en la nieve (Fernando González Molina, 2015); La ciénaga. Entre el mar y la tierra (Manolo Cruz, Carlos del Castillo, 2016), sobre la vida de Alberto, quien sufre una enfermedad llamada distonía. Más apegado a la realidad, entre alguno que otro documental, del recientemente fallecido Carlos Rendón Sipagauta, famoso por su interesante trabajo El Biblioburro (2009), con la fotografía del belga Michel Baudour. En este filme, el profesor Luis Soriano lleva libros a los sitios más apartados del Magdalena Medio, donde conviven campesinos, guerrilleros y paramilitares.
Los decimeros del agua (Ofelia Ramírez, Joaquín Villegas, 1985) se filma en la localidad lacustre de Nueva Venecia (Magdalena), y en ella se observa la apacible existencia diaria de sus habitantes. También en la línea documental, se encuentra Nueva Venecia (Emiliano Mazza de Luca, 2016), rodado en la aldea flotante Nueva Venecia que se ubica en la Ciénaga Grande. El cineasta uruguayo Mazza señala con cámara firme la vida de sus habitantes alrededor del futbol, como una forma de desapego de la realidad que viven.
Santa Marta (Magdalena)
Centenario de Bolívar (1930)
De la ciudad de Santa Marta, fundada en el año de 1526 por el conquistador español Rodrigo de Bastidas, Mora y Carrillo (2003) confirman —porque las imágenes se hallan, además, en el Patrimonio Fílmico Colombiano— que:
En el año de 1930 La familia Acevedo filma Centenario de Bolívar en Santa Marta y Venezuela y nos muestran el arribo del presidente Enrique Olaya Herrera, un desfile militar, una eucaristía en la Catedral y una visita por los monumentos que fueron inaugurados en memoria de Simón Bolívar (p. 85).
Además, según otras fuentes de documentación, se observan también fragmentos de Maracay, Estado de Aragua (Venezuela), con el cuerpo diplomático de Colombia.
Así que aunque la familia Acevedo (que conformó una productora de cine que funcionó desde 1920 hasta 1955), no es oriunda de tierras caribeñas, se puede convenir que, habiendo filmado Centenario de Bolívar en Santa Marta y Venezuela (Gonzalo y Álvaro Acevedo, 1930) —de 17 min de metraje, sin sonido y en blanco y negro (quizás lo primero que se filma en esta parte de la región Caribe) es, sin duda, pionera del cine nacional, afirmación para la que se cuenta con datos e imágenes verificables.
Salas de cine en Santa Marta
En referencia a las salas de cine de Santa Marta —ciudad donde se construyó la primera basílica en América del Sur—, los primeros en proyectar películas —aunque se desconocen fechas exactas— fueron los hermanos Francisco y Javier Daconte, quienes procedían de Italia. Vives De Andréis (1980) asevera que la primera proyección de un filme en la ciudad fue en el Claustro San Juan Nepomuceno (terminado de construir un 4 de enero de 1811), aunque no concreta qué película se proyectó. Actualmente el claustro es centro cultural de la Universidad de Magdalena.
Sobre otras salas de cine, se puede mencionar el emblemático Teatro Santa Marta, ubicado en la Avenida Campo Serrano. Las salas de cine: La Morita, El Variedades, El Rex, Universo, Estrella, Barranco y Russo, de comienzos del siglo XIX. El samario don Carlos Ordóñez Vives las recuerda en una conversación personal, además de su niñez. Rememora El Paraíso, situado en la calle 12 entre las carreras 4ª y 5ª; y El Colonial, en la calle 19, entre las carreras 4ª y 5ª. Además, evoca el samario que en Pescaito existía el Madrid y en los relajos la gente tiraba bolsas: llenas de orina —puntualiza Ordóñez Vives.
En forma de anécdota, este samario cuenta que en la zona bananera de Orihueca las personas entraban en burro al cine. En cuanto a salas de cine en sí, la historia recuerda al Teatro Olivia. En Orihueca (corregimiento de Ciénaga) el doctor Wenceslao Mestre Castañeda comenta:
En esta última población el dueño del teatro era el señor Álvaro Barón, que era itinerante por otras localidades de la Zona Bananera, injustamente condenado a raíz de la huelga bananera y liberado luego del debate realizado por Jorge Eliecer Gaitán (Restrepo, 2014).
También hubo salas de cine en Riofrío. Los teatros Simón Bolívar y El Tayrona, de El Rodadero (ambos cerrados), ya forman parte de la historia de una región donde la cinefilia está casi desaparecida, aunque la empresa Cinemark ha construido modernas salas de cine en un centro comercial. Volviendo un poco al pasado, a finales de la década de los setenta y comienzos de los ochenta, del Cine Club de Santa Marta, ubicado en la calle 17 No. 2-44 (dirigido por Darío Henao Restrepo), ya no queda ni su sombra.
Con toda seguridad, el Programa Cine y Audiovisuales de la Universidad del Magdalena, del cual, el cineasta Luis Fernando ‘Pacho’ Bottía fue su primer director, y hoy en día es dirigido por la egresada del Programa, Laura Morales Guerrero, será el inicio de una nueva etapa para el cine —casi inexistente— en el Magdalena y en toda nuestra región Caribe; en el contexto de una cinematografía de altibajos. Los mismos altibajos de los cineastas caribeños.
Cartagena de Indias
(Noticiero Nacional No. 30)
Acerca de la primera filmación en Cartagena de Indias, todos los comentarios se dirigen a Floro Manco —radicado en Barranquilla—, al momento en que filma, en el año de 1916, De Barranquilla a Cartagena. No obstante, sería acertado destacar una vez más, del diario cartagenero La Época, la película 11 de noviembre (Belisario Díaz, 1915), que se proyectó un 22 de febrero (20 de febrero, según otras fuentes). El asunto del filme se desarrolla sobre la celebración del día de la independencia de la ciudad. Belisario Díaz Ruíz también grabó con su cámara una película sobre la famosa fiesta popular de La Candelaria. Dice la historia que un incendio en la casa de Díaz destruyó todos sus archivos.
Respecto a las salas de cine, a través de una remembranza de Daniel Lemaitre, Ballestas (2008) da testimonio de que:
Fue en el Teatro Mainero donde se estrenó con lleno completo para ver: Edison en su Laboratorio, Desfile de un Batallón, Saltos de Bañistas en una Piscina y otros documentarios por el estilo. Recuerdo que el mago de Menlo Park me dio dolor de cabeza (p. 50).
A la base de esta reminiscencia, Ballestas estaba hablando de Thomas Alba Edison, quien en 1876, creó una fábrica de inventos, en Menlo Park, New Jersey, que más tarde le valdría el remoquete de el mago de Menlo Park. Allí nacieron muchas de las invenciones para el siglo XX: el primer micrófono, el fonógrafo y la primera lámpara eléctrica, entre muchos otros.
El teatro se llamó Mainero por ser de propiedad del comerciante y filántropo italiano, Juan Bautista Mainero y Trucco, quien lo había adquirido de su anterior propietario, Manuel González Brieva.
En el año de 1934, y siguiendo cronológicamente la filmografía de los Acevedo —todas sus películas pertenecen a la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano—, ruedan el Noticiero Nacional No. 30, presentando la visita del presidente Franklin Delano Roosevelt a la ciudad de Cartagena de Indias. Aunque no hay seguimiento total del encuentro entre el mandatario Rooselvet y el presidente colombiano Enrique Olaya Herrera, existen muchas imágenes mudas en archivo. Sin olvidar la experiencia del chocoano Belisario Díaz, el Noticiero Nacional No. 30, podría ser lo segundo que filmaron los cineastas colombianos en Cartagena de Indias. Como dato curioso demostrable, de todo lo que se ha filmado en Cartagena de Indias, en documentales y ficción, el ochenta o noventa por ciento corresponde a cineastas extranjeros y del interior del país. Con esto, quizás observa el estereotipo que marca al caribeño: alegre, parrandero, mamador de gallo, lúdico, simpático, que no accede a cultivar la inteligencia, el conocimiento y la investigación. Un estereotipo que nace del interior del país.
Algunas ideas sobre el tópico del hombre del Caribe colombiano: la imagen del hombre en la hamaca, desprevenido, despreocupado y en plan de meditación, está más cerca de la figura del maestro Echandía que de la del empresario Julio Mario Santodomingo (...) Es cierto que el tiempo transcurre más apaciblemente en la Costa. Se vive mejor y más intensamente porque se vive más lento. Andar acelerado no equivale, en manera alguna, a ser más eficiente; ni siquiera a producir mejor. Parece que muchos Bancos, en el oriente, están buscando como gerentes a filósofos y no a apresurados economistas. Pero la siesta —la dulce siesta— no es exclusiva de la Costa. Por lo menos en el Tolima y en el Huila, la tenemos como una institución, y además somos lentos al hablar (Gómez, 2002).
Existen otros estereotipos, desde luego, como el que los habitantes del Caribe son abiertos, claros y francos y los del interior son taimados, astutos, ladinos y calculadores. Ni todos los habitantes del interior son falsos en la expresión de sus sentimientos, ni todos los costeños son perezosos. Hay de todo un poco, en las regiones de Colombia. Entonces, como propone, a propósito del caribeño, Bell (1999):
Por qué insistir en ese falso, lastimoso y finalmente indignante estereotipo sobre la costeñidad (...) Contrario a lo que se piensa, el atraso regional, a pesar de las profundas diferencias en recurso humano, no es producido por sus gentes. La Academia y los centros de investigación deben seguir buscando las causas estructurales del subdesarrollo, la pobreza y la estrechez económica (p. 5).
En espera de que surja el debate, volvamos a la revisión historiográfica del cine en el Caribe. Al revisar la década de los años veinte, destaca el filme documental: Barranquilla Moderno (Francesco y Vincenzo Di Doménico, 1925), que se exhibe un 18 de septiembre. La empresa S.I.C.L.A., creada por los hermanos italianos, rodaría sin prisa los trabajos en Las Flores —un antiguo corregimiento, hoy un barrio de Barranquilla— para la apertura de Bocas de Ceniza y otros semblantes de la vida local. Al mismo tiempo que la familia Acevedo filma para su noticiero: Carnavales estudiantiles en Bogotá, Olimpiadas de Cali, actos sociales, etc., el cine de los Estados Unidos produce sus últimas obras maestras anteriores al advenimiento del sonido: Moana (Frances H. Flaherty, Robert J. Flaherty, 1926) y Alas (Wings, William A. Wellman, 1927). Otras películas producidas en 1926 son: El pirata negro (Albert Parker, 1926) y Mare mostrum (Rex Ingram, 1926). La llegada del cine sonoro supuso el inicio de la industria de Hollywood como hegemonía mundial.
Para el mes de abril de 1926, de acuerdo con Restrepo (1980):
Los hermanos Warner obtienen la patente Vitáfono e inician la sonorización musical de una película muda en rodaje con Don Juan (Alan Crosland, 1926) y actuada por el actor John Barrymore, con acompañamiento musical de la Ópera de Mozart —grabación en disco—. Esto no convenció a nadie, pero estimuló a un nuevo ensayo: El cantor del jazz (The Jazz Singer, Alan Crosland, 1927). El filme está basado en una obra de teatro homónima, de mucho éxito en Broadway por aquellos años. A finales del año de 1926, tres métodos permiten la realización de los primeros filmes sonoros: dos procedimientos norteamericanos con registro sobre discos (el Vitáfono y sobre película el Movietone) y un procedimiento alemán con registro sobre película Tobis. De todas formas, la primera película enteramente hablaba se produce en los Estados Unidos: Las luces de Nueva York (The light of New York, Bryan Foy, 1928, p. 48).
Es imprescindible recordar como un aspecto trascendental de la cinematografía universal que el ruso Eisenstein dirige, en la década de los años veinte, dos películas vitales para la historia del cine: El Acorazado Potenkin (Bronenosets Potyomkin, Sergei Eisenstein, 1925), por un lado —cinta de culto y objeto de estudio por parte de estudiantes de cine— y Octubre (Oktyabr, Sergei Eisenstein, Grigori Aleksandrov, 1927), rodada en la ciudad de Leningrado —capital que cambió de nombre muchas veces—, donde el cineasta había vivido los primeros ocho meses de la revolución.
El año de 1928 —época de la huelga de trabajadores en la región bananera del Departamento del Magdalena, que termina con la masacre de Ciénaga— también sería una fecha importante para la literatura universal, el 6 de marzo nace Gabriel José García Márquez en Aracataca, quien, en el devenir de la vida, sería: periodista, crítico de cine, guionista y también productor (Producciones Amaranta). Y es que Aracataca ha dado muchos cataqueros universales. Rafael Darío Jiménez, en su libro Hijos ilustres de Aracataca (1994), instruye sobre el fotógrafo Leo Matiz —de quien hay un documental rodado en el 2013—, Mario Críales, Eduardo Márceles Daconte y otros de carácter regional.

Cinematógrafo Lumière (1895). Según el historiador de cine George Sadoul: Louis Lumière rodó más de 1420 películas (imágenes de dominio público. Ley No. 23 de 1982).
Una fecha importante para Colombia fue el 8 de diciembre de 1929. La radio colombiana nace en Barranquilla con la emisora fundada por Elías Pellet Buitrago: La Voz de Barranquilla. Después se fundó La Voz de Bogotá, por Gustavo Uribe; luego Radio Boyacá, en Tunja y La Voz de los laboratorios Fuentes, en Cartagena —llamada después Emisora Fuentes—. La investigadora musical Ofelia Peláez sostiene que en Medellín: La Voz de Antioquia, Radio Libertad y la Voz de Medellín tenían programas en los que se presentaban, no solo los principales artistas llegados del exterior, sino los primeros colombianos en interpretar boleros —Manuel Astudillo, Maruja Yepes y Hernando Muñoz, los más destacados.

La costa Atlántica, con una extensión de 132.288 Km2, representa el 11.6% de territorio nacional, con ocho departamentos.

Desde el año de 1907, en Ciénaga (Magdalena), ya se hablaba de cine. Foto: Gonzalo Restrepo Sánchez.

Fotogramas de El debut de un patinador (Les débuts d’un patineur (Louis J. Gasnier, 1907), de los primeros filmes exhibidos en 1910 en Ciénaga (Magdalena), con el cómico Max Linder (Imágenes de dominio público. Ley No. 23 de 1982).
1930-1940 En busca del sonido
Si bien en el panorama mundial ya existía una serie de cortos sonoros realizados con el sistema Phonofilm, de Lee De Forest, como Submarino (Submarine, Frank Capra, 1928) o La última canción (The Singing Fool, Lloyd Bacon, 1928), con Al Jolson, y ¡Aleluya! (Hallelujah, King Vidor, 1929), Colombia aprueba —de forma definitiva— en esa nueva modalidad del cine en esta década.
A pesar del enorme vacío entre los años de 1931 y 1937 en el plano cinematográfico del Caribe, el cine sonoro llega a Barranquilla un 15 de mayo de 1930 al Teatro Colombia. El periódico La Prensa, de la ciudad, sacó un aviso y comentario sobre el tema. En su edición del lunes 15 de mayo de 1930 se lee:
Cine Parlante [...] La película escogida para tan grande acontecimiento fue la norteamericana El enmascarado (Bulldog Drummond, F. Richard Jones, 1929) con Ronald Colman, un galán de la pantalla, quien protagoniza el papel del Capitán Drummond, siendo su primer filme sonoro (Nieto, 2001).
En Cartagena de Indias, en el Teatro Municipal, se estrena el aparato de cine parlante con la película norteamericana Desfile de amor (The love parade, Ernst Lubitsch, 1929) en inglés, con títulos en español, un 6 de enero de 1931. Cuenta la historia que el lleno del teatro fue completo, con un éxito artístico y taquillero. La primera imagen hablada de Ernst Lubitsch fue también la primera película musical de Hollywood en integrar canciones con narrativa —con Maurice Chevalier— de una niña de Filadelfia llamada Jeanette MacDonald. El argumento se basa en la opereta El Príncipe Consorte, de los dramaturgos Leon Xanrof y Jules Chancel. Cinco años más tarde, Carlos Gardel, El Zorzal Criollo, arriba a Cartagena el 6 de junio de 1935 a las tres de la tarde, en un hidroplano procedente de Puerto Colombia que acuatizó en el muelle flotante de la SCADTA, en el barrio de Manga.
Tres presidentes transitaron en esta década de escasísimo cine nacional: Enrique Olaya Herrera (1930-34), Alfonso López Pumarejo y Eduardo Santos Montejo (1938-42). Durante la administración Olaya Herrera, se impulsó el comercio interno y se crearon: la Caja de Crédito Agrario, el Banco Central Hipotecario y la Biblioteca Nacional, la cual fue inaugurada el 20 de julio de 1930. Después de cuarenta y cuatro años de gobiernos conservadores, en 1930 el Partido Liberal llegó al poder, y se gestó así la llamada República liberal. El abogado y periodista boyacense Olaya Herrera había vencido en las urnas a los candidatos conservadores. El 28 de octubre de 1933 es fundado El Heraldo, en Barranquilla, a donde, años más tarde, llegaría Gabriel García Márquez.
Relativo al cine colombiano de la época, solo se puede hablar del documental de una hora de duración: Colombia victoriosa (Gonzalo Acevedo Bernal, Álvaro Acevedo Bernal, 1933), sobre la Guerra con el Perú (1932-33). En pleno año del conflicto colombo-peruano, un 17 de marzo de 1932, se realiza el primer Concurso Nacional de la Belleza en Cartagena, siendo la reina Ana Gutiérrez Villa, evento que es filmado también por los Acevedo. Esta versión del noticiero se realiza en cooperación con la productora Metro Goldwyn Mayer y muestra a cada una de las aspirantes. Asimismo, se filmó el encuentro —antes citado— entre los presidentes Roosevelt y Enrique Olaya Herrera en el Noticiero No. 30.
No puede decirse que los años treintas, desde la óptica de la industria del cine de los Estados Unidos, se inicien bajo el signo de la esperanza y el optimismo; todo lo contrario, como consecuencia de la depresión social; algo que no es bueno para este tipo específico de cine. Para el resto de las cinematografías del mundo, la historia sucede entre frustraciones y realidades consumadas. Así, por ejemplo, en la Unión Soviética la década trae momentos de crítica indecisión. En este análisis, el cine europeo —especialmente el francés— tiene momentos de máxima brillantez. No obstante, en los Estados Unidos, John Ford, Henry Fonda, Walt Disney, Spencer Tracy, Fritz Lang y Hitchcock, entre otros, alcanzan el reconocimiento internacional.
Desde el punto de vista filmográfico, películas como: M (El vampiro de Düsseldorf, Fritz Lang, 1931); La venus rubia (Blonde Venus, Josef von Sternberg, 1932), con la exuberante Marlene Dietrich; La diligencia (Stagecoach, John Ford, 1939); La regla del juego (La règle du jeu, Jean Renoir, 1939) y Las uvas de la ira (The Grapes of Wrath, John Ford, 1940), entre otras, dejaron su huella en el camino. Además, está el caso de King Kong (Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack, 1933), la película crea un paradigma porque, ante el riesgo de la abrumadora crisis económica del año 29, presenta a un monstruo que determina los más significativos signos imaginarios del miedo que se produjeron en la sociedad norteamericana. Además, sería el primer filme que tendría su propia partitura creada para él.
El historiador y crítico de cine mexicano —ya fallecido— García Riera (1998) sentenció que el cine hispano de la época resultó más bien aberrante, pero algo tuvo de bueno: dio oportunidades de ganar experiencia cinematográfica. Deja en claro, igualmente, que el cine mexicano, español y el argentino podrían convertirse en industrias. Físicamente, el cine mexicano inundó las salas de la región: El vuelo de la muerte (Guillermo Calles, 1933), Águilas de América (Manuel R. Ojeda, 1933), El compadre Mendoza (Juan Bustillo Oro, Fernando de Fuentes, 1933) y muchos otros títulos de la época, ya casi están en el olvido.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.