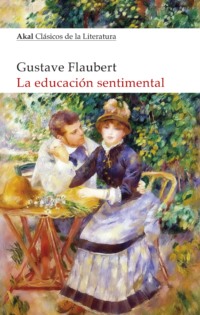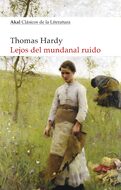Kitabı oku: «La educación sentimental», sayfa 3
Y se fue a comer a una fonda.
Un cuarto de hora después, tuvo ganas de entrar, como por azar, en el patio de las diligencias. ¿La vería otra vez, quizá?
«¿Para qué?», se dijo.
Y la americana[1] le llevó. Los dos caballos no pertenecían a su madre. Había pedido prestado al señor Chambrion, el recaudador, uno de ellos para engancharlo junto al suyo. Isidore, que había salido la víspera, había descansado en Bray, hasta la tarde y había dormido en Montereau, de tal modo que los animales estaban frescos y trotaban con ligereza.
Los campos segados se prolongaban hasta el infinito. Dos líneas de árboles bordeaban la calzada, los montones de piedras pequeñas se sucedían; y poco a poco, Villeneuve-Saint-Georges, Ablon, Châtillon, Corbeil y los otros lugares, todo su viaje, se le vino a la memoria, de una manera tan clara que ahora distinguía detalles nuevos, particularidades más íntimas; bajo el último volante de su vestido, descubría el pie que calzaba un fino botín de seda, de color marrón; el toldo de dril formaba un amplio dosel sobre su cabeza, y las pequeñas borlas rojas de la cenefa temblaban con la brisa, constantemente.
Se parecía a las mujeres de los libros románticos. Él no habría querido ni añadir ni quitar nada a su persona. El universo venía de repente a expandirse. Ella era el punto luminoso donde convergía el conjunto de las cosas; y, mecido por el movimiento del coche, con los párpados medio cerrados, la mirada en las nubes, se abandonaba a una alegría soñadora e infinita.
En Bray, no esperó ni siquiera a que comieran la avena los caballos, se fue adelante, por la calzada, él solo. Arnoux la había llamado «¡Marie!». Él gritó muy fuerte «¡Marie!». Su voz se perdió en el aire.
Una gruesa línea de color púrpura inflamaba el cielo por el poniente. Grandes almiares de trigo, que se levantaban en medio de los rastrojos, proyectaban sombras gigantescas. Un perro se puso a ladrar en una granja, a lo lejos. Se estremeció, presa de una inquietud sin causa.
Cuando Isidore le alcanzó, él se puso en el asiento del cochero para llevar las riendas. El desfallecimiento había pasado. Estaba totalmente resuelto a introducirse, sin importar cómo, en casa de los Arnoux, y a hacer amistad con ellos. Esa casa tenía que ser divertida, y Arnoux, por lo demás, le caía bien; después, ¿quién sabe? Entonces, un flujo de sangre le subió al rostro; las sienes le ardían, hizo restallar el látigo, sacudió las riendas, y puso a los caballos a un galope tal, que el viejo cochero repetía:
—¡Pero, más despacio!, ¡más despacio!, los va a reventar.
Poco a poco Frédéric se calmó, y atendió a lo que hablaba el criado.
Se esperaba al señor con gran impaciencia. La señorita Louise había llorado por querer venir en el coche.
—Pero ¿quién es la señorita Louise?
—La pequeña del señor Roque, ¿sabe?
—¡Ah!, ¡lo olvidaba! ‒replicó Frédéric con negligencia.
Mientras tanto, los dos caballos no podían más. Cojeaban, tanto el uno como el otro; y sonaban las nueve en Saint-Laurent, cuando llegó a la plaza de Armas, delante de la casa de su madre. La casa, espaciosa, con un huerto que daba al campo, añadía consideración a la señora Moreau, que era la persona más respetada del lugar.
Venía de una antigua familia de gentilhombres, ahora extinguida. Su marido, un plebeyo con el que sus padres la habían casado, había muerto de una herida de espada, mientras ella estaba embarazada, dejándole una fortuna comprometida. Recibía tres veces a la semana y de vez en cuando ofrecía una magnífica cena. Pero calculaba por adelantado el número de velas que iba a gastar y esperaba impaciente sus rentas. Esa inquietud, disimulada como un vicio, hacía de ella una mujer seria. Sin embargo, ejercía su virtud sin ostentación de beatería, sin acritud. Sus más pequeños actos de caridad parecían grandes limosnas. Se la consultaba sobre la elección de criados, la educación de las jóvenes, el arte de hacer confituras, y monseñor venía a su casa en sus visitas episcopales.
La señora Moreau alimentaba una gran ambición para su hijo. A ella no le gustaba oír hablar mal del Gobierno, por una especie de prudencia anticipada. Él necesitaría, al principio, apoyos; después, gracias a sus medios, llegaría a ser consejero de Estado, embajador, ministro. Sus éxitos en el colegio de Sens legitimaban este orgullo; había conseguido matrícula de honor.
Cuando Frédéric entró al salón, todos se levantaron armando un gran ruido, le abrazaban; y con los sillones y las sillas hicieron un gran semicírculo en torno a la chimenea. El señor Gamblin le preguntó inmediatamente su opinión sobre la señora Lafarge[2]. Ese proceso, que causó furor de la época, provocó una discusión violenta; la señora Moreau la cortó, con el pesar, sin embargo, del señor Gamblin; la discusión le parecía útil para el joven, en su calidad de futuro jurisconsulto, y salió del salón, molesto.
¡No debía sorprendernos nada de un amigo del père Roque! A propósito del tal Roque hablaron del señor Dambreuse, que acababa de adquirir la finca de la Fortelle. Pero el recaudador había llevado a Frédéric aparte, para saber lo que pensaba de la última obra del señor Guizot[3]. Todos querían saber cosas de él; y la señora Benoit, con destreza, se las arregló para informarse sobre su tío. ¿Cómo le iba a ese buen pariente? Ya no tenían noticias suyas. ¿No tenía un primo lejano en América?
La cocinera anunció que la sopa del señor estaba servida. Se despidieron, por discreción. Después, cuando estuvieron solos, en el comedor, su madre le dijo en voz baja:
—¿Y bien?
El viejo le había recibido muy cordialmente, pero sin mostrar sus intenciones.
La señora Moreau suspiró.
«¿Dónde estará ella ahora?», pensaba Frédéric.
La diligencia seguía su camino, y, sin duda envuelta en el chal, ella apoyaba su hermosa cabeza dormida sobre el paño del coupé.
Subían a sus habitaciones cuando un muchacho del Cigne de la Croix trajo una nota.
—Pero, ¿qué es?
—Es Deslauriers que me necesita ‒dijo.
—¡Ah!, ¡tu amigo! ‒dijo la señora Moreau con una risita de desprecio–. ¡Pues sí que ha escogido bien la hora, realmente!
Frédéric dudaba. Pero la amistad fue más fuerte. Cogió el sombrero.
—Al menos, ¡no estés demasiado tiempo! ‒le dijo su madre.
Capítulo II
El padre de Charles Deslauriers, antiguo capitán de infantería, dimisionario en 1818, había regresado a Nogent para casarse, y, con el dinero de la dote, había comprado un cargo de alguacil que apenas le daba para vivir. Amargado por largas injusticias, sufriendo por sus viejas heridas, y añorando siempre al emperador, vomitaba sobre los que le rodeaban toda la cólera que le ahogaba. Pocos niños fueron tan golpeados como su hijo. El chiquillo no cedía, a pesar de los golpes. Su madre, cuando trataba de interponerse, era tan maltratada como él. Finalmente, el capitán le colocó en su oficina, y a lo largo de todo el día le tenía inclinado sobre el pupitre, copiando actas, lo que le ocasionó que el hombro derecho fuese visiblemente más fuerte que el otro.
En 1833, siguiendo la invitación del señor presidente, el capitán vendió su puesto. Su mujer murió de cáncer. Él se fue a vivir a Dijon; después se estableció como proveedor de reclutas reemplazantes para el servicio militar[4], en Troyes, y, habiendo obtenido una media beca para Charles, le puso en el colegio de Sens, donde Frédéric le reconoció. Pero uno tenía doce años y el otro quince; por otra parte, les separaban mil diferencias de carácter y de origen.
Frédéric poseía en su cómoda toda clase de provisiones, de cosas escogidas, un neceser de toilette, por ejemplo. Le gustaba dormir hasta tarde por la mañana, observar a las golondrinas, leer obras de teatro, y, añorando la calidez de su casa, la vida de colegio le parecía dura.
Pero al hijo del aguacil le parecía buena. Trabajaba tan bien que, al cabo del segundo año, pasó al tercer curso. Sin embargo, a causa de su pobreza, o de su carácter pendenciero, le rodeaba una sorda malevolencia. A un criado, una vez, que le llamó hijo de un mendigo, en el patio de los medianos, el chico le saltó a la garganta y le habría matado, de no haber intervenido tres profesores. Frédéric, lleno de admiración le estrechó entre sus brazos. A partir de ese día, la intimidad fue completa. El afecto de un mayor, sin duda, halagó la vanidad del pequeño, y el otro aceptó como un verdadero placer esa devoción que se le ofrecía.
Su padre, durante las vacaciones, le dejaba en el colegio. Una traducción de Platón, que encontró por azar, le entusiasmó. Entonces, se prendó de los estudios metafísicos; y sus progresos fueron rápidos, pues los abordaba con una fuerza joven y con el orgullo de una inteligencia que se desarrolló; Jouffroy, Cousin, Laromiguière, Malebranche, los escoceses, todo lo que la biblioteca contenía. Tuvo que robar una llave para hacerse con más libros.
Las distracciones de Frédéric eran menos serias. Dibujó en la calle de Trois-Rois la genealogía de Cristo, esculpida sobre un poste, más tarde, el atrio de la catedral. Tras los dramas de la Edad Media, empezó con las memorias: Froissart, Comines, Pierre de l’Estoile, Brantôme.
Las imágenes que esas lecturas aportaban a su mente le obsesionaban tanto que sentía la necesidad de reproducirlas. Ambicionaba ser un día el Walter Scott de Francia. Deslauriers meditaba un vasto sistema filosófico, que tendría aplicaciones de lo más lejanas.
Ambos hablaban de todo eso, durante los recreos, en el patio, frente a la inscripción moral pintada bajo el reloj; lo susurraban en la capilla, ante las barbas de san Luis; soñaban con ello en el dormitorio, desde donde se veía un cementerio. Los días de paseo, se colocaban los últimos de la fila, y hablaban interminablemente.
Hablaban de lo que harían más tarde, cuando terminaran el colegio. Primero, llevarían a cabo un largo viaje con el dinero que Frédéric retiraría de su fortuna, a su mayoría de edad. Después, regresarían a París, trabajarían juntos, no se separarían; ‒y, como descanso del trabajo, tendrían amores de princesas, en tocadores de seda, o fulgurantes orgías con cortesanas ilustres. Pero las dudas sucedían a esos arrebatos de ilusión. Después de momentos de alegre verborrea, caían en profundos silencios.
Las tardes de verano, cuando habían andado mucho tiempo por caminos pedregosos, a orillas de las viñas, o en la calzada principal en pleno campo, con los trigales ondeando al sol, mientras el perfume de la angélica llenaba el aire, sufrían una especie de ahogo, y se tumbaban en el suelo, aturdidos, embriagados. Los demás, en mangas de camisa, jugaban a las barras[5] o hacían volar cometas. El profesor vigilante los llamaba. Regresaban siguiendo los huertos regados por arroyuelos, después, los bulevares en sombra por los viejos muros; sus pasos resonaban por las calles desiertas; la verja se abría, subían la escalera; y estaban tristes como después de grandes excesos.
El jefe de estudios pretendía que se exaltaban mutuamente. Sin embargo, si Frédéric estudió mucho en los cursos superiores, fue por las exhortaciones de su amigo; y, en las vacaciones de 1837, le llevó a casa de su madre.
El joven no gustó a la señora Moreau. Comió extraordinariamente, rechazó la misa de los domingos, mantenía discursos republicanos; finalmente, creyó saber que había llevado a su hijo a lugares deshonestos. Vigilaron sus relaciones. Sin embargo, ellos no dejaron de quererse cada vez más; y la despedida fue penosa, cuando Deslauriers, al año siguiente, salió del colegio, para estudiar derecho en París.
Frédéric contaba siempre con unirse a él allí. No se habían vuelto a ver desde hacía dos años; y, terminados los abrazos, se fueron a los puentes a fin de charlar más a gusto.
El capitán, que regentaba ahora un billar en Villenauxe, se había puesto hecho una furia cuando su hijo le reclamó las cuentas de su tutela, e incluso le cortó todo alimento. Pero, como Deslauriers quería concurrir más tarde a una cátedra de profesor de La Escuela y no tenía dinero, aceptó un puesto de pasante de procurador en Troyes. A fuerza de privaciones, ahorró cuatro mil francos; y, si no podía recibir nada de la herencia materna, tendría, al menos, en qué trabajar libremente, durante tres años, esperando una situación mejor. Así pues, había que abandonar el antiguo proyecto de vivir juntos en la capital, al menos por ahora.
Frédéric bajó la cabeza. Era el primero de sus sueños que se venía abajo.
—Consuélate ‒le dijo el hijo del capitán‒ la vida es larga, somos jóvenes. ¡Ya me reuniré contigo! ¡No pienses más en ello!
Le cogió las manos, y, para distraerle, le preguntó por su viaje.
Frédéric no tenía gran cosa que contar. Pero, al recordar a la señora Arnoux, su tristeza se desvaneció. No habló de ella, retraído por pudor. Por el contrario, se extendió sobre Arnoux, reproduciendo sus discursos, sus modales, sus relaciones; y Deslauriers le instó con fuerza a cultivar esa relación.
Frédéric, en los últimos tiempos, no había escrito nada; sus opiniones literarias habían cambiado: por encima de todo estimaba la pasión; Werther, René, Frank, Lara, Lélia y otros más mediocres le entusiasmaban casi igual. A veces, la música le parecía capaz de expresar su inquietud interior; entonces, soñaba sinfonías; o bien la superficie de las cosas le cautivaba, y entonces quería pintar. Sin embargo, había compuesto unos versos; a Deslauriers le parecieron muy hermosos, pero sin pedirle ninguno más.
En cuanto a él, ya no le daba por la metafísica. La economía social y la Revolución francesa le preocupaban. Era, ahora, un gran diablo de veintidós años, delgado, con una boca grande, y muy resuelto. Aquella noche llevaba un pobre gabán de lastán; y los zapatos los tenía llenos de polvo, pues había venido a pie, desde Villenauxe, expresamente para ver a Frédéric.
Isidore los abordó. La señora rogaba que volviese el señor, y temiendo que tuviera frío, le enviaba el abrigo.
—Pero, ¡quédate! ‒dijo Deslauriers.
Y continuaron paseando de un lado al otro de los dos puentes que se apoyan sobre la estrecha isla formada por el canal y el río.
Cuando iban del lado de Nogent, tenían, en frente, una manzana de casas que se inclinaban un poco; a la derecha, la iglesia aparecía detrás de los molinos de madera cuyas compuertas estaban cerradas; y, a la izquierda, los setos de arbustos, a lo largo de la ribera, remataban los huertos, que apenas se distinguían. Pero, del lado de París, la calzada principal bajaba en línea recta, y las praderas se perdían a lo lejos, en los vapores de la noche. Estaba silenciosa y de una claridad blanquecina. El olor de hierba húmeda llegaba hasta ellos; la cascada de agua, cien pasos más lejos, murmuraba, con ese gran ruido suave que producen las olas en las tinieblas.
Deslauriers se detuvo, y dijo:
—¡Esas buenas gentes que duermen tranquilas!, ¡es gracioso! ¡Paciencia!, ¡un nuevo 89 se prepara! Estamos cansados de constituciones, de cartas[6], de sutilezas, de mentiras. ¡Ah!, si yo tuviera un periódico o una tribuna, ¡cómo agitaría todo eso! Pero, para emprender cualquier cosa, ¡hace falta dinero! ¡Qué maldición ser hijo de un tabernero y perder la juventud teniendo que ganar el pan!
Bajó la cabeza, se mordió los labios, y tiritaba con esa ropa tan ligera.
Frédéric le echó por los hombros la mitad de su abrigo. Se envolvieron los dos en él; y abrazados por la cintura, caminaban bajo el abrigo, uno al lado del otro.
—¿Cómo quieres que viva allá, sin ti? ‒decía Frédéric. La amargura de su amigo le había provocado de nuevo la tristeza. «Yo hubiera hecho cualquier cosa con una mujer que me hubiera amado… ¿Por qué te ríes? el amor es la savia y como la atmósfera del genio. Las emociones extraordinarias producen obras sublimes. En cuanto a buscar a la mujer que necesitaría, ¡renuncio! Por otra parte, si alguna vez la encuentro, ella me rechazará. Yo soy de la raza de los desheredados, y me aliviaré con un tesoro ya fuera de strass o de diamante, no lo sé.»
La sombra de alguien se alargó sobre los adoquines, al mismo tiempo que oyeron estas palabras:
—¡Servidor, señores!
El que las pronunciaba era un hombre menudo, vestido con un amplio redingote oscuro, y tocado con una gorra que dejaba ver bajo la visera una nariz puntiaguda.
—¿Señor Roque? ‒dijo Frédéric
—El mismo ‒repuso la voz.
El de Nogent justificó su presencia contando que volvía de inspeccionar sus trampas para lobos, en su huerto, a la orilla del agua.
—Y usted, ¿ya de vuelta a nuestras tierras? ¡Muy bien!, lo supe por mi chiquilla. ¿La salud, bien, espero? ¿No marcha todavía?
Y se fue, desanimado, sin duda, por el recibimiento de Frédéric.
La señora Moreau, en efecto, no tenía trato con él; père Roque vivía en concubinato con su criada, y le consideraban muy poco, aunque fuese el muñidor[7] de elecciones, el administrador del señor Dambreuse.
—¿El banquero que vive en la calle de Anjou? ‒repuso Deslauriers–. ¿Sabes lo que debías hacer, muchacho?
Isidore los interrumpió de nuevo. Tenía la orden de llevarse a Frédéric definitivamente. La señora se inquietaba por su ausencia.
—¡Bien, bien! ya va ‒dijo Deslauriers–; no se quedará sin dormir en casa.
Y cuando el criado marchó:
—Deberías rogar a ese viejo que te introduzca en casa de los Dambreuse; ¡nada es más útil que frecuentar una casa rica! ¡Puesto que tienes un frac negro y guantes blancos, aprovéchalos! ¡Tienes que ir a ese mundo! Ya me llevarás más tarde. Un hombre cargado de millones, ¡imagina! Arréglatelas para gustarle, y a su mujer también. ¡Hazte su amante!
Frédéric protestaba.
—¡Pero si te digo cosas bien clásicas, me parece! ¡Recuerda a Rastignac en La comedia humana! ¡Tú triunfarás, estoy seguro!
Frédéric tenía tanta confianza en Deslauriers, que se sintió alterado, y olvidando a la señora Arnoux, o encajándola en la predicción hecha sobre la otra, no pudo evitar una sonrisa.
El pasante añadió:
—Último consejo: ¡aprueba los exámenes! Un título es siempre bueno; y suelta, de verdad, a tus poetas católicos y satánicos, tan avanzados en filosofía como lo estaban en el siglo XII. Tu desesperación es una tontería. Grandes personalidades tuvieron comienzos más difíciles, comenzando por Mirabeau. Por otra parte, nuestra separación no será tan larga. Yo haré que el ladrón de mi padre vomite todo. Ya es hora de que me vaya, ¡adiós! ¿Tienes cien sous para pagarme la cena?
Frédéric le dio diez francos, el resto de la cantidad que le dio Isidore por la mañana.
Mientras tanto, a veinte toesas de los puentes, en la orilla izquierda, una luz brillaba en el tragaluz de una casa baja.
Deslauriers la vio. Entonces ‒dijo enfáticamente, quitándose el sombrero.
—Venus, reina de los cielos, ¡servidor! Pues la Penuria es la madre de la Sabiduría. Bastante nos han calumniado por eso, ¡misericordia!
Esa alusión a una aventura común, les puso alegres. Rieron a carcajadas, por las calles.
Después, habiendo saldado su cuenta en la posada, Deslauriers volvió a acompañar a Frédéric hasta el cruce con el Ayuntamiento; y después de un largo abrazo, los dos amigos se separaron.
Capítulo III
Dos meses más tarde, Frédéric, una vez llegado una mañana a la calle Coq-Héron, pensó de inmediato hacer su gran visita.
El azar le había ayudado. Père Roque había venido a traerle un rollo de papeles, rogándole que se los entregara él mismo en casa del señor Dambreuse; y acompañaba el envío con una nota abierta, en la que le presentaba a su joven compatriota.
La señora Moreau pareció sorprendida de ese encargo. Frédéric disimuló el placer que le causaba.
El señor Dambreuse era, en realidad, conde de Ambreuse, pero, desde 1825, abandonando poco a poco su nobleza y su partido, se había vuelto hacia la industria, y, poniendo el oído en todos los despachos, y la mano en todas las empresas, al acecho de buenas oportunidades, sutil como un griego y laborioso como uno de Auvergne, había amasado una fortuna que se decía considerable; además, era oficial de la Legión de Honor, miembro del Consejo General del Aube, diputado, par de Francia uno de estos días; complaciente, por lo demás, cansaba al ministro con sus continuas demandas de ayudas, de medallas, de estancos; y, en sus enfados contra el poder, se inclinaba hacia el centro izquierda. Su mujer, la bella señora Dambreuse, que citaba los periódicos de modas, presidía las asambleas de caridad. Adulando a las duquesas, apaciguaba los rencores del noble barrio, y dejaba que creyeran que el señor Dambreuse podía aún arrepentirse y hacer favores.
El joven estaba asustado yendo hacia la casa de los Dambreuse.
«Debería haber cogido el frac. ¿Me invitarán al baile de la semana próxima? ¿Qué me dirán?»
Recobró el aplomo pensando que el señor Dambreuse no era más que un burgués, y, valientemente, saltó del cabriolet a la acera de la calle de Anjou.
Cuando hubo empujado una de las dos puertas cocheras, atravesó el patio, subió la escalinata y entró en un vestíbulo pavimentado en mármol de color.
Una doble escalera recta, con una alfombra roja con barras de cobre, se apoyaba contra los altos muros de estuco brillante. Había, al pie de la escalera, una platanera cuyas amplias hojas recaían sobre el terciopelo del pasamanos. Dos candelabros de bronce soportaban unos globos de porcelana suspendidos con cadenillas; los respiraderos de los caloríferos, abiertos, exhalaban un aire pesado; y sólo se oía el tic tac de un enorme reloj, colocado al otro extremo del vestíbulo, bajo una panoplia.
Sonó un timbre; apareció un criado e introdujo a Frédéric en un cuarto pequeño, en el que se distinguían dos cajas fuertes, con casilleros llenos de cajas. El señor Dambreuse escribía, en medio, sentado a un escritorio de persiana.
Leyó la carta del père Roque, abrió con un cortaplumas la cinta que sujetaba los papeles, y los examinó.
De lejos, a causa de su torso delgado, podía parecer joven aún. Pero, sus escasos cabellos blancos, sus miembros débiles y sobre todo una palidez extraordinaria en el rostro acusaban un cuerpo deteriorado. Una energía implacable reposaba en sus ojos glaucos, más fríos que unos ojos de cristal. Tenía los pómulos salientes, y unas manos con articulaciones huesudas.
Finalmente, habiéndose levantado, dirigió al joven algunas preguntas sobre personas que conocían, sobre Nogent, sobre sus estudios; después, le despidió con una inclinación. Frédéric salió por otro corredor, y se encontró en la parte baja del patio, junto a la bodega.
Un cupé azul, enganchado a un caballo negro, estaba parado ante la escalinata exterior. La puertecilla se abrió, subió una dama, y el coche, con un ruido sordo, se puso en marcha sobre la grava.
Frédéric, al mismo tiempo que ella, llegó del otro lado, bajo la puerta cochera. Al no ser el espacio lo suficientemente amplio, tuvo que esperar. La joven señora, inclinada hacia afuera por la ventanilla, hablaba en voz baja con el portero. Él sólo podía ver su espalda, cubierta con una capa violeta. Mientras tanto, observaba el interior del carruaje, forrado de reps azul, con pasamanerías y flecos de seda. El ropaje de la dama lo llenaba; y de esa pequeña caja capitoné se desprendía un perfume de lirios, y como un vago aroma de elegancias femeninas. El cochero aflojó las riendas, el caballo rozó el bolardo bruscamente, y todo desapareció.
Frédéric regresó a pie, siguiendo los bulevares.
Lamentaba no haber podido ver bien a la señora Dambreuse.
Un poco más arriba de la calle Montmartre, un amontonamiento de carruajes le hizo volver la cabeza; y, al otro lado, en frente, leyó en una placa de mármol:
JACQUES ARNOUX
¿Cómo no había pensado en ella, antes? la culpa era de Deslauriers, y fue hacia la tienda, no entró, sin embargo, esperó a que ella apareciera.
Los cristales altos, transparentes, ofrecían a la vista, en hábil disposición, estatuillas, dibujos, grabados, catálogos, números de L’Art industriel; y los precios del abono estaban repetidos sobre la puerta, decorada en el centro con las iniciales del editor. Se veía, junto a las paredes, grandes cuadros, cuyo barniz brillaba; además, en el fondo, dos aparadores cargados de porcelanas, de bronces, de curiosidades atractivas; una pequeña escalera los separaba, cerrada arriba con una portezuela de moqueta; y una lámpara de vieja porcelana de Saxe, una alfombra verde cubriendo el suelo, con una mesa de marquetería, daban la apariencia, a ese interior, más de un salón que de una tienda.
Frédéric simulaba examinar los dibujos. Después de dudas infinitas, entró.
Un empleado levantó la portezuela, y respondió que el señor no estaría «en el almacén» antes de las cinco. Pero si podía trasmitirle el recado…
—¡No!, volveré ‒replicó suavemente Frédéric.
Los días siguientes los empleó en buscar un alojamiento; y se decidió por una habitación en un segundo piso, en un hotelito amueblado en la calle Saint-Hyacinthe.
Llevando bajo el brazo un cuaderno, todo nuevo, fue a la apertura de las clases. Trescientos jóvenes, con la cabeza descubierta, llenaban un anfiteatro donde un anciano con toga roja disertaba con voz monótona; las plumas chirriaban sobre el papel. Volvía a encontrar en esta sala el olor polvoriento de las clases, una cátedra igual, ¡el mismo aburrimiento! Durante quince días, siguió yendo. Pero, no habían llegado aún al artículo 3, cuando dejó el Código Civil, y abandonó las Intitutes de la Summa divisio personarum.
Las alegrías que se había prometido no llegaban; y cuando agotó un gabinete de lectura[8], recorrió las colecciones del Louvre, y varias veces seguidas acudió a algún espectáculo, cayó en una ociosidad sin fondo.
Mil cosas aumentaban su tristeza. Tenía que contar su ropa y soportar al conserje, un bruto con apariencia de enfermero, que venía cada mañana a arreglar su cama, apestando a alcohol y protestando. Su apartamento, adornado con un reloj de péndulo de alabastro, le desagradaba. Los tabiques eran muy finos; oía a los estudiantes hacer ponche, reírse, cantar.
Cansado de esa soledad, buscó a uno de sus antiguos compañeros, llamado Baptiste Martinon; lo encontró en una pensión burguesa de la calle Saint-Jacques, empollando el Código procesal penal, ante un fuego de carbón de tierra.
Frente a él, una mujer con un vestido de algodón de indiana, zurcía unos calcetines.
Martinon era lo que se llama un hombre muy apuesto; alto, rollizo, de fisonomía equilibrada y unos ojos saltones azulados; su padre, un rico cultivador, le destinaba a la magistratura, y, queriendo aparecer ya serio, llevaba una barba recortada siguiendo el óvalo del rostro.
Como las preocupaciones de Frédéric no tenían una causa razonable y que no podía argüir ninguna desgracia, Martinon no entendió nada de las lamentaciones sobre su existencia. Él, él iba cada mañana a la Escuela de Derecho, después se paseaba por el Luxembourg, tomaba por la tarde su media taza de café, y, con quinientos francos al año y el amor de esa obrera, se encontraba perfectamente feliz.
—¡Qué felicidad! ‒exclamó interiormente Frédéric.
En la Escuela había hecho otra amistad, con el señor de Cisy; hijo de una familia importante, parecía una señorita, por la gentileza de sus maneras.
El señor de Cisy dibujaba, amaba el gótico.
Fueron juntos varias veces a admirar la Sainte-Chapelle y Notre-Dame. Pero la distinción del joven patricio recubría una inteligencia de lo más pobre. Todo le sorprendía; reía mucho a la menor broma, y mostraba una ingenuidad tan completa que, Frédéric, al principio le tomó por un bromista, y finalmente le consideró un tonto.
Las confidencias no eran, pues, posibles con nadie; y seguía esperando la invitación de los Dambreuse.
El día de año nuevo, les envió tarjetas de visita, pero él no recibió ninguna de ellos.
Había vuelto a ir a l’Art industriel.
Y volvió por tercera vez, y vio, por fin, a Arnoux que hablaba en medio de cinco o seis personas y apenas respondió a su saludo; Frédéric se sintió herido. Pero no por eso dejó de buscar la manera de llegar hasta ella.
Al principio, tuvo la idea de presentarse con frecuencia para comprar cuadros. Después, pensó deslizar en el buzón del periódico algunos artículos «muy fuertes», lo que llevaría a relacionarse. ¿Quizá valía más ir derecho al grano y declarar su amor? Entonces, redactó una carta de doce páginas, llena de impulsos líricos e interpelaciones; pero la rompió, y no hizo nada, no intentó nada, inmovilizado por el temor al fracaso.
Arriba de la tienda de Arnoux, había un primer piso con tres ventanas, iluminadas por la noche. Había sombras que circulaban en el interior, una, sobre todo, era la suya, y se desplazaba desde muy lejos para observar esas ventanas y contemplar esa sombra.
Una negra, que vio un día en las Tullerías, llevando a una niña de la mano, le recordó a la negra de la señora Arnoux. Ella también debía de venir como las otras; cada vez que cruzaba las Tullerías, su corazón latía, esperando encontrarla. Los días soleados, continuaba el paseo hasta el final de los Campos Elíseos.
Mujeres, sentadas negligentemente en sus calesas, y cuyos velos flotaban al viento, desfilaban delante de él, al paso firme de sus caballos, con un balanceo insensible que hacía crujir los arreos acharolados de los caballos. Los coches eran cada vez más numerosos, y, ralentizándose a partir del Rond-Point, ocupaban toda la vía. Las crines chocando con las crines, los faroles con los faroles; los estribos de acero, las barbadas de plata, las hebillas de cobre, despedían aquí y allá puntos luminosos entre los pantalones de montar, los guantes blancos, y las pieles que caían sobre el blasón de las portezuelas.
Se sentía como perdido en un mundo lejano. Sus ojos erraban sobre los rostros femeninos; y vagas similitudes traían a su memoria a la señora Arnoux. Se la imaginaba, en medio de las otras, en uno de esos pequeños cupés, como el de la señora Dambreuse. Pero, el sol se iba poniendo y el viento frío levantaba torbellinos de polvo. Los cocheros resguardaban el mentón en sus amplias corbatas, las ruedas se ponían a girar más deprisa, el macadán crujía; y todos los carruajes bajaban a gran trote por la avenida, rozándose, adelantándose, apartándose los unos de los otros, después, en la plaza de la Concorde, se dispersaban. Detrás de las Tullerías, el cielo tomaba el color de las pizarras. Los árboles del jardín formaban dos masas enormes, violáceas en la cumbre. Las farolas de gas se encendían; y el Sena, verdoso en toda su extensión, se desgarraba en reflejos de plata contra los pilares de los puentes.