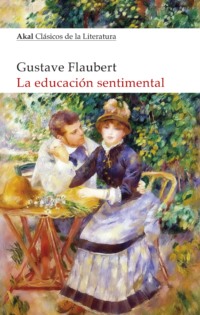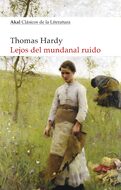Kitabı oku: «La educación sentimental», sayfa 4
Iba a cenar, mediando cuarenta y tres sous el plato, en un restaurante, en la calle de la Harpe.
Miraba con desprecio el viejo mostrador de caoba, las servilletas sucias, los cubiertos grasientos y los sombreros colgados en la pared. Los que le rodeaban eran estudiantes como él. Charlaban de sus profesores y de sus amantes. ¡Se preocupaban mucho por los profesores! ¡Es que él tenía una amante! Para evitar sus charlas, él llegaba lo más tarde posible. Restos de comida cubrían todas las mesas. Los dos sirvientes, cansados, dormitaban en los rincones, y un olor de cocina, de quinqué y de tabaco llenaba la sala desierta.
Después, volvía a recorrer lentamente las calles. Las farolas se balanceaban, haciendo temblar sobre el barro largos reflejos amarillentos. Unas sombras se deslizaban por las aceras, con sus paraguas. El pavimento estaba grasiento, la bruma caía, y le parecía que las tinieblas húmedas, envolviéndole, descendían indefinidamente a su corazón.
Tuvo remordimientos. Volvió a las clases. Pero, como no conocía nada de las materias explicadas, la cosa más simple le confundía.
Se puso a escribir una novela titulada: Sylvio, el hijo del pescador. La trama ocurría en Venecia. El héroe era él mismo; la heroína, la señora Arnoux. En la novela se llamaba Antonia, y, para conseguirla, él asesinaba a varios gentilhombres, incendiaba una parte de la ciudad y cantaba bajo su balcón, en el que palpitaban, con la brisa, las cortinas de damasco rojo del bulevar Montmartre. Las reminiscencias apreciadas, demasiado numerosas, le desanimaron; no siguió más, y su ociosidad fue en aumento.
Entonces, suplicó a Deslauriers que viniera a compartir su apartamento. Se las arreglarían para vivir con sus dos mil francos de pensión; cualquier cosa mejor que esta existencia intolerable. Deslauriers no podía dejar todavía Troyes. Le instaba a distraerse, y a visitar a Sénécal.
Sénécal era un profesor particular de Matemáticas, hombre muy inteligente y de convicciones republicanas, un futuro Saint-Just, decía el pasante. Frédéric había subido tres veces sus cinco pisos, sin recibir ninguna visita por su parte. Ya no volvió más.
Quiso divertirse. Fue a los bailes de disfraces de la Opéra. Esas alegrías tumultuosas le intimidaban desde la puerta. Por otra parte, le retenía el temor a una humillación pecuniaria, considerando que una cena con un dominó le llevaba a gastos considerables, era una gran aventura.
¡Sin embargo, le parecía que merecía ser amado! Algunas veces, se despertaba con el corazón lleno de esperanza, se vestía cuidadosamente, como para una cita, y recorría interminablemente París. Ante cada mujer que caminaba delante de él, o que venía enfrente a su encuentro, se decía: «¡Ahí está!». Cada vez era una nueva decepción. La idea de la señora Arnoux fortificaba esa ansia. La encontraría, tal vez, en su camino; e imaginaba, para abordarla, complicaciones del azar, peligros extraordinarios de los que él la salvaría.
Así pasaban los días, en la repetición de los mismos problemas y las mismas costumbres adquiridas. Hojeaba revistas bajo los arcos del Odeón, iba a leer la Revue des Deux Mondes al café, entraba en una sala del Colegio de Francia, escuchaba durante una hora una lección de chino o de economía política. Todas las semanas, escribía ampliamente a Deslauriers, cenaba de vez en cuando con Martinon, veía a veces al señor de Cisy.
Alquiló un piano y compuso valses alemanes.
Una tarde, en el teatro del Palacio Real, vio, en un palco del proscenio, a Arnoux junto a una mujer. ¿Era ella? El biombo de tafetán verde, al borde del palco, ocultaba su rostro. Finalmente, el telón se levantó, el biombo se abatió. Era una persona alta, de alrededor de treinta años, ajada, y cuyos gruesos labios descubrían, al reír, unos dientes espléndidos. Hablaba familiarmente con Arnoux y le daba golpecitos en los dedos con el abanico. Después, una chica joven, rubia, con los párpados un poco rojos como de haber llorado, se sentó entre ellos. Arnoux se quedó desde entonces semiinclinado sobre su hombro, manteniendo un discurso que ella escuchaba sin responder. Frédéric se ingeniaba para descubrir la condición de estas mujeres, vestidas modestamente con ropa oscura, con cuellos aplastados.
Al final del espectáculo, se precipitó a los pasillos. La gente los llenaba. Arnoux, delante de él, bajaba la escalera, peldaño a peldaño, dando el brazo a las dos mujeres.
De repente, una farola le iluminó. Llevaba una cinta negra en el sombrero. ¿Ella habría muerto, quizá? Esa idea atormentó a Frédéric con tanta fuerza, que al día siguiente corrió al Art industriel, y pagando a toda prisa uno de los grabados expuestos delante del reloj, preguntó al empleado qué tal estaba el señor Arnoux.
El chico respondió:
—¡Pues, muy bien!
Frédéric añadió palideciendo:
—¿Y la señora?
—¡La señora también!
Frédéric olvidó llevarse el grabado.
El invierno terminó. Estuvo menos triste en la primavera, se puso a preparar el examen, y habiéndolo pasado de una manera mediocre, partió enseguida a Nogent.
No fue a Troyes a ver a su amigo, a fin de evitar las observaciones de su madre. Después, con la vuelta a París, abandonó su alojamiento y alquiló otro, en el quai Napoleón, de dos habitaciones, que amuebló. La esperanza de una invitación en casa de los Dambreuse se había apagado; su gran pasión por la señora Arnoux comenzaba a desvanecerse.
Capítulo IV
Una mañana del mes de diciembre, yendo al curso de Procesal, creyó observar en la calle Saint-Jacques más animación que de costumbre. Los estudiantes salían precipitadamente de los cafés, o, con las ventanas abiertas, se llamaban de una casa a otra; los tenderos, en medio de la acera, miraban con inquietud; las contraventanas se cerraban; y cuando llegó a la calle Soufflot, vio un gran gentío en torno al Panteón.
Unos jóvenes, en grupos desiguales de cinco a doce, marchaban cogidos del brazo y abordaban a los grupos más numerosos que estacionaban acá y allá; en el fondo de la plaza, contra las verjas, unos hombres vestidos con monos de trabajo peroraban, mientras que, con el tricornio sobre la oreja y las manos a la espalda, agentes de policía erraban a lo largo de los muros, haciendo resonar las baldosas con sus fuertes botas. Todos tenían un aire misterioso, asombrado; evidentemente, esperaban algo; cada uno retenía en la punta de la lengua una pregunta.
Frédéric se encontraba junto a un joven rubio, de aspecto afable, y que llevaba bigote y perilla, como un hombre refinado de la época de Luis XIII. Le preguntó la causa del desorden.
—Yo no sé nada ‒repuso el joven rubio‒, ¡ni ellos tampoco! Es la moda, ahora. ¡Vaya broma!
Y se echó a reír.
Las peticiones para la reforma, que se firmaban en la guardia nacional, unido al censo Humann, y otros acontecimientos más, llevaban a inexplicables desórdenes en París desde hacía seis meses[9]; e incluso esos disturbios se producían tan a menudo, que los periódicos ya no hablaban de ellos.
—Esto carece de gusto y de color[10] –continuó el que estaba al lado de Frédéric–. ¡Yo pienso, señor, que hemos degenerado! En la buena época de Luis XI, incluso en la de Benjamin Constant, había más revueltas de estudiantes. Ahora los encuentros pacíficos como corderos, simples como las amapolas, e idóneos para ser tenderos. Pasque-Dieu!
¡Y esto es lo que se llama la juventud de las Escuelas!
Separó los brazos, en toda su extensión, como Frédéric Lemaître en Robert Macaire[11].
—¡Juventud de las Escuelas, yo te bendigo!
Después, interpelando a un trapero, que removía las conchas de las ostras contra el bolardo de un vendedor de vino:
—Y tú, ¿tú formas parte de la juventud de las Escuelas?
El viejo levantó una cara horrorosa, en la que se distinguía, en medio de una barba gris, una nariz roja, y dos estúpidos ojos de borracho.
—¡No!, tú pareces más bien uno de esos hombres de cara patibularia, que se ven por ahí en diversos grupos, sembrando oro a manos llenas… ¡Oh!, ¡siembra, patriarca, siembra! ¡Corrómpeme con los tesoros de Albion! Are you english? ¡Yo no rechazo los presentes de Artajerjes! ¿Charlemos un poco de la unión aduanera?
Frédéric sintió que alguien le tocaba el hombro; se dio la vuelta. Era Martinon, prodigiosamente pálido.
—¡Y bien! ‒dijo, con un gran suspiro, ¡otra revuelta!
Tenía miedo de verse comprometido, se lamentaba. Los hombres del mono de trabajo, sobre todo, le inquietaban, como pertenecientes a sociedades secretas.
—¿Es que hay sociedades secretas? ‒dijo el joven del bigote‒. Es una vieja broma del gobierno, ¡para asustar a los burgueses!
Martinon le instó a que hablara más bajo, por temor a la policía.
—¿Usted cree todavía en la policía? De hecho, qué sabe usted, señor, si yo no soy un confidente de la policía. Y le miró de una manera que, Martinon, muy sobrecogido, no comprendió en absoluto la broma. La gente los empujaba, y se vieron forzados, los tres, a ponerse sobre una pequeña escalera que conducía, por el pasillo, al nuevo anfiteatro.
Pronto la muchedumbre se abrió paso por sí misma; varias cabezas se descubrieron quitándose el sombrero; saludaban al ilustre profesor Samuel Rondelot, que, envuelto en un grueso redingote, enarbolando sus gafas de plata, y resoplando por el asma, caminaba, con paso lento, para impartir la clase. Este hombre era una de las glorias judiciales del siglo XIX, el rival de los Zacharie, de los Ruhdorff. Su nueva dignidad de par de Francia no había modificado en nada sus maneras. Sabían que era pobre, y le rodeaba un gran respeto.
Mientras tanto, desde el fondo de la plaza, algunos gritaron:
—¡Abajo Guizot!
—¡Abajo Prichard!
—¡Abajo los vendidos!
—¡Abajo Luis Felipe!
La masa oscilaba, y, aglomerándose contra la puerta del patio, que estaba cerrada, impedía al profesor avanzar. Se detuvo delante de la escalera. Se le vio enseguida en el último de los tres escalones. Habló; un murmullo cubrió su voz. Aunque le amaban hace un rato, le odiaban ahora, pues representaba la autoridad. Cada vez que intentaba hacerse oír, los gritos recomenzaban. Hizo un gran gesto para instar a los estudiantes a que le siguieran. Una vociferación universal le respondió. Se encogió de hombros desdeñosamente y se adentró en el pasillo. Martinon había aprovechado su sitio para desaparecer al mismo tiempo.
—¡Qué cobarde! ‒dijo Frédéric.
—¡Es prudente! ‒repuso el otro.
El gentío estalló en aplausos. Esa retirada del profesor era una victoria. En todas las ventanas, los curiosos miraban. Algunos entonaban La Marsellesa; otros proponían ir a casa de Béranger.
—¡A casa de Laffite!
—¡A casa de Chateaubriand!
—¡A casa de Voltaire! –gritó el joven del bigote rubio.
Los policías de la ciudad trataban de circular, diciendo lo más suavemente posible:
—¡Váyanse, señores, váyanse, retírense!
Alguien gritó:
—¡Abajo los matones!
Era un insulto usual desde los disturbios del mes de septiembre. Todos lo repitieron. Gritaban, abucheaban a los guardianes del orden público; estos comenzaron a palidecer; uno de ellos no aguantó más, y, viendo a un joven, pequeño, que se acercaba demasiado, riéndole en sus narices, le empujó tan rudamente, que le hizo caer cinco pasos más allá, de espaldas, delante de la bodega del vinatero. Todo el mundo se apartó; pero, casi en seguida, el mismo guardia rodó por los suelos, abatido por una especie de Hércules, cuya cabellera, como si fuese un puñado de estopa, se desparramaba bajo un gorro de hule.
Parado desde hacía unos minutos en una esquina de la calle Saint-Jacques, había soltado enseguida una gran caja que llevaba, para saltar sobre el policía, y, teniéndole en el suelo debajo de él, le machacaba la cara a base de puñetazos. Los otros policías acudieron. El terrible muchacho era tan fuerte que necesitaron cuatro hombres, al menos, para dominarlo. Dos le agarraban del cuello, otros dos le sujetaban por los brazos, y un quinto le daba con la rodilla empellones en los riñones, y todos le llamaban bandido, asesino, alborotador. Con el pecho desnudo y la ropa hecha girones, gritaba su inocencia; no había podido permanecer impasible, viendo que golpeaban a un niño.
—¡Me llamo Dussardier!, trabajo con los señores Valinçart hermanos, encajes y novedades, calle de Cléry. ¿Dónde está mi caja? ¡Quiero mi caja! ‒Y repetía–: ¡Dussardier!... calle de Cléry. ¡Mi caja!
Mientras tanto, se calmó, y estoicamente se dejó conducir hacia el puesto de guardia de la calle Descartes. Una ola de gente le siguió. Frédéric y el joven del bigote y perilla iban inmediatamente detrás, llenos de admiración por el empleado e indignados contra la violencia del poder.
A medida que avanzaban, la masa de gente disminuía.
Los policías, de vez en cuando, se daban la vuelta con miradas feroces; y los alborotadores, al no tener nada más que hacer, los curiosos nada más que ver, todos se iban marchando poco a poco. Los transeúntes, con los que se cruzaban, miraban detenidamente a Dussardier y se entregaban a dedicarle, bien alto, comentarios ultrajantes. Una anciana, a la puerta de su casa, gritó, incluso, que había robado un pan; esa injusticia aumentó la irritación de los dos amigos. Finalmente, llegaron ante el cuerpo de guardia. Ya no quedaba más que una veintena de personas. La vista de los soldados bastó para dispersarlos.
Frédéric y su compañero reclamaron, valientemente, al que acababan de meter en prisión. El guardia los amenazó, si insistían, con meterlos a ellos también en chirona. Ellos preguntaron por el jefe del puesto, y dijeron su nombre en calidad de alumnos de Derecho, afirmando que el preso era su condiscípulo.
Los hicieron entrar en una sala vacía, donde había cuatro bancos alineados contra las paredes de yeso, negras de humo. Al fondo, se abrió una ventanilla. Entonces apareció la robusta cara de Dussardier que, en el desorden de su cabellera, con sus ojitos francos, y su nariz aplastada, recordaba confusamente la fisonomía de un buen perro.
—¿No nos reconoces? ‒dijo Hussonnet.
Era el nombre del joven del bigote.
—Pues… –balbuceó Dussardier.
—No hagas el tonto ‒repuso el otro–; sabemos que eres, como nosotros, alumno de derecho.
A pesar de los guiños que le hacían, Dussardier no se enteraba de nada. Pareció reflexionar, después, de repente:
—¿Han encontrado mi caja?
Frédéric levantó la vista, desanimado. Hussonnet replicó:
—¡Ah!, ¿tu caja, donde guardas tus apuntes de clase? ¡Sí, sí!, ¡tranquilízate!
Redoblaron su pantomima. Dussardier comprendió, al fin, que venían para ayudarle; y se calló, temiendo comprometerlos. Por otra parte, sentía una especie de vergüenza al verse elevado al rango social de estudiante y el igual de esos dos jóvenes que tenían las manos tan blancas.
—¿Quieres que avisemos a alguien? ‒preguntó Frédéric.
—No, gracias, a nadie.
—¿Pero tu familia?
Bajó la cabeza sin responder: el pobre muchacho era bastardo. Los dos amigos se quedaron asombrados de su silencio.
—¿Tienes algo de fumar? ‒repuso Frédéric.
El muchacho se palpó, después sacó del fondo del bolsillo los restos de una pipa, hecha trizas; una hermosa pipa de espuma de mar, con una boquilla de madera negra, una tapa de plata y un extremo de ámbar.
Desde hacía tres años, trabajaba en la pipa para hacer de ella una obra maestra. Había tenido cuidado de mantener el hornillo constantemente metido en una funda de gamuza, de fumar lo más lentamente posible, sin posarla nunca sobre mármol, y, cada noche la dejaba colgada al cabecero de la cama. Ahora, removía los trozos en la mano, cuyas uñas sangraban; y, con la barbilla baja, apoyada contra el pecho, los ojos fijos, atónito, contemplaba los restos de su joya con una mirada de una inefable tristeza.
—Y si le damos unos cigarros, ¿eh? ‒dijo en voz baja Hussonet, haciendo el gesto de buscarlos.
Frédéric había dejado ya una pitillera llena, al borde de la ventanilla.
—¡Anda, coge!, ¡Adiós, y mucho ánimo!
Dussardier se echó sobre las manos que le ofrecían. Las apretó frenéticamente, con la voz entrecortada por los sollozos:
—¿Cómo?, ¡para mí!, ¡para mí!
Los dos amigos se desentendieron de tanto agradecimiento, salieron, y se fueron a comer juntos al café Tabourey, delante del Jardín de Luxembourg.
Mientras cortaba el bistec, Hussonet le contó a su compañero que trabajaba en periódicos de modas y fabricaba publicidad para L’Art industriel.
—En Jacques Arnoux ‒dijo Frédéric.
—¿Usted le conoce?
—¡Sí!, ¡No!... Es decir, le he visto, nos encontramos una vez.
Negligentemente preguntó a Hussonnet si veía alguna vez a su mujer.
—De vez en cuando ‒repuso el bohemio.
Frédéric no se atrevió a seguir con más preguntas; este hombre acababa de ocupar un lugar desmesurado en su vida; pagó la cuenta del almuerzo, sin que hubiera ninguna protesta por parte del otro.
La simpatía era mutua, intercambiaron sus direcciones, y Hussonnet le invitó cordialmente a acompañarle hasta la calle de Fleurus.
Estaban en medio del jardín, cuando el empleado de Arnoux, reteniendo la respiración, transformó su rostro con una mueca abominable y se puso a hacer el gallo. Entonces, todos los gallos de los alrededores le respondieron con quiquiriquís prolongados.
—Es una señal ‒dijo Hussonnet.
Se detuvieron cerca del teatro Bobino, delante de una casa a la que se entraba por un caminito. En el tragaluz de un granero, entre capuchinas y guisantes de olor, una joven se asomó, con la cabeza descubierta, en corsé, y apoyando los brazos sobre el canalón.
—Buenos días, ángel mío, buenos días, amorcito ‒dijo Hussonnet, enviándole besos.
Abrió la verja de un puntapié, y desapareció.
Frédéric le esperó a lo largo de toda la semana. No se atrevía a ir a su casa, por no parecer impaciente de que le devolviera la invitación a comer; pero le buscó por todo el barrio latino. Una tarde lo encontró y le llevó a su apartamento en el quai Napoleón.
La charla fue larga; se hicieron confidencias. Hussonnet ambicionaba la gloria y los beneficios del teatro. Colaboraba en vodeviles no admitidos, «tenía montones de planes», cantaba bien el cuplé; cantó algunos. Después, al ver en la estantería un volumen de Hugo y otro de Lamartine, se extendió en sarcasmos sobre la escuela romántica. Esos poetas no tenían ni buen juicio ni corrección, y, ¡sobre todo! no eran franceses. Se vanagloriaba de saber la lengua y desgranaba las frases más bellas con esa severidad hosca, ese gusto académico que encuentran las personas de humor jovial cuando abordan un arte serio.
Frédéric se sintió herido en sus gustos; le dieron ganas de romper. ¿Por qué no atreverse, enseguida, con las palabras de las que dependía su felicidad? Pidió al muchacho de letras si podía presentarle en casa de Arnoux.
La cosa era fácil, convinieron que sería al día siguiente.
Hussonnet faltó a la cita; volvió a faltar tres veces más. Un sábado, hacia las cuatro, apareció. Pero, aprovechando el viaje, se detuvo primero en el Théâtre Français, para conseguir una entrada de palco; fue también al sastre, a la costurera; escribía notas para los conserjes. Finalmente llegaron al bulevar Montmartre. Frédéric atravesó la tienda, subió la escalera. Arnoux le reconoció en el espejo situado enfrente de su escritorio; y, sin dejar de escribir, le tendió la mano por encima del hombro.
Cinco o seis personas, de pie, llenaban el estrecho apartamento, que tenía una sola ventana que daba al patio; un canapé de damasco de lana oscura ocupaba el fondo del interior de una alcoba, entre dos portezuelas de una tela parecida. Sobre la chimenea, cubierta de papeles, había una Venus de bronce; dos candelabros, provistos de velas rosas, la flanqueaban paralelamente; a la derecha, cerca de un clasificador, un hombre en un sillón leía el periódico, con el sombrero puesto; las paredes desaparecían bajo estampas y cuadros, preciosos grabados o bosquejos de pintores contemporáneos, adornados con dedicatorias que testimoniaban el afecto más sincero a Jacques Arnoux.
—¿Va todo bien, como siempre? ‒dijo volviéndose hacia Frédéric.
Y sin esperar la respuesta, preguntó en voz baja a Hussonnet:
—¿Cómo se llama su amigo?
Después, en alto:
—Ande, coja un cigarro, sobre el clasificador, en la caja.
L’Art industriel, situado en un punto céntrico de París, era un lugar de encuentro cómodo, un terreno neutral donde las rivalidades se codeaban con toda familiaridad. Estaban allí, aquel día, Anténor Braive, el retratista de los reyes, Jules Burrieu, que comenzaba a popularizar en sus dibujos las guerras de Argelia; el caricaturista Sombaz, el escultor Vourdat, otros más, y ninguno respondía a los prejuicios del estudiante. Sus modales eran muy simples, sus conversaciones, libres. El místico Lovarias relató un cuento obsceno; y el inventor del paisaje oriental, el famoso Dittmer vestía una camisola de tricot debajo del chaleco, y cogió el ómnibus para regresar a su casa.
Al principio, hablaron de una joven llamada Apollonie, una antigua modelo, que Burrieu decía que la había reconocido en el bulevar, en una daumont[12]. Hussonnet explicó esa metamorfosis a través de la serie de amantes que la mantenían.
—¡Hay que ver este chaval cómo conoce a las chicas de París! ‒dijo Arnoux.
—Después de usted, si queda algo, sire –replicó el bohemio, con un saludo militar para imitar al granadero ofreciendo su cantimplora a Napoleón[13].
Después, hablaron de lienzos para los que había posado el rostro de Apollonie. Criticaron a los colegas ausentes. Se asombraban del precio de sus obras; y todos se quejaban de no ganar lo suficiente, cuando entró un hombre de talla mediana, el frac cerrado con un solo botón, los ojos vivos, el aire un poco loco.
—¡Vaya un atajo de burgueses que estáis hechos! ‒dijo‒. ¡Qué importa eso, misericordia! Los antiguos que confeccionaban obras de arte no se inquietaban por el millón. Correggio, Murillo…
—Añada Pellerin ‒dijo Sombaz.
Pero, sin detectar la sátira, continuó perorando con tanta vehemencia que Arnoux tuvo que repetirle dos veces:
—Mi mujer le necesita el jueves. ¡No lo olvide!
Esas palabras llevaron el pensamiento de Frédéric hacia la señora Arnoux. ¿Sin duda, se entraba en su habitación por el gabinete cerca del diván? Arnoux, acababa de abrirlo para coger un pañuelo; Frédéric había visto, al fondo, un lavabo. Entonces, una especie de gruñido salió del rincón de la chimenea; era el personaje que leía el periódico en el sillón. Medía cinco pies y nueve pulgadas, los párpados un poco caídos, el cabello gris, el aspecto majestuoso, y se llamaba Regimbart.
—¿Qué ocurre, ciudadano? ‒dijo Arnoux.
—¡Otra vez una nueva canallada del Gobierno!
Se trataba de la destitución de un maestro de escuela. Pellerin retomó su paralelismo entre Miguel Ángel y Shakespeare. Dittmer se iba. Arnoux le alcanzó para ponerle en la mano dos billetes de banco. Entonces Hussonnet, creyendo que el momento era favorable:
—¿No podría adelantarme algo, querido patrón?...
Pero Arnoux se había vuelto a sentar y reprendía a un viejo de aspecto sórdido, con lentes azules.
—¡Ah!, ¡muy bonito, père Isaac! ¡Tres obras desacreditadas, perdidas! ¡Todo el mundo se ríe de mí! ¡Ahora ya las conocen! ¿Qué quiere usted que yo haga? ¡Tendré que enviarlas a California!... ¡al diablo! ¡Cállese!
La especialidad de ese buen hombre consistía en poner en la parte de abajo de sus cuadros firmas de maestros antiguos. Arnoux se negaba a pagarle; le despidió brutalmente. Después, cambiando de modales, saludó a un señor condecorado, envarado, con patillas y corbata blanca.
Con el codo sobre la falleba de la ventana, le habló durante mucho tiempo, en un tono meloso. Finalmente estalló:
—¡Eh!, ¡que a mí no me molesta tener agentes, señor conde!
El gentilhombre se resignó, Arnoux le pagó veinticinco luises, y, en cuanto estuvo fuera:
—¡Mira que son pesados, estos grandes señores!
—¡Son todos unos miserables! ‒murmuró Regimbart.
A medida que avanzaba la hora, las ocupaciones de Arnoux redoblaban; clasificaba artículos, abría cartas, alineaba las cuentas; al ruido del martillo en el almacén, salía para vigilar los embalajes, después, continuaba con su tarea; y mientras hacía correr su pluma de hierro sobre el papel, respondía a las bromas. Tenía que cenar en casa de su abogado, y, al día siguiente, partía para Bélgica.
Los demás charlaban de cosas del día: el retrato de Cherubini, el hemiciclo de Beaux-Arts[14], la próxima exposición. Pellerin despotricaba contra el Instituto. Los chismorreos, las discusiones se entrecruzaban. El apartamento, de techo bajo, estaba tan lleno que uno no podía ni moverse; y la luz de las velas rosas pasaba por el humo de los cigarros como rayos de sol en la niebla.
La puerta, cerca del diván, se abrió, y una mujer alta, delgada, entró, con gestos bruscos, haciendo sonar sobre el vestido de tafetán negro todos los colgantes de su reloj.
Era la mujer que Frédéric había entrevisto, el verano pasado en el Palacio Real. Algunos, llamándola por su nombre, intercambiaron con ella apretones de mano. Hussonnet, por fin, había conseguido unos cincuenta francos; el reloj de pared dio las siete; todos se retiraron.
Arnoux indicó a Pellerin que se quedase, y condujo a la señorita Vatnaz al gabinete.
Frédéric no oía sus palabras; susurraban. Sin embargo, la voz femenina elevó el tono:
—Desde hace seis meses que el asunto está concluido, ¡y yo sigo esperando!
Hubo un largo silencio. La señorita Vatnaz reapareció. Arnoux le había prometido algo, de nuevo.
—¡Oh!, ¡oh!, ¡ya veremos más tarde!
—¡Adiós, hombre feliz! ‒dijo ella mientras se marchaba.
Arnoux volvió deprisa al gabinete, aplastó un poco de crema sobre el bigote, alzó los tirantes para tensionar las trabillas del pantalón; y, lavándose las manos:
—Necesitaría dos sobrepuertas, a doscientos cincuenta la pieza, tipo Boucher, ¿de acuerdo?
—De acuerdo ‒dijo el artista, que se había puesto rojo.
—¡Bien!, ¡y no olvide a mi mujer!
Frédéric acompañó a Pellerin hasta el alto del faubourg Poissonnière, y le pidió permiso para ir a verle alguna vez, favor que fue concedido sin más.
Pellerin leía todas las obras de estética para descubrir la verdadera teoría de lo Bello, convencido de hacer obras maestras, cuando la hubiera encontrado. Se rodeaba de todos los auxilios imaginables, dibujos, escayolas, modelos, grabados; buscaba, se atormentaba; acusaba al tiempo, a sus nervios, a su taller, salía a la calle para buscar inspiración, se emocionaba al haberla captado, después, abandonaba su obra y soñaba con otra que debía ser más hermosa. Así, atormentado por esas ansias de gloria y perdiendo el tiempo en discusiones, creyendo en mil tonterías, en los sistemas, en las críticas, en la importancia de un reglamento o de una reforma en materia de arte, a sus cincuenta años, aún no había producido más que bosquejos. Su robusto orgullo le impedía sufrir ningún desánimo, pero siempre estaba irritado, y con esa exaltación a la vez ficticia y natural que sufren los comediantes.
Se observaba, al entrar en su casa, dos grandes cuadros, en los que los primeros tonos, situados aquí y allá, formaban, sobre la tela blanca, manchas oscuras, rojas y azules. Un entramado de líneas con tiza se extendía por encima, como las mallas veinte veces marcadas de una red; era, incluso, imposible entender algo en ello. Pellerin explicó el tema de esas dos composiciones, indicando con el pulgar las partes que faltaban. Una debía representar la Demencia de Nabucodonosor, la otra, el Incendio de Roma por Nerón.
Frédéric las admiró.
Admiró las obras académicas de mujeres de pelo alborotado, unos paisajes en los que abundaban los troncos de árboles retorcidos por la tempestad, y, sobre todo, Caprichos a la pluma, recuerdos de Callot, de Rembrandt o de Goya, cuyos modelos desconocía. Pellerin ya no apreciaba esos trabajos de su juventud; ahora, estaba por el gran estilo; dogmatizaba sobre Fidias y Winckelmann elocuentemente. Las cosas a su alrededor reforzaban el poder de su palabra: se veía una cabeza de muerto sobre un reclinatorio, unos yataganes, un hábito de monje; Frédéric se lo puso.
Cuando llegaba pronto, le sorprendía en un mal camastro, medio oculto por un colgajo de tapicería, pues Pellerin se acostaba tarde, frecuentando los teatros con asiduidad. Le servía una mujer vieja, harapienta, cenaba en un mal figón y vivía sin amante. Sus conocimientos, recogidos aquí y allá, hacían que sus paradojas fuesen divertidas. Su odio contra lo común y lo burgués desbordaba en sarcasmos de un lirismo soberbio, y sentía por los maestros una religión tal, que le situaba casi al mismo nivel que ellos.
Pero, ¿por qué no hablaba nunca de la señora Arnoux? En cuanto a su marido, a veces le consideraba un buen chico, otras veces, un charlatán. Frédéric esperaba sus confidencias.
Un día, hojeando una de sus cajas, encontró en el retrato de una gitana un parecido con la señorita Vatnaz, y, como esa persona le interesaba, quiso saber lo que Pellerin pensaba de ella.
Creía Pellerin que, al principio, ella había sido maestra en provincias; ahora, daba clases y trataba de escribir en periódicos sin importancia.
Según su manera de comportarse con Arnoux, según Frédéric, se la podía suponer su amante.
—¡Ah!, ¡bah!, ¡él tiene otras!
Entonces, el joven, volviendo la cara que enrojecía de vergüenza por la infamia de su pensamiento, añadió en un tono fanfarrón:
—Su mujer se la devuelve, ¿sin duda?
—¡En absoluto! ¡Ella es honesta!
Frédéric se arrepintió, y se mostró más aplicado al periódico.
Las letras grandes, que formaban el nombre de Arnoux sobre la placa de mármol, en lo alto de la tienda, le parecían muy particulares y de gran significado, como una escritura sagrada. La acera amplia, bajando, facilitaba la marcha, la puerta giraba casi por sí sola; y el pomo, liso al tacto, tenía la suavidad y como la inteligencia de una mano en la suya. Insensiblemente, se hizo tan puntual como Regimbart.