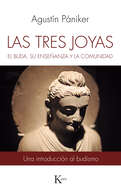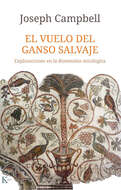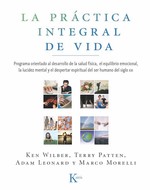Kitabı oku: «Asombro ante lo absoluto», sayfa 2
PARTE I PASIÓN
1. Sentir el pathos divino
La consideración del pathos divino, desprendida de la pauta de la pasión, es una de las posturas derivadas del asombro frente a lo absoluto. La noción del pathos implica la aceptación de un carácter emocional en Dios, una modalidad afectiva en su esencialidad. Este enfoque se ha promovido en los libros bíblicos y ha sido diseminado en algunos sectores del judaísmo. Si bien el concepto de la afectividad de Dios resulta inoperante para algunos, ha sido el fundamento de algunos filósofos de la religión, como es el caso de Heschel. En contrapartida, Maimónides y Spinoza, dos pensadores que comparten la judeidad, no convergen con Heschel en su idea del pathos divino. Por ende, en este capítulo resulta prioritario analizar los fundamentos y distinciones en relación con este primer posicionamiento ante lo absoluto.
I
Para comenzar, conviene matizar la importancia del judaísmo reconociendo que «una tercera parte de la civilización occidental lleva la impronta de sus ancestros judíos»,2 aun sin darse cuenta de ello. De tal manera, no resulta infructuoso revisar algunas de las nociones presentadas por tres pensadores fundamentales de este ámbito.
En su encomiable obra, Smith reconoce que «lo que sacó a los judíos de sus tinieblas y los elevó a una permanente grandeza religiosa fue su pasión por el significado».3 Visto así, el interés por dar sentido a la vida y por encontrar una explicación a las sufridas jornadas cotidianas es un elemento reinante en el pensamiento judaico. La respuesta que se encuentra en sus libros sagrados no está situada en lo terrenal, sino por encima de la categoría de las cosas. En concreto, el Dios de los salmistas y de los profetas no podía ser equiparable a la naturaleza, sino que su posición es mucho más alta y sublime.
La historia de los judíos está saturada de situaciones complejas y de momentos difíciles o acuciantes para el pueblo. No obstante, eso ha favorecido la germinación de un sentimiento de unión entre sí, así como de una voluntad y una solidaridad capaces de sobreponerse a pesar de las más grandes pruebas. En ese sentido, el conocimiento del sufrimiento ha forjado una íntima noción de identidad colectiva que ha persistido a lo largo de varias generaciones. Asimismo, «aunque los judíos tuvieron la capacidad de encontrar significativo su sufrimiento, entendieron que el significado no terminaba allí. Su punto culminante sería el mesianismo».4 Por tanto, la convicción de que las obras humanas son una mediación de la voluntad divina ha posicionado en cada judío convencido la notable disposición a cualificarse y a emprender caminos de mejora personal que terminan siendo fructíferos para la comunidad. De igual forma, «han continuado existiendo, pese a las increíbles desventajas y adversidades que tuvieron que confrontar y, en proporción a su número, han hecho más contribuciones que ningún otro pueblo a la civilización».5
Tal como puede observarse, «de comienzo a fin […] la historia de los judíos es única»;6 por ello, conviene situar la atención en una de varias cuestiones que ha propiciado discusiones, disputas y debates, incluso entre los mismos judíos.
II
Una de las más claras aceptaciones del pathos divino se encuentra en los escritos de Abraham Joshua Heschel. En opinión del rabino polaco, considerado uno de los más encomiables pensadores judíos del siglo XX, «en el judaísmo es necesario creer en Dios, creer que la revelación de Dios está en la Torá».7 Además, en uno de los volúmenes de su trilogía titulada Los profetas, Heschel defiende el concepto del pathos divino aludiendo que «no debemos olvidar que el Dios de Israel es más sublime que sentimental, ni debemos asociar lo bondadoso con lo apático, lo intenso con lo siniestro, lo dinámico con lo demoníaco».8 Por tanto, su primer argumento a favor de la emocionalidad de Dios consiste en desmitificar la emoción misma, destituyendo las opiniones que hacen de ella algo inferior o poco propio para la divinidad.
El prominente rabino conocía el argumento de Filón, consistente en que «las Escrituras describen al Ser divino en términos humanos para educar al hombre»,9 lo cual explicaría la descripción emocional que Moisés realizó al referirse a Dios. Sin embargo, si bien podría comprenderse el recurso didáctico del primer liberador del pueblo hebreo, en Heschel la noción del pathos divino no se limita a una especie de metáfora, sino que constituye el lazo esencial que vincula a los profetas con Dios. Visto así, «no hay una fusión real del profeta con lo divino, solo una identificación emocional con el pathos de Dios».10 La identificación de los profetas con la emoción de Dios no es de orden intelectual, sino que genera en ellos un arrebato pasional que difícilmente podría ser reducido al ámbito conceptual.
La resonancia de la emoción divina en los profetas no se restringe a la experiencia de emociones agradables, sino que «hay […] muchas y variables formas de pathos, tales como amor e ira, dolor y alegría, misericordia y cólera».11 Asumir la emocionalidad de Dios llevó a Heschel a encontrar el conector entre lo divino y los profetas; en tal punto, era menester defender el acto profético, así como su mensaje. En palabras del pensador judío, «la experiencia profética es la experimentación de una experiencia divina, o el darse cuenta de haber sido experimentado por Dios».12 No se trata, por tanto, de una elección personal o de hacer distintas cosas para volverse un profeta, sino que existe una elección divina que, en ocasiones, puede no resultar tan placentera para el elegido.13 Aun así, la experiencia profética, consistente en la convergencia con el pathos divino, no palidece el ejercicio pensante del profeta, quien «agobiado por la mano de Dios puede perder el poder de la voluntad, pero no el de la mente».14
Según lo percibe Heschel, la crítica al papel de los profetas, así como los pronunciamientos en torno a su eventual desquicio mental, están delineados por el error de no conducirse de manera respetuosa ante su legado. El filósofo hebreo defiende su postura al afirmar que «la apreciación estética se convirtió en un sustituto de la creencia en la inspiración divina»,15 como si el hecho de conmoverse ante algo que nos parece bello no tuviese un sustento en una instancia transpersonal. Además, Heschel alude a que el «momento de la actividad artística en que de un vago estado de ánimo creador surge repentinamente, como si fuera por iluminación, la clara conciencia de los caracteres esenciales de la obra proyectada»,16 no puede explicarse como algo que se delimita en la estructura física de nuestro cerebro.
Ante la crítica de que los profetas eran eficientes oradores que no ofrecían un mensaje derivado de una instancia transpersonal, el rabino cuestiona: «¿Es históricamente correcto ver al profeta como un demagogo que no vaciló en condenar a otros por proclamar en nombre de Dios palabras que surgieron de su propia mente, mientras que él mismo estaba utilizando el mismo artificio?».17 Con esta pregunta, el rabino intenta validar la autoridad moral de los profetas, al tiempo que señala que el argumento central de sus críticos no es comparable al que los profetas utilizaban para señalar las artimañas de los que se proclamaban intérpretes de la palabra divina. En todo caso, los profetas ofrecían un tipo de mensaje alternativo y no se contentaban con desacreditar; por su parte, la crítica que se ha hecho a los profetas no ofrece ningún mensaje que sustituya el que ellos presentan, puesto que se centra en proclamar la imposibilidad de cualquier tipo de profecía.
De acuerdo con la apreciación de Levenson, en relación con el punto de partida de la teología de Heschel, «uno no puede dejar de detectar el regreso de poderosos fragmentos de la piedad jasídica de sus orígenes, solo que ahora aparecen en el lenguaje del pensamiento occidental para una realidad social y religiosa occidental».18 En su labor académica y religiosa, Abraham Joshua mostró un claro interés por los alcances de otros judíos que, así como él, habían incursionado en el mundo de la filosofía occidental. Uno de ellos fue Maimónides, a quien incluso dedicó un ensayo completo.19
III
Heschel consideró a Rabí Moisés Ben Maimón (Maimónides) como «uno de los más grandes eruditos de la ley de todos los tiempos».20 El primero manifestó de manera constante una amplia admiración hacia la obra del segundo y admitió que «las obras que vieron la luz entre los años 1135-1204 resultan tan increíbles que casi sentimos la tentación de creer que Maimónides fue el nombre de toda una academia de eruditos y no el nombre de un solo individuo».21 Entre las principales cosas que Heschel rescata del pensamiento del filósofo sefardita se encuentra la convicción de que «la contemplación y el conocimiento son las causas del amor»,22 de modo que en la medida en que se tiene un mejor y más agudo conocimiento de la realidad, de las personas y de la vida, más puede amarse a cada una de ellas. Del mismo modo acontece con la vivencia del amor a Dios, la cual resulta proporcional a la captación o conocimiento del amor de Dios hacia lo humano.
Enfatizando la importancia de vincular el estudio con la piedad, Heschel expresó de Maimónides que «su vida interior estaba llena de búsqueda, indagación, esfuerzo y autocuestionamiento».23 Esto es congruente con la base del credo maimonideano, el cual encuentra sustento en la certeza de que «la realidad última cobra expresión en las ideas».24 Por ende, para Rabí Moisés Ben Maimón, los profetas generaban su nexo íntimo con Dios a partir de cierta comprensión de Él. Si bien Maimónides no creía que los profetas fueran intelectuales superdotados, tampoco negó la importancia de su raciocinio. Así, «lejos de suponer la cesación de la facultad de razonamiento, destacó, por el contrario, el papel de la capacidad intelectual del profeta».25 Ningún individuo podría estar facultado para comprender la profundidad de Dios. Según lo piensa Maimónides, y lo reitera Heschel, «el hecho de que el hombre se encuentre dentro de un cuerpo impide que la mente capte lo que está por encima de la naturaleza».26 Este sería, en efecto, un aspecto que Maimónides llevó al extremo y lo persuadió de que Dios no podría tener cuerpo, puesto que, de ser así, se encontraría tan limitado como el hombre, por derivación de la imperfección de su corporalidad y la lejanía que esta supone con relación a lo no material.
Heschel no solo muestra respeto al pensamiento de Maimónides, sino que expone su evidente admiración al filósofo medieval, refiriéndolo como «el erudito rabínico más creativo del milenio»,27 «un precursor en el campo de la religión comparada»28 e incluso poseedor de los méritos necesarios para ser considerado «un maestro excelso y quizás el mejor estilista de la lengua hebrea desde los tiempos de la Biblia».29 Por si fuera poco, de sus obras reconoció que permanecían «sin paralelo en materia de erudición judía»,30 y que además «son incomparables y no han sido superadas».31 A pesar del aprecio de Heschel por Maimónides, una de las diferencias más consistentes entre ellos es su postura ante el asombro. Según el autor del tratado Mishné Torá, «Dios es incorpóreo y exento de pasiones»,32 de modo que el pathos divino no podría ser considerado una verdad ontológica, sino una representación apropiada para la enseñanza, en función de que «para el vulgo siempre hay que hablar con imágenes».33
La apreciación que tenía Maimónides de los atributos de Dios es muy clara y concreta: «Dios no es un cuerpo […] no hay ninguna semejanza en ninguna cosa entre Él y sus creaturas, su existencia no se parece a la de ellas, su vida no se asemeja a la de las creaturas dotadas de vida, ni su ciencia a la de las creaturas dotadas de ciencia, […] la diferencia entre Él y ellas no consiste solamente en el más o en el menos, sino en el género de la existencia».34 En ese tenor, lo que cada humano aprecie en relación con Dios, lo que diga de Él o las características que le confiera, se encuentra sujeto a una visión que se restringe a la condición humana, con todos sus límites y distorsiones. Visto así, incluso cuando nos referimos a Dios como un ser perfecto, lo hacemos desde la categorización de lo perfecto que hemos establecido de antemano. En otras palabras, el conocimiento humano no es capaz de describir Aquello que no se encuentra delimitado por la condición humana.
Muchos aluden a Dios como si fuese un humano con poder superior, inculcando que su modalidad es similar a la de los hombres. Hacia ellos, Maimónides dirige un agudo y fino desprecio: «¿Cuál será, pues, la condición de aquel cuya incredulidad se refiere a la esencia misma de Dios y que cree lo contrario de lo que Él es realmente, es decir, que no cree en su existencia, o lo cree dos, o lo cree un cuerpo, o sujeto a pasiones o le atribuye una imperfección cualquiera? Un hombre así es indudablemente peor que el que adora a un ídolo».35 La crítica del judío de al-Ándalus no se restringe a las supuestas pasiones de Dios, sino que tampoco aprueba que se hable de Él como si fuese un ser que realiza actos. En ese sentido, «como no comprendemos que nos sea posible producir ningún objeto sino haciéndolo con las manos, se nos ha presentado a Dios como operando [o haciendo las cosas]».36 En ambas posiciones, el filósofo al que judíos y árabes lloraron durante tres días tras su muerte37 estipuló una clara animadversión hacia la antropomorfización de Dios; dicho con más claridad: consideraba que no hay justificación para que algún hombre o mujer, intentando explicar a Dios, lo convierta a su imagen y semejanza.
De acuerdo con la perspectiva del más grande de los filósofos judíos, Dios no actúa a la manera humana porque «no hay en Él, fuera de su esencia, cosa alguna con la que obre, sepa o quiera».38 Sin embargo, las reiteradas menciones bíblicas en torno a los atributos de Dios podrían ser la principal objeción a los postulados maimonideanos. Cortando de tajo tal apreciación, Maimónides explica la confusión del siguiente modo: «Encontrando que los libros de los profetas y los del Pentateuco adjudicaban a Dios atributos, se ha tomado la cosa al pie de la letra y se ha creído que Él tiene atributos».39 En esto puede encontrarse la finalidad didáctica que el pensador atribuye a algunos pasajes de la Biblia, sin que ello suponga, de forma estricta, que lo enunciado en el libro de origen hebreo deba ser considerado una verdad literal. Por ende, en su magna Guía de los perplejos, Maimónides invita a «excluir de Él [de Dios] toda pasión; pues todas las pasiones implican cambio»,40 de modo que no podría concederse que Dios cambie y que, debido a ello, manifieste su imperfección.
Aceptando que no hay manera de adjudicar de forma correcta ninguna característica a Dios, Maimónides llega a la conclusión de que «los verdaderos atributos de Dios son aquellos cuya atribución se hace por medio de negaciones, lo que no implica ninguna expresión impropia, ni da lugar, en manera alguna, a atribuir a Dios ninguna imperfección».41 Visto de tal manera, de Dios podría decirse que es incognoscible, indefinible, innombrable e, incluso, imperturbable. No obstante, si aceptamos que los atributos dirigidos a Dios deben iniciar o encontrar su fundamento en una plataforma negativa, se termina cuestionando incluso la afirmación sobre su ser, puesto que la afirmación de que Dios es, a la manera de «Soy el que soy»,42 no encuentra su cimiento en un atributo negativo, a saber: el no-ser; en todo caso, queda la opción de que Dios no sea como creemos que es, o que su ser no sea coincidente con la idea de ser que cada hombre o mujer tiene, ni con el ser de estos o de las cosas del mundo.
En tal disyuntiva solo permanecen tres opciones: a) Dios no es; b) Dios es de un modo tan particular y tan puro que se centra en una vacuidad desconocida, y c) Dios es, pero de un modo que no es similar a ninguna concepción de ser que podamos concebir desde nuestra condición humana. Así, en cualquiera de las tres alternativas aplica la conjetura de que «Dios no tiene ningún atributo esencial, bajo ninguna condición».43 La indefinición de Dios propuesta por Maimónides no es algo exclusivo de su pensamiento, sino que él mismo reconoce que «todos los pensadores que se expresan con precisión admiten generalmente que Dios no puede ser definido».44
En esa misma tónica, a pesar de que pueda imaginarse, no resulta admisible que exista cambio en Dios, de modo que el pathos divino, que en su naturaleza implicaría modificación emocional, estaría fuera de lugar porque «es necesario que todas sus perfecciones [de Dios] existan en acto y que no tengan absolutamente nada en potencia».45 La evidente raíz aristotélica de la anterior conclusión maimonideana es aún más persistente en la siguiente premisa: «Todo lo que es una cosa cualquiera en potencia tiene necesariamente una materia: pues la posibilidad siempre está en la materia»;46 de esto deriva que en función de la incorporalidad de Dios no puede admitirse la presencia de la materia; a la vez, de esta existencia inmaterial no puede inferirse ningún cambio posible y de semejante imperturbabilidad e incontingencia no cabe concluir la afectación de Dios a partir de un carácter emocional. Con esto se desmorona la imagen de una deidad que juzga, castiga, ama o experimenta ira. Más controversial aún: no quedaría lugar para la noción de una deidad que realiza alianzas con un pueblo particular.
Maimónides, que también era médico, va aún más lejos en su apreciación y la lleva hasta sus últimas consecuencias admitiendo que la relación de Dios con los humanos es inexistente. En tal direccionalidad se encuentra una clara coincidencia entre la visión del Dios maimonideano y el que presentaron los filósofos de la antigüedad griega. En sus palabras, explica que «no hay, en realidad, absolutamente ninguna relación entre Él [Dios] y cualquiera de sus creaturas, pues la relación no puede existir sino entre cosas que sean necesariamente de la misma especie próxima».47 Una aseveración como la referida se asocia con claridad a la idea que Aristóteles enunció sobre las formas de la amistad y la necesaria semejanza categorial y anímica entre quienes comparten un nexo amistoso.48
Los textos de Heschel, lejanos a provocar una controversia con las apreciaciones de Maimónides o a centrarse en el debate directo sobre el problema de los atributos de Dios, exponen alusiones hacia la noción de perfección humana referida por el sefardita. En alusión a su antecesor, Heschel destaca las tres perfecciones posibles: «El primer ideal es el progreso físico, económico y moral, que proporcionará la serenidad del espíritu necesaria para alcanzar el segundo […] que es la perfección intelectual. La perfección última del hombre consiste en conocer acerca de las cosas y todo cuanto una persona perfectamente desarrollada sea capaz de conocer».49 Se mantiene latente, en todo caso, la opción de aceptar los límites del conocimiento, o la enmienda de indagar en lo que uno suele dar por hecho por creerlo conocido.
Con la aparente intención de coincidir su noción del pathos divino con la filosofía de Maimónides, Heschel alude el capítulo final de la Guía de los perplejos, en el cual, según menciona, se «define la meta última del hombre como la imitación de los senderos y actos de Dios, tales como la misericordia, la justicia, la rectitud».50 No obstante, si bien pareciera que Maimónides se contradice al reconocer, en las últimas páginas de su obra, que sí existen atributos de Dios, en realidad centra su argumentación en lo afirmado por Jeremías, lo cual es refrendado cuando explica que «el propósito último del versículo de Jeremías [9, 23] era declarar que la perfección de la que el hombre puede realmente gloriarse es la que consiste en haber adquirido el conocimiento de Dios y en haber reconocido que su Providencia cuida de sus creaturas y se revela en la manera en que las conduce y gobierna».51 Previamente, sobre todo en el primer libro de su tratado, Maimónides había expuesto que Dios muestra sus caminos, pero prohíbe ver su rostro,52 de modo que la exposición del filósofo en torno al pasaje de Jeremías no representa una contradicción a su propia negación de los atributos de Dios, sino una invitación práctica para conducirse hacia la obtención de virtudes de las que podría emanarse una mejora personal y comunitaria.