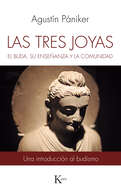Kitabı oku: «Asombro ante lo absoluto», sayfa 4
V
La elección por el pathos divino tendría que focalizar el riesgo de convertir a Dios en una imagen del hombre. En ese sentido, son diversas las condenas hacia la antropomorfización de Dios en ámbitos distintos al judaico. Según anuncia Nishitani, «para una investigación fundamental de la existencia humana, el punto de vista antropocéntrico, es decir, la concepción en la que el hombre se coloca a sí mismo en el centro, ha quedado superado».97 El filósofo de la escuela de Kioto, promotor de una filosofía centrada en la vacuidad, tampoco admite una visión lineal de la historia ni la supremacía de un pueblo sobre otro en razón de sus creencias. En sus palabras, «de acuerdo con la visión de la historia del pensamiento judaico occidental, el tiempo histórico es lineal y todo el proceso está gobernado por un ser personal. La historia está caracterizada básicamente como algo que puede ser determinado y que puede cobrar significado gracias al intelecto y la voluntad».98 En su obra La religión y la nada, Nishitani ofrece interesantes argumentos para distinguir entre las ideas de Dios y la esencia de la deidad.
Por otra parte, desde su enfoque holístico, Wilber señala que «cualquier grupo que pretenda salvar al mundo es potencialmente problemático y, aunque muestre una apariencia altruista o idealista, está basado en un narcisismo arcaico egocéntrico, primitivo y dispuesto a lograr fines primitivos utilizando medios igualmente primitivos».99 Esto suena y es dispar a la consideración de que «el judaísmo es la fe de un pueblo y, como religión, se caracteriza, entre otras cosas, por tener fe en un pueblo, en la importancia del papel que los judíos han desempeñado y desempeñarán en la historia de la humanidad».100 Ahora bien, si la intención fuese que más personas se salven, o que se promueva de manera multitudinaria la noción de que Dios es Uno y que nos ama a todos, ¿sería procedente promover la conversión de los creyentes para que pertenecieran al judaísmo y formaran un ejército de voluntarios dispuestos a semejante y noble función? Desde luego que no, la actitud cotidiana del judío ha sido hermética respecto a su práctica, si bien lo cual puede entenderse como una elección prudente ante la constante persecución sufrida. Aun en tal consideración, ser minoría resulta conveniente en este orden de ideas, pues así se preserva la identidad de los judíos como un pueblo distinto, más aún si así lo exige la emocionalidad de Dios.
Uno de los argumentos centrales de la defensa del judaísmo es que el supuesto egocentrismo del que se lo acusa no tiene sostén si se considera que la elección judía por el cumplimiento del plan divino representa una superación del afán personal, no solo una superación del ego, sino un reconocimiento de la trascendencia de la misión colectiva por encima de la individual. En contraposición, Nishitani señala lo siguiente:
En la religión del pueblo de Israel, el egocentrismo del hombre como quien se antepone a Dios es rechazado como pecado. Pero el hombre que ha desechado su egocentrismo ante Dios, obedeciéndole incondicionalmente y siguiendo su voluntad sumisamente, acto seguido recobra la conciencia de ser el pueblo elegido en relación con los demás hombres. En suma, el egocentrismo aparece una vez más en este momento y en un plano más elevado como la voluntad del yo respaldada por la voluntad de Dios.101
Visto en ese orden de ideas, la noción del pathos divino puede ocultar una clara intención de manifestar la importancia sublime de una colectividad por encima de otra, sobre todo si, desde esa óptica, la voluntad de Dios lo dispone de ese modo. Por ello, la postura que se elija luego del asombro ante lo absoluto tendría que ser sometida al análisis, si bien ningún escrutinio puede desmenuzar la experiencia de sentirse elegido de manera particular. Si la convicción de la elección sustenta todo un patrimonio cultural, será mayor la dificultad de alejarse de la consabida fe. El juicio de Nishitani es particularmente duro en este tópico: «Bajo el concepto de una elección divina se oculta la proyección directa sobre Dios del deseo del pueblo de Israel de que Dios sea severo en sus juicios con los demás pueblos. La petición inconsciente del yo de condenar a los otros pueblos se proyecta en Dios. Dicho crudamente, aquí hay un resentimiento que llega en la forma de un egocentrismo que pasa por Dios para así llegar a ser religioso».102 Puestos en esta disyuntiva, se tiene la opción de tomar lo que el judaísmo refiere como una verdad o, en su caso, según denuncia Nietzsche, reconocer su «arte de mentir santamente».103
Varias críticas similares fueron escuchadas por Heschel en su tiempo, pero él se mantuvo en la idea de que la elección de Dios hacia Israel es verdadera; además, aseguró que «un hecho no deja de ser un hecho porque trascienda los límites del pensamiento y la expresión».104 Si bien el místico polaco sabía de las incongruencias que en el interior de su pueblo se habían vivido, mantuvo su convicción de que «a pesar de todas las faltas, las culpas y los pecados, seguimos siendo parte del Pacto».105 Por su parte, medio milenio antes, la protagonista del Elogio de la locura, obra escrita por Erasmo de Rotterdam, sentenció con frialdad que «los judíos siguen esperando todavía con suma complacencia a su Mesías, fanáticamente aferrados a su Moisés hasta hoy».106 A pesar de este tipo de críticas, Heschel consideraba que la verdad de la experiencia de los profetas hebreos no tendría que ponerse en duda, en función de que esta «no surge de un sentimiento repentino, espontáneo, despertado por una imagen indeterminada, silenciosa y numinosa, sino de una experiencia de inspiración cuya fuente se halla en la revelación de un pathos divino».107 De tal modo, manifestó que el sustento del pueblo judío está lejos de ser un egocentrismo barato y simplista, sino que se fortalece en una misión colectiva.
La respuesta de Heschel ante sus adversarios, quienes rechazaban su antropomorfización de Dios, fue que «la inspiración profética como acto puro puede definirse [más bien] como antropotropismo, como un volverse de Dios hacia el hombre, un volverse en la dirección del hombre».108 En ese tenor, su lógica establece que no es el hombre el que busca a Dios o lo antropomorfiza, sino que es Dios quien necesita del hombre y gira hacia la naturaleza de este (se antropotropiza) para que aquel pueda sintonizar con su pathos, de modo que sea captable su particular manifestación de afectación emocional. Además, distinguiendo el judaísmo del budismo, Heschel aseguró que esta vuelta de Dios al hombre acontece de manera exclusiva con los profetas de Israel; tan es así que «este tipo de llamado no es característico de Buda, quien logra obtener percepciones mediante esfuerzos personales».109
La convicción de la que Heschel hace gala, la cual se mantiene sólida ante cualquier afrenta, impulsa el sentimiento de certidumbre que caracteriza al hombre de fe, a diferencia del individuo creyente, el cual vacila y cambia como veleta en altamar. Sin embargo, posturas tan delineadas ocasionan cierta repulsión desde la perspectiva de otros pensadores; tal es el caso de Cioran,110 quien manifestó en primera persona con su característica crudeza: «Detesto a los profetas y también a los fanáticos que nunca han dudado de su misión ni de su fe». En cierta sintonía con ese orden de ideas, Hume señala en su Ensayo sobre el entendimiento humano que en los ámbitos religiosos «nuestra equivocación […] consiste en que nos consideramos en la posición del Ser Supremo, para concluir que, en todas las ocasiones, observará la misma conducta por la que nosotros, en su situación, nos habríamos decantado [por encontrarla] razonable y digna de ser seguida».111
Tras el asombro ante lo absoluto, cuando esto realmente acontece, la consideración del pathos divino es una opción singular, exigente y no apta para todos. Quien siente el pathos de Dios desestimará casi cualquier racionalización que lo cuestione; de tal posición radical se desprende una virtud y un peligro. La virtud conduce a la construcción de un mundo mejor, el peligro consiste en la imposición de los criterios que se tengan sobre lo que significa un mundo mejor y lo que debe hacerse para lograrlo. Una contrapartida, inadmisible para algunos, podría ser la aceptación de que no se conoce a Dios.
PARTE II COGNICIÓN
2. Aceptar que no se conoce a Dios
Si partimos de la premisa de que el conocimiento humano es limitado, no se requiere de vasta sapiencia para reconocer que aquello que no tiene límites no puede ser conocido en todo su esplendor. No obstante, la búsqueda por conocer a Dios ha sido manifiesta en cada una de las etapas de la historia de la humanidad. Puesto así, en realidad no ocasiona malestar el interés por conocer a Dios, la fricción se produce cuando lo que cada quien intuye debe ser puesto a prueba o demostrarse. Desde la imposición de las creencias hasta la violencia en su defensa, las consecuencias de una militancia religiosa desenfrenada pueden ser perjudiciales. Sin centrarnos en la disputa por cuál es la visión de Dios que deba tenerse, el enfoque de este capítulo lindará con la imposibilidad del conocimiento de Dios. Cuando se produce el asombro ante el vislumbre de lo absoluto, una de las posturas más ecuánimes es el reconocimiento de la propia limitación para definir lo que está más allá de todo saber; asimismo, captar la barrera que nos separa de la certeza es un indicio avanzado de que asumimos el límite y la precariedad de nuestros alcances cognitivos.
I
Al contrario de algunas culturas que proponen una idea mayúscula de lo que es el hombre, «los judíos tenían sobrada conciencia de las limitaciones humanas».112 A partir del encuentro con la pequeñez se abría la puerta a la intuición de una instancia mayor que lo humano, algo que a la vez podría fungir como fuente de su grandeza. La misión de cada hombre y mujer es concebida, en la visión judía, como el sostén de su existencia; a su vez, la misión está vinculada a un compromiso con la voluntad de Dios. En ese sentido, «debido al fracaso de la especie humana en su conjunto, que no logró mantenerse en la senda de la virtud, la tarea le fue confiada a un individuo –Noé, Abraham–, a un pueblo –Israel– o al resto del pueblo: satisfacer la búsqueda divina convirtiendo a cada hombre en hombre virtuoso».113 No obstante, a pesar de que el hombre era elevado a la altura de un aliado de Dios, su estancia en la prominencia divina no le proveía de conocimiento pleno sobre lo absoluto. Esto produjo una especia de aporía: ¿cómo sentirse aliado de Alguien a quien no hay forma de conocer directamente, a no ser por lo descrito en el libro sagrado? El conocimiento se fundaba en una experiencia ante lo divino, la erudición se centró en la reiteración de la tradición y el conocimiento se produjo a través de la homologación de los saberes ofrecidos por los sabios. ¿Cómo saber que nuestra idea de Dios es Dios? ¿De qué manera distinguir que lo distinguimos? ¿En qué creer cuando se trata de saber? ¿Qué debemos saber en los momentos en los que la intención es creer?
De la renuencia a seguir lo establecido deviene la captación de una especie de incerteza impaciente. Cuando se sabe que lo sabido no es suficiente, notando que el conocimiento que no se ha adquirido es mucho mayor que el poseído, surge la incertidumbre. En los casos en que tal incertidumbre es experimentada en forma paralela a un insaciable deseo por saber, se vuelve aún más insípida. Cada vez es mayor la cantidad de personas que tienen serios problemas para aceptar la incertidumbre, comenzando porque la han nulificado para dar cabida a las ficciones, las fantasías religiosas o la vivencia ciega de las costumbres y las poses. Cuando a Spinoza, el gran filósofo holandés, se le criticó por desafiar el judaísmo y tratar de ganar la aprobación de los cristianos, respondió de manera amable y sincera sin dejar espacio a tibieza alguna: «Yo no me refiero para nada a lo que ciertas iglesias afirman de Cristo; ni tampoco lo niego, pues confieso gustosamente que no lo entiendo».114 La actitud de reconocerse incapaz de comprender el misterio de lo inefable resulta mucho mejor que pretenderse guía del rebaño, pastor de las ovejas o directriz pía de las conciencias mundanas.
Cuando no se ha logrado intuir una dimensión alterna a la que de manera ordinaria nos sirve de cobijo, el asombro es sustituido con optimismos gratuitos, expectativas pusilánimes de éxito o compensaciones grotescas con olor a novedad. Nos complace creer que somos felices, estar a la moda o suponernos vanguardistas mientras citamos frases comunes y trilladas cuya elocuencia estriba en evidenciar nuestra trivialidad. Haber intuido lo absoluto, asombrarse ante lo inefable, provoca menosprecio a los intereses cotidianos; incluso lograr ser feliz se vuelve una fétida y longeva misión rutinaria. En ese sentido, Goldstein y Kornfield exclaman: «¡Qué gozo descubrir que en este mundo no existe la felicidad!».115 Con tal frase, los autores no están promoviendo el pesimismo o la frustración, sino que advierten que hay algo diferente que no hemos logrado ver por estar distraídos intentando ser felices. El premio se esconde bajo las rocas de lo ordinario, esas que tanta pereza ocasionan a nuestro fatigado ímpetu personal. Visto así, la más grande enseñanza no concluye en un saber, sino en aceptar que no se sabe.
Si nuestro conocimiento genera gozo es porque está sirviendo para afianzar una noción ya sabida; cuando lo aprendido es adaptable con facilidad a nuestro orden de ideas, no se logra más que fortalecer la coraza de nuestro hermetismo. El verdadero conocimiento supone un camino que debe recorrerse para descubrirlo; y ese descubrir no solo atrae noticias agradables, sino que también propicia el alcance de ideas que no provocan gozo. Quien logra conocerse a sí mismo, o supone que lo hace, no encuentra en sí solo aspectos gloriosos o puros; parte de nuestra malevolencia, con todos sus vicios y defectos, se desprende de la pared de nuestra identidad cada vez que sacudimos con valentía nuestros supuestos. Cuando Cioran enuncia que «quien no ha sufrido a causa del conocimiento no ha conocido nada»,116 ofrece una clave para captar que todo saber delineado por la autoridad condiciona nuestra cosmovisión porque se adapta a un orden preestablecido de cómo deben ser las cosas. Obtener un conocimiento distinto supone romper las reglas, implica deslindarse de las zonas confortables del cliché y de la adaptación sumisa. Conocer implica sufrir, porque adviene el suplicio de desmentirnos.
La trampa ignorante que está escondida en el concepto elegante de aprendizaje significativo consiste en que este se vuelve importante en razón de que se asocia a lo ya conocido, de modo que es fácil aplicarlo o encontrar conclusiones que se acomoden a nuestra cosmovisión particular. No obstante, el conocimiento que destruye los cimientos, el que empapa nuestra sequía y desvanece cualquier punto de soporte que ostentamos permanecerá con nosotros, no porque lo hicimos nuestro, sino en función de que nos arrebató lo que creíamos poseer. Podemos aprender muchas nociones de Dios, acariciar distintos matices con los cuales aterciopelarlo o definir nuevos conceptos que nos embriaguen de riguroso frenesí, pero un conocimiento devastador, por encima de todos los anteriores, consiste en descubrir que no hay camino racional que permita descubrirlo o atraerlo hacia nuestra cognición; no hay modo de desentrañar a la deidad de su misterio, porque es tal la forma en que este lo contiene que el misterio mismo se vuelve deidad en el punto de su absoluto.
Sin demeritar la importancia de los saberes particulares, es menester señalar que las nociones de Dios existentes podrían parecer caricaturizaciones de su condición suprema; cualquier nominación que se haga de Él/Eso nunca será lo que Él/Eso es. La condición cognitiva impuesta por cada hombre y mujer permea todas las figuraciones de Dios que la cultura nos ha transmitido. El silencio es inaudito y se mantiene disponible, a pesar del insalubre ruido y la amplia variedad de opciones en el bufete de creencias religiosas. No obstante, Heschel considera que «a menos que Dios posea una voz, la vida del espíritu es una farsa».117 Otro punto de vista podría ser que la farsa se inicia cuando ponemos en Dios una voz. Si toda voz contiene un mensaje que está sustentado en un conglomerado de constructos, la modalidad de la voz, así como su mensaje, solo será una resonancia de un conjunto de prescripciones sobre cómo deben ser las cosas.
Poner una voz en Dios resulta peligroso, porque el siguiente paso, usualmente elegido para evadir el peligro, es afirmar que Dios puso su voz en nosotros. ¿Será que un ser omnipotente nos otorga su voz, o es más bien que nuestra voz se maquilla con el tinte de lo que entendemos divino? ¿Acaso Dios nos habla, o es nuestra necesidad de escuchar la que produce una voz que clama en el desierto de nuestro mundo afectivo? Si Dios es Uno, ¿por qué tantas voces? Si Dios no habla, ¿para qué lo hacemos hablar con nuestra boca? Si Dios es mudo, ¿para qué fingimos que lo escuchamos del modo convencional? Si Dios no es, ¿a quién estamos escuchando?
En la visión hescheliana, la cognición de los profetas es una excepción a la regla común sobre la escucha de Dios. Dicho de otro modo, son ellos quienes realmente lo escucharon. En palabras del rabino polaco, «ni Lao-Tsé ni Buda, ni Sócrates ni Plotino, ni Confucio ni Ipu-wer hablaron en nombre de Dios o se sintieron enviados por Él; los sacerdotes y profetas de las religiones paganas hablaron en nombre de un espíritu particular, no en el nombre del Creador de los cielos y la tierra».118 ¿Debemos considerar la autenticidad de los profetas hebreos o evidenciar el interés del pueblo hebreo por distinguirse a través de sus profetas? ¿Acaso era posible que Buda o Sócrates hablasen de un Creador de los cielos al estilo del pensamiento hebreo cuando no pertenecían a ese pueblo? Es difícil eludir la idea de que con todas las argumentaciones ofrecidas, lo que Heschel busca justificar es su percepción de que «el profeta bíblico es un tipo sui géneris».119 Si los profetas lograron conocer a Dios, siendo humanos, entonces existe un camino por recorrer para aquellos que desean conocerlo; pero si no hay ningún camino por recorrer y ellos fueron elegidos por el deseo de Dios, ¿qué hace falta para que ese designio vuelva a acontecer? ¿Hay nuevos profetas? ¿Podría reescribirse la Biblia? Si resulta tan evidente que no hemos escuchado o entendido, ¿por qué lo enseñamos como si fuese un concepto bajo nuestro control? ¿Será que nos corresponde asumir que no podremos entender?
Reconocer la vacuidad de nuestras elaboraciones nos conduce a una experiencia nihilista que no resulta gozosa en todos los momentos. Es probable que por ello se concluya que «el Tao (la Senda) de Lao-tsé constituye una antítesis de la idea profética de Dios. Tao, la fuente última de la cual emanan todas las cosas, es algo oscuro y abismal, sin nombre e indefinido».120 No tendríamos que desestimar la opción de que la indefinición sea, en sí misma, una manera de definición; de este modo, el argumento de insustancialidad en el Tao, con el cual suele atribuirse su debilidad, quedaría eliminado en función de que su sustancia se nutre de lo insustancial. Sin embargo, la opción de llenar los vacíos con la interpretación de lo que Dios quiere, alimentando la noción de que logramos contactar la emoción divina, constituye una vereda menos fría y más motivante; pero no tenemos la certeza de que sea la verdadera.
Ya sea que se elija la opción de entregarse al pathos divino, esperando la elección de un Dios que está en busca del hombre, o la de asumir la indefinición de la Fuente de la que todo fluye, no hay manera de asegurar que estamos situados en un territorio certero y seguro. La idea misma de la vacuidad es una construcción, tal como lo es aquello con lo que llenamos el vacío. La apabullante evidencia del desconocimiento termina triunfante, al menos en apariencia. En ese sentido, cuando Arnau reconoce que «ninguna afirmación tiene realidad en sí misma, por estar sujeta a causas y condiciones, o, como diríamos hoy, por estar inscrita en una red de textos (intertextualidad) a los que hace referencia y de los que es un efecto»,121 posiciona el argumento de la destructibilidad de nuestras conclusiones sobre lo que es verdadero, justamente porque están cimentadas en premisas que, si bien sustentan las conclusiones, no han sido puestas a juicio en forma decidida. Analizamos el proceso lógico y deductivo de lo que afirmamos, pero pasamos por alto que toda afirmación se edifica en plataformas cognitivas que penden de un hilo.