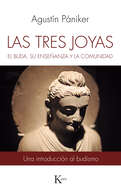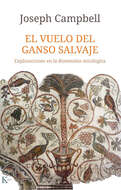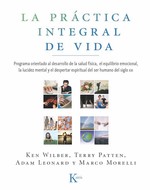Kitabı oku: «Asombro ante lo absoluto», sayfa 5
II
No hay forma de negar, al menos no con elocuencia, la influencia del contexto en la manera en que producimos los parámetros de nuestros juicios y líneas de pensamiento. En su momento, Heschel reconoció que «la historia nos ha mostrado cómo influye sobre los pensamientos y sentimientos de los hombres el espíritu de la época en que viven»;122 en sintonía con tal apreciación puede deducirse que incluso su pensamiento estuvo enraizado en una serie de tradiciones personales y en un arraigo familiar que dirigió sus propias cosmovisiones.
En torno a ello, Heschel afirmó que el conocimiento contextual no es del todo útil para explicar la cuestión profética, de modo que cuestionó: «¿Por qué el espíritu de la época no produjo profetas en Asiria y Babilonia, entre los fenicios y los cananeos?».123 Está claro que el espíritu de la época no se ha manifestado de la misma manera en cada cultura, lo cual explica que ningún pueblo realizó exclamaciones semejantes a las manifestadas por los profetas hebreos. No obstante, lo anterior no es suficiente para establecer que no hay soplo del espíritu fuera de estos, o que otras vivencias de lo transpersonal son nulas. Pareciera que el rabino está partiendo de la premisa de que la única manifestación auténtica del espíritu de la época es a través de la profecía, pero semejante conjetura desestima que el espíritu se manifiesta a través de aspectos contextuales.
En la línea de lo enunciado hasta ahora, se puede estar de acuerdo con Heschel cuando delimita que «el mayor obstáculo en el camino del conocimiento es nuestra adaptación a ideas convencionales, a clisés mentales»;124 lo anterior es palpable cuando se trata de juzgar la poca relevancia que las personas comunes otorgan a la vivencia espiritual o a los asuntos no favorecidos por la publicidad. Sin embargo, aun en el círculo de la espiritualidad, o, mejor dicho, en las colectividades de los que se observan a sí mismos como gurúes de lo espiritual, también existen modalidades y convencionalismos, así como tradiciones y preceptos que obstaculizan el vislumbre de nuevos conocimientos o hallazgos que cuestionen y confronten lo que se da por sabido o por incuestionable. ¿Se puede, por ejemplo, seguir siendo judío (en el sentido más íntimo de la noción) sin creer en la Alianza del Sinaí? ¿Es posible mantenernos cristianos sin creer que Jesús es Dios? ¿Hay forma de considerarnos budistas si negamos el valor de la meditación o de la imperturbabilidad? ¿Cabe la opción de ser taoístas si queremos descifrar el Tao? ¿Es congruente profesar el islamismo y no considerar que Alá es Todopoderoso? Pareciera que la doctrina resulta, en ciertos casos, más importante que el asombro ante lo desconocido. Aun así, podría haber otra opción que, en el fondo, sustente el principio originario de cada opción religiosa. En un primer momento, cada línea institucional partió de la necesidad de reformar la configuración existente sobre Dios. Pero en el punto en el que se desplazó la pureza de un Dios innombrable y la atención fue puesta en un Dios a la imagen del hombre o al alcance de nuestros constructos, volviéndolo significativo, se prostituyó la premisa originaria de que Dios no puede ser lo que se ha dicho de Él. ¿Es tan difícil aceptar que sí hay manera de intuir lo absoluto al mismo tiempo que se acepta que no hay manera de descifrar a Dios? ¿Podría ser que el verdadero acercamiento a Dios consista en el desconocimiento de los maquillajes impuestos por la religión? ¿Realmente tendríamos que «acercarnos» a Dios, como si estuviese lejos?
Kaplan admitió la influencia cultural en lo religioso y señaló que «si tuviéramos que recoger todo lo que de Dios se dijo en las distintas religiones, desde la más primitiva a la más avanzada, arribaríamos indudablemente a que el término Dios o su equivalente siempre fue asociado con todo lo que los autores de estas declaraciones consideraron como el poder por un mundo mejor y más feliz».125 Visto así, es indudable que cualquier concepto que se fabrique sobre lo transpersonal será, por ello mismo, una elaboración ficticia. Por ende, «el término Dios es un correlativo, en cuanto se refiere a cualquier cosa en la naturaleza o en el hombre que le permita al hombre lograr la salvación o mejorar el mundo».126 Dios es el producto que hemos elaborado en virtud de nuestro deseo por relacionarnos con algo que se encuentre más allá de la miseria de lo humano, por encima de la depredación cotidiana de unos hacia otros, más allá de cualquier posibilidad de mancha y falsedad; pero desde el momento en que tal cometido fue ideado, el producto y la consigna fueron sentenciados a su permanente condición de pantomima solemne. Lo sagrado se confunde con la superstición y la charlatanería cuando es sofocado por nuestro fervor por la distinción y la supremacía.
La intuición transpersonal que alimenta en su inicio las religiones termina por asfixiarse cuando se institucionaliza y se apega a los ritos. Si la noción de Dios está circunscrita a lo que cada individuo piensa de sí mismo, entonces lo que cada uno sabe de sí delimita su significación de Dios. De acuerdo con Heschel, «la autocognición del hombre es la fuente más profunda de religión»,127 en el sentido de que su profunda intimidad se asocia con la presencia de Dios. No obstante, cuando no es Dios quien busca al hombre, o en el caso de que esto nunca suceda, el interior humano termina siendo confuso; justificar que lo proveniente del interior es auténtico y digno de ser respetado o elogiado incluye la admisión de que conviene promover el egoísmo, el miedo, el engaño o la vanidad, lo cual también puede proceder de las entrañas del hombre o la mujer cuando estos han sido receptáculos de experiencias similares.
Creer en lo humano es una apuesta fallida en la mayoría de los casos, pero esto no debe conducirnos a una nueva forma de misantropía, sino a centrar nuestra atención en la fragilidad de nuestros sostenes. Justo ahí, en la captación de la miseria humana, es donde se hace digna de mención la búsqueda de una misión cuyo centro sea lo sobrehumano, aunque el riesgo latente sea que incluso tal alternativa se encuentre poseída por la vanidad o por una imaginación desmedida.
En la visión de Nishitani, la opción por el vuelco al interior, pretendiendo encontrar respuestas y fundamentos más seguros que los encontrados en la vorágine social, no ofrece certeza alguna. En su óptica, «tanto el yo como las cosas, en el fondo de su existencia, se vuelven un único signo de interrogación».128 De tal manera, si en el interior existía algún sostén posible, este procede de la mácula y de la tergiversación. Lo que somos no es lo que creemos ser; la creencia de que hay algo que realmente somos se encuentra situada en la premisa de que nuestra identidad es diferente a lo que creemos ser. Cuando May pregunta «cuánto conocimiento de sí mismo puede tolerar un ser humano»,129 está nutriendo los dos lados de la moneda: cuánto somos capaces de mentirnos creyendo que sabemos que somos, y qué tanto cabe tolerar la noción de que no somos lo que creemos ser. Si permanecemos desconocidos frente a nosotros mismos, ¿qué tanto valor podrían tener nuestras ideas sobre Dios, el auténtico desconocido?
Cuando se ha producido un auténtico asombro ante lo absoluto, la opción de asumir que se desconoce a Dios podría ser más valiosa que asumir su conocimiento. En su destacado sermón «Los pobres de espíritu», Eckhart anuncia que «los maestros dicen que Dios es un ser y un ser inteligible que conoce todas las cosas, pero nosotros decimos que Dios ni es un ser ni es inteligible, ni conoce esto ni lo otro. Por eso Dios está vacío de todas las cosas y por ello es todas las cosas».130 En la esencia de tal noción coindice Heschel al afirmar que «Él [Dios] no es un ser, sino el ser, dentro y más allá de todos los seres».131 Si bien esto es una afirmación humana, contextual y delimitada por un filtro condicionado y contingente, al menos no exige para sí la soberanía de controlar, en un reducido frasco intelectual, aquello que no se encuentra delimitado por nuestras ideas, el espacio o el tiempo.
III
La paradoja de la búsqueda de Dios es que su propia senda nos desencamina del encuentro anhelado. Si se considera que «la mente que pregunta, investiga y explora condiciona la sabiduría mientras que la mente que no está interesada en comprender y alcanzar la verdad termina estupidizándose»,132 ninguno de los dos extremos parece conveniente. Si bien es necesario, el interés intelectual no resulta suficiente; por otro lado, la apatía por la indagación no fortalece el criterio, sino que lo adormece y desconecta de la óptica transpersonal. Una aparente compensación es la vivencia poco comprometida de la religión, siguiendo los mandatos de manera trivial y tibia; esta actitud es criticada con severidad por Peña cuando denuncia que «las religiones podrán otorgar consuelos al hombre, pero se trata de un consuelo que solo se consigue a costa de la estupidez».133 Si de lo que se trata es de hacer a un lado el estudio y la incansable exploración, auspiciados por el pretexto de que no basta con la razón para envolver cognitivamente a Dios, entonces queda en desuso la ruta que nos conduce a la conciencia de la imposibilidad del conocimiento; dicho en otras palabras: para notar el límite de la razón se requiere situarse en la frontera de esta, no solo negar su finalidad antes de realizar el recorrido.
Es cierto que cada uno es peregrino de su propio camino, pero esto no significa que el aislamiento sea una regla continua. Suelen ser favorecedores los diálogos con otros individuos, siempre y cuando sean proclives a ofrecer una aportación, al tiempo que son receptivos para escuchar el fruto del enfoque ajeno. No obstante, la comunicación sobre estas aristas no tendría que orillar la prudencia sumisa o la negación de las diferencias en pro de evitar las discordias. En su momento, Lichtenberg señaló que «nada contribuye tanto a la tranquilidad del alma como no tener ninguna opinión»;134 con esto hizo alusión a que permanece calmo quien no ofrece resistencia al punto de vista ajeno, aceptándolo por no tener un contrapunto desde el cual aportar argumentos contrarios. Pero de esa paz no se genera edificación ni aprendizaje.
Los diálogos de descubrimiento colectivo son útiles cuando hay opiniones que pueden ser discutidas. Una variante de esta dinámica de aprendizaje mutuo es el pilpul, el cual fue desarrollado de manera encomiable en las comunidades judías del este de Europa. De acuerdo con Heschel, el objetivo del pilpul no consistía en informarse respecto a la Ley, sino en «examinar sus deducciones y sus presuposiciones; no absorber ni rememorar, sino discutir y extender».135 Ahora bien, a pesar de que los diálogos eruditos reditúan claros beneficios, no producen novedades cuando son efectuados entre personas cuyas creencias son similares o convergen en la mayoría de sus opiniones sobre los temas discutibles. Un peligro reinante en el pilpul es la proliferación de la vanidad y la intención de vencer al contrincante, lo cual sofoca la voluntad para aprender de él.
Asimismo, otro elemento presente en los aprendizajes de orden intelectual es el lenguaje. A pesar de que el lenguaje permite la identificación de nominalizaciones y etiquetas puestas en las cosas conocidas, resulta infructuoso ante aquello que escapa a los nombres o a las palabras; es en esos ámbitos en los que el lenguaje se vuelve un obstáculo. En ciertos momentos, «aquello que realmente se dice es aquello que el lenguaje calla».136 Evitar la recurrente conducta de nombrar las cosas, diluyendo la merodeadora arrogancia de saberse conocedor, es una pauta elemental para comenzar a ver desde otro enfoque, permitiendo que las cosas no sean como pensamos que son o que deben ser. El logro de semejante cometido es lo que podría denominarse Vipassana, lo cual significa «aprender a ver qué es cada cosa».137 Por más simple que pudiera parecer, ver las cosas como son es algo casi imposible de lograr, sobre todo si consideramos que la reacción autómata de una inteligencia poco controlada es la de juzgar en forma premeditada.
El paso al desconocimiento consciente, distinto de la simple ignorancia, no solo se sitúa en el plano de los asuntos conceptuales, sino también en lo referente a lo que somos y lo que decimos de Dios. A pesar de que se considera rebelde a quien transgrede los caminos preestablecidos para el conocimiento de la deidad, semejante osadía lo posiciona en un estado de mayor disposición al asombro. Apoyándose en el Lankavatara Sutra, Wilber refiere que «cuando se dejan de lado las apariencias y los nombres y toda discriminación cesa, lo que queda es la naturaleza verdadera y esencial de las cosas y, como de la naturaleza de la esencia nada puede predicarse, se la llama el Ser Tal o Talidad de la Realidad. Este Ser Tal, universal, indiferenciado e inescrutable es la única Realidad».138
No resulta apetecible darse cuenta de que lo que hemos conocido, así como cada una de las ideas que tenemos respecto a lo que ha sido nuestra vida, no son del todo verdaderos. Cuando se afirma que nuestros saberes no son verdaderos, no quiere decirse que no existan. Es común la confusión de pensar que algo es verdadero solo por existir, o que la categoría de verdad está sujeta a que algo sea; de esto se desprende el error de concluir que la nada, por no ser, no es verdadera. Si lo verdadero consistiera en existir, entonces el contenido de una mentira sería verdadero por el hecho de ser dicho. De tal modo, conviene distinguir entre lo verdadero y lo que existe. Cuando en este capítulo se menciona lo verdadero, se alude a lo que es de un modo particular, sin requerir de la interpretación o de la subjetividad. En ese sentido, cuando entra en función el filtro desde el cual conocemos las cosas, aspecto ineludible cuando se trata de la situación humana, aquello que es conocido no se desprendió de una captación pura de cómo es en realidad. En un mundo representacional, sujeto al establecimiento de parámetros cognitivos, siempre contextuales, aprendidos y cambiantes, no hay camino seguro hacia la posesión de una verdad absoluta, sea cual sea el ámbito del que se trate.
Si el problema de la naturaleza de Dios, o el hecho de que Dios sea, es sometido al escrutinio racional, no hay forma de eludir la distorsión. Por otro lado, es obvio que habrá mayor ruido distorsionante en la medida en que el juicio se encuentre menos sustentado en algún tipo de lógica mínima. El lenguaje, como herramienta efectiva de comunicación convencional, no resulta del todo funcional en ámbitos en los que las palabras son límites innecesarios. Las demarcaciones que son favorecidas por el uso del lenguaje proporcionan códigos útiles para interactuar en sociedad. No obstante, cada dimensión o área de conocimiento supone un tipo de codificación; por ende, «un lenguaje de lo ilimitado no es en absoluto lenguaje, de modo que el místico que intente hablar lógica y formalmente de la conciencia de unidad está condenado a parecer paradójico o contradictorio. El problema reside en que no hay ningún lenguaje cuya estructura le permita captar la naturaleza de la conciencia de unidad, de la misma manera que con un tenedor no se puede recoger agua».139 En su momento, Nietzsche señaló la esencia popular de las palabras al reconocer que «el uso del lenguaje vulgariza ya al que habla».140 En el ámbito artístico podemos recurrir al artificio de los poemas, pero la belleza y el alcance de estos radican en que logren decir algo sin decirlo, aprovechando utensilios que permitan hablar de lo innombrable; con todo esto se evidencia que «nada de importancia esencial es susceptible de decirse en palabras».141
El estudio, la discusión o el uso del lenguaje no son caminos que garantizan la focalización apropiada para describir aquello que produce el asombro; en buena medida porque no hay algo concreto qué focalizar. Desahuciado de los métodos usuales, pareciera que lo factible para el individuo que indaga es centrarse en sí mismo, pero es menester que tan compleja empresa sea acometida tras una intensa desvinculación del ego. En este punto es necesario reflejar que el desarraigo hacia el ego no debiera conducir a negar la responsabilidad de la búsqueda, o a la cobardía de no hacerse cargo de las propias vicisitudes.
En su texto, Goldstein y Kornfield señalan que «la investigación del dharma nos obliga a no aceptar el conocimiento de segunda mano y a no adoptar las opiniones de los demás, […] la iluminación nos invita a tratar de buscar la verdad por nosotros mismos».142 Tomando el dharma como una especie de orden o realidad, la intención de buscarlo por la propia cuenta es noble y apropiada; no obstante, el resultado podría ser comprometedor cuando la encomienda es emprendida sin un ejercicio de asfixia hacia las vanidades. Es cierto que la confianza en uno mismo es necesaria, pero solo confiar en lo que uno es capaz de comprender o aprender, así como en la valoración suprema del saber que uno logra, son fuentes de desasosiego y desequilibrio.
En ese sentido, se comete un error cuando se emprende un camino pensando que es el único. No resulta suficiente mostrar orgullo o valentía, ni basta con dejarlo todo para seguir una vida centrada en el desapego. Por ello, Arnau enuncia que «el monje que se deja atrapar por las ideas caerá en la ilusión más nociva de todas, la de tener ideas propias».143 Del mismo modo en que resulta estorboso el ruido cuando queremos estudiar, escuchar un sonido agradable o contar con un poco de silencio y paz, el ego es una especie de vociferación de altos decibeles que estropea la desidentificación de las nociones o etiquetas con las que suponemos controlar la realidad de manera cognitiva. Parece rutinario encontrar a quienes no se dan cuenta de que están envueltos de ruido personal a través de distracciones, perturbaciones o preocupaciones; cada una de estas manifestaciones son un obstáculo para el reconocimiento de que no tenemos el control. Querer tener la razón es comprensible, pero someter la realidad a los dictados de nuestra conveniencia es una osadía temeraria; desear gozar de cierto control es aceptable, pero intentar atenazar lo inefable reduciéndolo a una figuración de Dios que lo pone siempre de nuestro lado es detestable; sentirse protegido por una deidad es cosa noble y hasta encomiable, pero retar a todo aquel que se oponga a la voluntad personal por considerarla designio divino resulta abominable.
El problema no consiste en que haya cierto ruido en nuestras vidas, lo peligroso es acostumbrarse a la ausencia de quietud. En tal orden de ideas, «el ruido es la más impertinente de todas las interrupciones, […] aniquila nuestros pensamientos. Por supuesto, donde no hay nada que interrumpir no es extraño que no se lo perciba de modo particular».144 La presunción de nuestro silencio interior se vuelve pesebre de nuestra sordera.
IV
La existencia del ruido, la distracción del ego, la obstinación academicista, la delimitación del lenguaje y el descrédito hacia la opinión ajena en los diálogos cierran la puerta al vislumbre del misterio de lo inefable. Lograr estar por encima de la pretensión de poseer y controlar a la deidad mediante conceptos y etiquetas cognitivas permite aceptar que «Dios mora en la profunda oscuridad».145 Una idea similar desea establecer el salmista cuando expresa que «Él [Dios] hizo de las tinieblas Su escondite».146 Ahora bien, cuando se reconoce el misterio, las tinieblas o la inefabilidad de Dios, no se descarta su involucramiento con el mundo, solo se advierte que esto no supone que ambos se contengan. En su sermón titulado «El fruto de la nada», Eckhart concluye que «Dios fluye en todas las criaturas y, sin embargo, ninguna de ellas le toca»;147 por este motivo persiste su carácter de inalcanzable. Aun considerado ese punto, el místico dominico aseguró: «Con mi humildad yo doy a Dios su deidad»;148 con tal aseveración estableció que la categorización del humano como un ser inferior eleva a Dios más allá de su alcance; tal situación confiere al hombre y a la mujer, desde la óptica eckhartiana, el carácter de dadores de deidad en el orden de la existencia categorial. En tal perspectiva, el carácter incognoscible existe en Dios en la misma medida en que así lo sea para alguien.
Si bien Dios es inalcanzable, esto no supone que está ajeno. Según lo entiende Wilber, persiste una presencia intangible de Dios, en función de que «el Absoluto solo puede estar completamente presente en cualquier punto del espacio porque él, en sí mismo, carece de espacio».149 Una vez que se ha reconocido que no hay camino cognitivo que asegure el encuentro con lo divino en el terreno de lo conceptual, puede intuirse al menos que tal vinculación es posible. En tal senda de comprensión también puede asimilarse que «aunque no podemos alcanzar la unión con Dios, sí podemos alcanzar el conocimiento de esa unión […]. A esa comprensión de nuestra Identidad Suprema siempre se la ha llamado Estado Último de la Conciencia, iluminación, satori, moksha, wu, liberación».150 Por supuesto, también cabe la posibilidad de que asegurar de manera intuitiva algo incomprobable resulte ser una ficción calmante.
Otro camino para intuir la vinculación con una dimensión más allá de lo humano es el cuestionamiento sobre lo que acontecía en el Universo antes de la aparición terrenal del hombre y la mujer. En ese tenor, ante la pregunta sobre el modo en que existió el Universo, Siegel señala que «los modos en que lo infinito asume la forma de existencia finita se llaman Sefirot. Hay varios aspectos y formas de acción divina, esferas de emanación divina. Son como si fueran las prendas de vestir en las cuales el Dios oculto se revela y actúa en el Universo, los canales por los cuales es emitida su luz».151 Siendo así, Dios está presente en el mundo a partir de las manifestaciones que de Él emanan, sin que Él las sea. Su manifestación en el mundo, siguiendo esa idea, es similar a la de una sombra que nos permite concluir que algo la genera. No obstante, la sombra no es fidedigna para descifrar lo que la propicia.
El carácter incognoscible de Dios es persistente, sin importar si se ha recorrido un largo camino para descubrirlo; esto implica que «percibirlo es reconocer que se es completamente incapaz de percibirlo».152 En tal consideración, la Guía de los perplejos de Maimónides, elaborada por el sabio sefardita para ser dirigida en forma exclusiva a los más avanzados, se inaugura en la comprensión de que la voluntad no es suficiente para eliminar la perplejidad ante lo inefable. Una de las pautas centrales en tan encomiable texto es la sugerencia concreta, casi mandato, que a la letra se lee: «De ningún modo aceptarás atributos afirmativos de Dios, creyendo así glorificarlo».153 En ese tenor, no es suficiente con orar para alabarlo, ni creer que se trabaja para su mayor Gloria; la primera pauta para el acercamiento a una comprensión básica de la identidad divina es dejar de identificarlo con las figuraciones y elaboraciones que de Él/Eso han sido construidas en la historia humana.
Habría sido interesante que Maimónides y Heschel, así como Eckhart y otros eruditos religiosos, hubiesen llevado al extremo sus conclusiones sobre la imposibilidad de conocer a Dios, eliminando así las pautas centrales que adoptaron de la religión que profesaban, o alejando de sí la convicción de que la deidad se describe de manera correcta en el libro que su fe consideraba sagrado. Pero lo que a uno podría parecer ahora un camino óptimo no es el que resultó útil para cada cual. Toda conclusión inicia con una premisa, y la de todos ellos fue delineada por el camino religioso, si bien en ocasiones estuvieron por encima de la estructura que los rodeaba. De hecho, Heschel es consciente de la controversia que generaba Maimónides, a partir de lo cual expresó: «Fueron sus puntos de vista respecto de los ángeles, la profecía, los milagros, la resurrección y la creación los que provocaron la indignación de muchos rabíes ortodoxos».154 No obstante, aun en la conciencia de que no hay manera de conocer por completo a Dios, su búsqueda es irresistible para los espíritus indómitos.
Desde otra perspectiva, Nishitani coincide con estas pautas al aceptar que «en el punto de vista de la razón no podemos entrar en contacto con la realidad de las cosas»;155 la misma idea sustenta Wilber al explicar que «cualquier afirmación racional y mental sobre el Espíritu y el ser será siempre […] contradictoria y paradójica».156 Puesta así la mesa, nuestro suculento bocado es una porción de nada, un hueco que satisface a medias, pero que logra saciar si la expectativa disminuye. Contemplar la nada se vuelve útil en la misma medida en que se atestigua que «cualquier cosa que sea representada como vacío, o postulada como vacío, no es vacuidad verdadera»,157 de lo que deriva que incluso nuestra cognición de la nada será parcial.
Ya sea que nos sintamos en presencia de la nada o de la absoluta deidad, el asombro resultante nos permite deducir que el abismo que nos separa de Eso/Él no nos equipa para nombrarlo. En una consigna como tal, no resulta opcional reconocer que «Dios está por encima de todos los nombres»;158 por tanto, por muy preciadas que sean nuestras jaculatorias, o qué tan audaces sean los apodos dirigidos a la deidad, «Dios es innombrable».159 En un estricto sentido, concebir a Dios de un modo particular es similar a mentirnos; hablar a otros de Dios, transmitiéndoles la manera en que deben verlo o entenderlo, no es otra cosa que engaño elegante. De manera reiterada han sido apreciados aquellos que, enfundados con la vestimenta de la devoción y el halago, propagan una serie de modalidades concretas con las que debe identificarse a Dios, dictaminando lo que es su voluntad, exigiendo obediencia a sus postulados y la evitación de nuestra rebeldía, incluso amenazando con terribles consecuencias futuras. Hemos hecho de Dios un juez, un ser iracundo, un Padre amoroso, un castigador, una identidad que vigila y nos escucha, un dador de oportunidades, un hacedor de talentos, un cómplice flexible a la medida de nuestras necesidades.
Las etiquetas anteriores no tendrían que aceptarse en virtud de que derivan de un esfuerzo noble por conocer a Dios o un acto de caridad hecho con pías intenciones. ¡Nada de eso! Describir a Dios, tratando de hacer notar nuestra infatigable sapiencia sobre sus designios, constituye un impedimento del asombro. Cuando todo nos resulta conocido, trivial, controlable, explicado y sujeto a nuestro conocimiento no hay vía para el asombro. En palabras de Maimónides, «si es un grave pecado hablar mal y formar mala reputación de otro, ¿cuánto más [se es culpable] al dar rienda suelta a la lengua cuando se habla de Dios y adjudicarle atributos inferiores a su elevación? Yo a eso no lo llamaría pecado, sino ofensa y blasfemia cometida inconsideradamente por la muchedumbre que escucha y por el necio que pronuncia tales palabras».160 Es urgente examinar la tendencia que los ciudadanos muestran hacia la obediencia de quienes osan dirigir sus conciencias. Se extasían las pobres mentes cuando se les desenchufa de la razón o de la duda, la imaginación del pueblo vuela y deposita una confianza ciega en quienes pregonan la nueva palabra, una que irónicamente se ha repetido por siglos.
En la esencia de algunas tradiciones se estipula con toda claridad la imposibilidad cognitiva hacia Dios; por ejemplo, El Zohar «enseña que Dios en sí es un Ser desconocido del cual no se puede decir nada realmente. Decir algo acerca de Él sería rebajar su majestad, que es superior a todos nuestros pensamientos. Este aspecto de Dios, como Él en sí mismo es, se lo llama la raíz de toda raíz. Unidad Indiferente y sobre todo Infinito. El Infinito está más allá de la personalidad, más allá de todo concepto. Representa el abismo primordial del ser, el Urgrund».161 Por tanto, sin un camino no nos podemos decir caminantes; somos entes que deambulan errantes en el frenesí del día a día, pero nuestros pasos se sostienen por pisos resbaladizos de los que emerge la ficción de lo cotidiano. La noción misma de que no hay camino nos hace sentir desahuciados y nos oculta el motivo de la existencia. No obstante, el hecho de que no sepamos cuál es el camino no significa que no estemos recorriendo alguna vía: la de la terminación de la vida. Es real que hay un sitio de llegada, todos tenemos un pasaje hacia lo desconocido y el derecho de morir.
Spinoza propuso un camino geométrico para deducir la naturaleza de Dios y la modalidad de nuestras conductas, pero a pesar de la elocuencia de su significación «nadie está dispuesto a admitir que la lógica de las deducciones espinosistas sea perfecta».162 Variados han sido los libros que se han proclamado portadores de la verdad absoluta, desacreditando lo que otras culturas han propuesto, o lo que desde otros contextos podría ser descubierto. No obstante, ninguno de estos se ha convertido en panacea ideológica de la humanidad, no han logrado atraer para sí la totalidad de las miradas, quizás debido a que las conductas de quienes los siguen al pie de la letra no han sido siempre las mejores ni las más deseables. No importa que estemos dispuestos a dar la vida por ofrecer un mensaje sobre lo divino, es más trascendente si cuestionamos la idea de que el mensaje es nuestro. En el caso de que seamos portadores, tendríamos que saber qué es lo que portamos y de dónde nos ha sido transmitido. Según lo reporta Wilber, «nuestra búsqueda misma, nuestro propio deseo, nos impide el descubrimiento».163
Recorrer un camino no nos vuelve herederos de un mensaje universal. Podemos ser pastores de almas, pero su carácter de sumisión y servilismo recaerá en la propia conciencia. No hay forma de dirigir a otros si desconocemos la senda, por más que aseguremos que Dios nos ha hablado, o que formamos parte de su elite. Quien más ha avanzado, si de verdad ha aprendido de su travesía, termina por aceptar que la ruta es dudosa, vislumbra el abismo en silencio, permitiendo que quienes tengan la valentía avisten el despeñadero y contemplen lo absoluto para recuperar su asombro. Nuestro peregrinaje no lleva a ningún sitio definido, porque todos los espacios son ocasión propicia para un instante de eternidad que desvanezca lo sabido a cambio de un destello del Orden. Con claridad lo enunció Octavio Paz: «Todo está hueco; y apenas digo todo-está-hueco, siento que caigo en la trampa: si-todo-esta-hueco, también está hueco el todo-está-hueco».164 Sin miramientos ni falsas esperanzas, Wilber concluye que «los verdaderos sabios proclaman que no hay sendero hacia lo Absoluto, no hay camino para alcanzar la conciencia de unidad».165 Por si fuese poco, en otro de sus textos reitera la conclusión de que «los sabios de todos los tiempos y lugares han coincidido unánimemente en afirmar que el Absoluto es inefable y que está completamente más allá de las palabras, los símbolos y la lógica».166 ¿De qué sirven los guías en un terreno sin demarcaciones?
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.