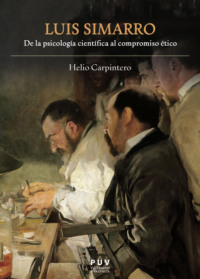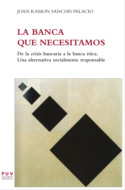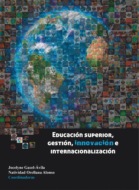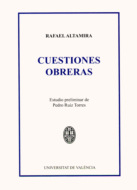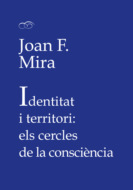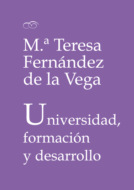Kitabı oku: «Luis Simarro», sayfa 3
HACIA UNA MEDICINA SOCIAL
Aquel médico en ciernes que aún era había aprendido en su propia carne lo importante que es la acción de los individuos en la sociedad y la eficacia de una presencia personal en tribunas e instituciones públicas. Había estado implicado en la Junta revolucionaria y establecido contactos con prohombres del progresismo valenciano. Su sentido de responsabilidad social le animó a impartir lecciones de higiene laboral en el Centro Republicano de la clase obrera de Valencia, ya en 1870. Sin duda pensaba que el saber había de estar puesto al servicio de los demás, y muy particularmente al servicio de las clases más menesterosas. En particular, los temas de la higiene tenían entonces una innegable actualidad, especialmente en lo relativo a la prevención de la lepra, el cólera y el paludismo. Pocos años después, iba a conmocionarse la conciencia de los ciudadanos y de los hombres de ciencia ante el hallazgo, no sin problemas ni dificultades, de la vacuna del cólera por el médico catalán Jaime Ferrán (1885), como después veremos.
Su preocupación encajaba con los objetivos y esfuerzos que desde mediados de la década de 1850 había ido adquiriendo un movimiento defensor del «higienismo», en el que convergían figuras de la medicina, la sociedad y la política. Se pretendía promover la salud desde la sociedad.
La medicina se fue abriendo a esta perspectiva social en la segunda mitad del siglo XIX, especialmente al desarrollarse los aspectos de prevención de la enfermedad, que vinieron a ordenarse en un cuerpo teórico-práctico de «higiene pública». Precisamente en 1875 Max von Pettenkofer (1818-1901), profesor en Múnich (Alemania), logró establecer el primer Instituto de Higiene que se conoce. La salud se iba convirtiendo en un tema colectivo, social, más allá de lo puramente personal, aunque en medio de dificultades sorprendentes. A comienzos de la década de 1860, todavía fracasó el médico húngaro Philippe-Ignace Semmelweis (1818-1865) en su lucha a favor de la limpieza y la esterilización de manos e instrumentos médicos en la práctica obstétrica. Semmelweis fue un descubridor no atendido que trataba de alertar sobre los riesgos que tenía la infección clínica que azotaba las salas de parto de los hospitales, donde innumerables mujeres parturientas morían de fiebres puerperales. Solo cuando los hallazgos de Louis Pasteur (1822-1895) y de Robert Koch (1843-1910) pusieron más allá de toda duda razonable la existencia de microbios, organismos microscópicos cuya acción sobre los organismos era patógena, cobraron nueva fuerza las tesis del médico húngaro, quien a raíz de su fracaso había terminado sus días en un manicomio. Los hallazgos de los microbios, de las vacunas, la lucha contra las epidemias, las técnicas de esterilización e higiene, no eran simples hallazgos de una ciencia en expansión, sino un conjunto de factores que determinarían la emergencia de una nueva mentalidad médica: la «mentalidad etiopatológica», que vino a sustituir a la anatomo-patológica precedente.
Fue un cambio esencial. Como ha escrito Laín,
no (…) es fácil imaginar la fabulosa impresión que en los médicos del último cuarto del siglo XIX produjo (la) larga serie de hallazgos etiológicos. La idea, por demás fundada, de que la medicina entraba en una etapa histórica nueva, y la ilusión, harto más discutible, de que la enfermedad infecciosa iba a desaparecer pronto de la superficie del planeta, alentaron en casi todas las mentes. No debe sorprender que se intentase construir una nosología etiopatológicamente orientada, rival de las que anatomopatólogos y fisiopatólogos habían propuesto en los decenios anteriores a Pasteur y Koch (Laín, 1963: 586-587).
Todo esto era lo que estaba en juego, por debajo de las preocupaciones higienistas de Simarro. No solo el cumplimiento de un importante deber del médico para con la sociedad, tratando de librarla de enfermedades y de padecimientos, y defendiendo y promoviendo la causa de la salud individual y colectiva, sino también un modelo teórico médico de fondo, desde el cual había que pensar los problemas de la salud y la enfermedad de un modo sólidamente fundado en los hechos positivos que la investigación iba esclareciendo.
En último término, lo que en todos estos temas quedaba puesto en cuestión era el proyecto de médico, como hombre de ciencia, que el joven estudiante terminaría por asumir. Estaba en juego una idea de terapeuta de enfermedades que había de ser a la vez un higienista con sentido social. Desde su juventud parece Simarro haber vivido este doble compromiso, que lo ligaba a la vez con la ciencia y con la sociedad. Al discrepar muy a fondo de su maestro Ferrer Viñerta, optó sin duda por mantener la fidelidad a las convicciones propias, al tiempo que adoptaba la solución práctica de trasladar su expediente académico a la Universidad Central, en Madrid.
EL ENTORNO MÉDICO
Había entonces un cierto caos en el mundo universitario y, en particular, en el de estas enseñanzas médicas. En 1871, en un informe del ministro de Fomento, se hablaba de que la Facultad de Medicina se hallaba en «estado anómalo», lo que ocasionaba «frecuentes disgustos, conflictos y dificultades» (Albarracín, 1998: 43). Este estado de cosas empezaría a cambiar con la Restauración, pero, entre tanto, el joven estudiante valenciano braceó como mejor supo en su nueva escuela para mantenerse a flote en medio de aquella agitación.
Su traslado a Madrid parece haber ido unido a la obtención de la matrícula extraordinaria para agilizar el término de su carrera. Ello le permitió aprobar su asignatura quirúrgica pendiente en una facultad que trataba de encontrar una estructura satisfactoria para la alta misión que había de cumplir, que era formar a buenos médicos.
La caída de Isabel II había traído, entre otras consecuencias, un sinnúmero de reformas y cambios en muchos órdenes de la vida, entre ellos en el de la universidad. Se quería olvidar la reglamentación anterior. La mentalidad progresista quería suprimir barreras y limitaciones administrativas. Entre las nuevas medidas adoptadas se incluyó la de que se diera autorización para establecer nuevas escuelas de medicina, como corolario de la doctrina de libertad en la enseñanza cuya primacía se admitía sin discusión. «Sirviendo la enseñanza para propagar la verdad, cultivar la inteligencia y corregir las costumbres, es absurdo encerrarla dentro de los estrechos límites de los establecimientos públicos». Así decía un decreto que hizo publicar el ministro radical Manuel Ruiz Zorrilla el 27 de octubre de 1868. A partir de ese momento la libertad de enseñanza iba a crear mil confusiones y problemas.
El cambio político afectó ampliamente al mundo del profesorado. Así, una serie de profesores supuestamente «reaccionarios» fueron destituidos, al tiempo que se nombró a otros nuevos. En el caso de Medicina, se eligió a una serie de profesionales entre los médicos del Hospital y aquellos que «daban repasos libres (como Pedro González de Velasco)» (Albarracín, 1998: 43). También se crearon nuevas escuelas cuyos títulos fueron ahora reconocidos. Una fue la Escuela Libre Teórico-Práctica de Medicina y Cirugía, creada por los facultativos de la Beneficencia provincial madrileña, en donde intervino Ezequiel Martín de Pedro; otra fue la Escuela Práctica Libre de Medicina y Cirugía, de Pedro González de Velasco. Esta última se convirtió pronto en un centro con considerable relevancia en el ámbito científico. En ella colaboraron figuras como el clínico Carlos María Cortezo y el paleontólogo Juan Vilanova, entre otros, y consiguió dar a la luz una importante publicación, El Anfiteatro Anatómico Español, entre los años 1873 y 1880 (Velasco, 1998). Estuvo establecida en el Museo Antropológico, que había fundado y dirigía el propio González de Velasco en Madrid. Este era persona internacionalmente conocida en el campo de la antropología, bien relacionado con investigadores como el francés Paul Broca, descubridor del centro cerebral del lenguaje motor, localizado en el «área de Broca», así llamada en su honor. Sus relaciones le habían permitido familiarizarse con el estado de las enseñanzas médicas en varias naciones europeas, y se esforzó por establecer una enseñanza clínica rigurosa y moderna, vinculada directamente con la investigación. Con esta mantendrá Simarro estrechas relaciones al establecerse en la capital.
En 1874, superado al fin el conjunto total de asignaturas que formaban la licenciatura, se convirtió en licenciado en Medicina. Pero sus intereses teóricos no podían sentirse satisfechos sin redondear el esfuerzo con la obtención del doctorado, máximo nivel de los estudios, cuya concesión estaba entonces reservada a la Universidad de Madrid o Universidad Central, como entonces se la llamaba. Y, de hecho, al año siguiente lo dejó todo resuelto sin dificultad, como ahora veremos.
Capítulo 2
EL DESPEGUE DE LAS TRAYECTORIAS
Cuando Simarro llegó a Madrid para terminar sus estudios y establecerse profesionalmente, le movía sin duda el deseo de llegar a ser médico, y de serlo dentro de una determinada especialidad en la que destacar y lograr reconocimiento. Pero también algunos otros cuidados e intereses buscaban también tener algún grado de realización. Su vida, como la de todo hombre, estaba organizada según una diversa serie de metas y propósitos, de peso y condición diversos, a los que fue dedicando sus trabajos y sus sueños.
Julián Marías ha hecho mucho hincapié en que la estructura de una vida humana no es la propia de una línea recta, sino más bien la de una figura arborescente. La vida, como los árboles, va creciendo en varias líneas, más o menos relacionadas, apuntando en varias direcciones y con una variable frondosidad. De este modo, cada uno de nosotros desarrolla a lo largo del tiempo varios argumentos, aunque según sean los tiempos y los lugares son unos u otros los fines que tienen un papel principal.
A cada vida pertenece una pluralidad de trayectorias, con desiguales grados de realización: (…) la trayectoria, tomada en su efectividad, no es una línea sino una arborescencia, a veces sumamente intrincada y con muy diversos grados de continuidad, intensidad y autenticidad (Marías, 1983: 25).
Esta metáfora vegetal se ajusta bien al drama vital de nuestro personaje.
El país se recuperaba, en el comienzo de la Restauración, de las agitaciones vividas en los tiempos que acababan de pasar. Uno de los protagonistas de aquellos días, Emilio Castelar (1832-1899), que fue uno de los cuatro presidentes de la Primera República, gran orador e importante historiador, resumió en unas cuantas líneas la experiencia acumulada a través de aquella frustrada experiencia. Este es un pequeño cuadro literario suyo escrito en 1874 y tomado sin duda del natural, que resume bien el clima de aquellos días. Dice así:
Evoquemos el período nunca con bastante insistencia evocado, evoquemos el 73. Hubo días de aquel verano en que creíamos completamente disuelta nuestra España. (…) De provincias llegaban las ideas más extrañas y los principios más descabellados. Unos decían que iban a resucitar la antigua Corona de Aragón, como si las fórmulas del derecho moderno fueran conjuros de la Edad Media. Otros decían que iban a constituir una Galicia independiente bajo el protectorado de Inglaterra. Jaén se apercibía a una guerra con Granada. Salamanca temblaba por la clausura de su gloriosa Universidad y el eclipse de su predominio científico en Castilla. Rivalidades mal apagadas por la unidad nacional en largos siglos surgían como si hubiéramos retrocedido a los tiempos de zegríes y abencerrajes, de agramonteses y beamonteses, de Castros y Laras, de capuletos y montescos; la guerra universal…
Y entonces vimos lo que quisiéramos haber olvidado: motines diarios, asonadas generales, indisciplinas de militares; republicanos muy queridos del pueblo muertos a hierro por las calles; poblaciones pacíficas excitadas a la rebelión y presas de aquella fiebre; dictadura demagógica en Cádiz; rivalidades sangrientas de hombres y familias en Málaga que causaban la fuga de la mitad casi de los habitantes, y la guerra entre las facciones de la otra mitad; desarme de la guarnición de Granada, después de cruentísimas batallas; bandas que salían de unas ciudades para pelear o morir en otras ciudades sin saber para qué ni por qué, seguramente, como las bandas de Sevilla y Utrera; incendios y matanzas en Alcoy, anarquía en Valencia; partidas en Sierra Morena; el cantón de Murcia entregado a la demagogia; y el de Castellón, a los «apostólicos»; pueblos castellanos llamando desde sus barricadas a una guerra de las Comunidades (…); la ruina de nuestro suelo; el suicidio de nuestro partido; y el siniestro relampagueo de tanta demencia, en aquella caliginosa noche, la más triste de nuestra Historia contemporánea surgiendo, como nocturnas aves rapaces de los escombros, las siniestras huestes carlistas, ganosas de mayores males, próximas a consumar nuestra esclavitud y nuestra deshonra y a repartir entre el absolutismo y la teocracia los miembros despedazados de la infeliz España (citado en Stanley G. Payne, 1977, pp. 65-66).
A semejante tormenta política vino a poner fin el acto decidido del general Martínez Campos, en Sagunto, quien a la cabeza de sus tropas, proclamó a D. Alfonso de Borbón, hijo de Isabel II, como rey de la nación. Era el 29 de diciembre de 1874. El nuevo rey, Alfonso XII, entró en Madrid el 14 de enero del año siguiente. Así se inicia una época de pacificación y reorganización del país. Antonio Cánovas, líder del partido conservador, y Práxedes M. Sagasta, cabeza del partido liberal, iban a alcanzar un acuerdo fecundo, el llamado Pacto del Pardo, por el que se comprometían a gobernar alternativamente el país, superando las discrepancias en bien de la comunidad general.
Había muchas cosas por hacer: había que consolidar el nuevo sistema político, creando una democracia y desarrollando una conciencia cívica entre los ciudadanos para que la fortalecieran. Había que educar a una sociedad dominada por el analfabetismo, y era preciso modernizarla, de modo que lograra una nueva mentalidad con la que poder hacer ciencia y crear técnicas, dos grandes rasgos característicos de las naciones de la Europa moderna. Además, era preciso desarrollar una industria que transformara nuestra sociedad estamental y la convirtiera, de básicamente agraria, en una sociedad moderna técnica y productiva.
Para el joven Simarro, recién instalado en Madrid, era preciso encontrar aquellos grupos de referencia dentro de los cuales pudiera sentirse comprendido y estimulado y con los que compartir sus ideales científicos y europeístas.
Baroja, recreando el mundo de los estudiantes de medicina del final del siglo XIX, cuenta que los que llegaban a Madrid procedentes de provincias venían «con un espíritu donjuanesco, con la idea de divertirse, jugar, perseguir a las mujeres», y mientras tanto, los periódicos y las noticias que circulaban hacían que el país viviera «en un ambiente de optimismo absurdo; todo lo español era lo mejor», y este mundo ilusorio y de mentira contribuía «al estancamiento, a la fosilificación de las ideas» (Baroja, 1998, II: 452). No parece haber sido este el modelo adoptado por el joven valenciano.
A fin de reforzar sus propios planes y deseos, recurrió al trato y a la convivencia estrecha con algunos grupos que trataban de salvarse del clima de habitación cerrada que se había formado en el país debido a la calma y el tono satisfecho de la vida de la Restauración.
Cada uno de los grupos con los que entró en contacto venía a representar una cara, un lado de su vida, y hacia estos lados diferentes encontró modo de expresar su persona con rasgos propios, orientándose de acuerdo con metas y expectativas diversas. Uno es su lado profesional, propio de un médico; una segunda faceta es la del hombre interesado por la cultura y el pensamiento.
Por lo pronto, será un médico que ejerza como tal, que establecerá una consulta y que se integrará en servicios clínicos en los que se forma y adquiere madurez y experiencia. Su condición de galeno, interesado por el estudio y la investigación en el campo de la salud, marcó de manera honda su personalidad. A través de ciertos grupos médicos y de servicios hospitalarios fue cobrando forma esta dimensión de su vocación. La práctica en él va unida a la ciencia: su quehacer profesional hubo de combinarse, en proporciones variables según los tiempos, con el estudio y el análisis.
Por otro lado, a través de la cultura logró dar expresión a su preocupación social y patriótica, atraído por la reforma de la sociedad española, cuyas limitaciones y defectos percibía intensamente. Sus colaboraciones con la Institución Libre de Enseñanza y con el Ateneo de Madrid dieron cuerpo a este conjunto de inquietudes y esperanzas.
Y en sus días de juventud y en los de madurez, junto a estas metas, estuvo muy presente en él la preocupación social y política. De ello hablaremos después. Examinemos más de cerca ahora estas dos primeras trayectorias iniciales, siguiendo sus pasos, sus logros y dificultades.
SU DOCTORADO EN MEDICINA
El doctorado siempre ha representado la culminación de una carrera universitaria. Y en medicina, entre nosotros, se hicieron popularmente equivalentes la condición de médico y la de doctor. En el Diccionario de la Real Academia Española se incluye como una de las acepciones que la palabra doctor tiene en nuestra lengua precisamente el significado de ‘médico’ en general. El médico ha sido para nuestro pueblo, fuera cual fuera su preciso título académico, un «doctor», esto es, una persona cuyo saber se respeta y reverencia.
Con los cambios académicos que trajo la revolución del 68, el grado de doctor se extendió con rapidez entre los profesionales de la medicina. Muchos de ellos estaban sin duda deseosos de consolidar su doctorado popular con el título obtenido a través de un procedimiento administrativo universitario. La liberalización de los estudios, que había llegado a generar escuelas libres, también extendió la posibilidad de hacer doctores a unas universidades de provincias que antes carecían de esta autorización. Con tal motivo, en los tres años que siguieron a la caída de la monarquía parece que se llegó a nombrar a más de tres mil doctores, reconociéndose este título también a cirujanos cuya titulación había sido tradicionalmente inferior a la de médico y que empezó desde entonces a ser socialmente reconocida (Albarracín, 1998).
Con la nueva situación se habían suavizado los procedimientos y las exigencias. El núcleo del doctorado había consistido, en los años precedentes, en la realización de una tesis que tenía la estructura de un discurso o lección magistral. La facultad respectiva de la Universidad Central señalaba una serie de temas cada año para que sirvieran de argumento al trabajo que el doctorando había de presentar. Pero con los cambios revolucionarios, se convirtió en un examen al final del curso de doctorado que se redactaba en el momento de su presentación. No había ejemplares múltiples del trabajo, sino las páginas, casi siempre manuscritas, que el doctorando escribía y luego leía al tribunal.
Conocemos una curiosa instancia que nuestro doctor dirigió en 1902 a las autoridades académicas –de hecho, iba dirigida al ministro de Instrucción Pública–, cuando estaba preparando las oposiciones a la cátedra de Psicología Experimental de la Universidad de Madrid, cátedra que como veremos obtuvo y en la que permaneció hasta el final de sus días.
Organizando los documentos que se le requerían para tomar parte en el concurso oposición, advirtió que no podía presentar los ejemplares de su tesis doctoral porque, en la época en que se doctoró, tal cosa no estaba contemplada por las normas en vigor.
En dicha instancia dice lo siguiente al ministro (cf. Carpintero y García, 2002):
Excmo. Sr.:
Luis Simarro Lacabra, graduado doctor en medicina, deseando obtener el título de este grado, cuyos ejercicios realizó el 2 de julio de 1875, se halla en la imposibilidad de cumplir la disposición que prescribe: presentar treinta ejemplares de la memoria o tesis doctoral. Pues, como en dicha época no existía tal prescripción, y bastaba presentar la tesis manuscrita, así lo hizo entonces; y al buscar ahora en el Archivo de la universidad el expediente correspondiente no se encuentra dicha tesis (aunque consta que fue presentada, y leída y aprobada).
No puede por tanto el que suscribe hacer imprimir dicha tesis, ni puede ser responsable de su pérdida y falta en el archivo de la Universidad, y por esto
Suplica a VE se sirva dispensarle del cumplimiento de la disposición relativa a la presentación de treinta ejemplares impresos de la tesis del doctorado y al mismo tiempo suplica también que se le dispense de la ceremonia de la investidura.
Madrid 3 de mayo de 1902
Luis Simarro.
La tesis, entonces al parecer perdida, fue al cabo encontrada, y en un trabajo nuestro precedente (Carpintero y García, 2002) la recuperamos y estudiamos. Las presentes consideraciones se basan en aquel estudio. El manuscrito se conserva con todo cuidado en los Archivos de la Universidad Complutense de Madrid.
Defendió su tesis doctoral en la Universidad Central, como acabamos de ver, el 2 de julio de 1875. Componían el tribunal los siguientes catedráticos: presidente, D. Julián Calleja Sanchez, que era catedrático de Anatomía; eran vocales D. José G. Olivares, D. José Montero Ríos y D. Carlos Quijano López-Malo; era secretario D. Rafael Martínez.
El presidente, Calleja (1836-1913), era una figura notable de la vida intelectual y social. Se había incorporado a la Facultad en 1871, procedente de Valladolid, y fue elegido en 1877 decano de la Facultad, la cual rigió durante bastantes años, al tiempo que era nombrado senador. También fue el primer presidente del Colegio de Médicos de Madrid, contribuyendo notablemente a su puesta en marcha (Albarracín, 2000). Políticamente, se hallaba muy lejos de la ideología progresista y crítica del doctorando. Ramón y Cajal ha dejado en su autobiografía un retrato mínimo del personaje, con bastantes sombras y algunas luces. Lo considera un cacique de la medicina de entonces y le llama «el dictador de San Carlos» –porque el Hospital y la Facultad estaban en el edificio de San Carlos, cercano a Atocha, en Madrid–; también dice de él que era «el inevitable arreglador de jurados médicos» (Ramón y Cajal, 1923: 159-160), lo que quiere decir que hacía y deshacía a su gusto en los tribunales de oposiciones. Con todo, la tesis fue aprobada con sobresaliente y su autor debió de hacer una exposición sólida y conceptualmente brillante. Ya había ido adquiriendo renombre como sólido argumentador y polemista en varias tribunas madrileñas de la época, como en seguida veremos.