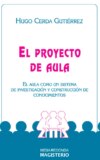Kitabı oku: «Los elementos de investigación», sayfa 9
Al igual que en el caso de los paradigmas de investigación y las diversas concepciones filosóficas que los sustentan, es difícil hablar en forma absoluta de una tipología única en el terreno metodológico de la investigación científica, ya que actualmente los procedimientos y técnicas no sólo se destacan por su abundancia, sino que se combinan y se complementan, hasta el extremo de integrarse y muchas veces confundirse. En algunos casos las fronteras ideológicas y técnicas entre éstas no son muy claras y precisas, y si bien existen algunas corrientes y tendencias dominantes, en general se perciben tendencias más cercanas al eclecticismo, la conciliación y la correspondencia, particularmente en una actividad como la investigación que hoy día se destaca por su flexibilidad y dinamismo. El grueso ideologismo, de que nos hablaba Antonio Gramsci, aquella postura de la absoluta certeza, con un discurso preconcebido, que no exige pruebas, ni presupone alguna demostración, ha ido perdiendo vigencia en nuestros días en el campo investigativo, que casi como un efecto reactivo se ha constituido en la antesala del surgimiento de nuevas posturas, más cercanas a lo real que a lo deseable. Pero ojo, de un ideologismo dogmático muchas veces pasamos a un tecnocratismo mecánico, que se refleja en la existencia y sobrevivencia de algunas tendencias metodologistas y tecnócratas que abundan en el campo investigativo. Es aquel fetichismo metodólogico, que busca darle importancia excesiva a los instrumentos y a los métodos, quizás en demanda de esa llave mágica que permita resolver todos los problemas inherentes a la investigación y ofrecer soluciones técnicas para lo que sea, que sirva tanto para resolver conflictos humanos como realizar experimentos en un laboratorio o construir una carretera.
Los metodólogos de la investigación científica no han ahorrado esfuerzos para proponer diversos tipos de clasificaciones y taxonomías, las cuales la mayoría de la veces confunden y extravían al lego en la materia. En este terreno existen clasificaciones de todo tipo: según su finalidad u objeto del estudio (básica, aplicada y experimental), según el nivel de medición y análisis de información (cuantitativacualitativa, descriptiva, explicativa, inferencial, predictiva, etc), según el alcance temporal (longitudinal y transversal), según la dimensión temporal (histórica y descriptiva), según el marco donde tiene lugar (de campo o laboratorio), etc. Se utilizan referentes temporales, metodológicos, técnicos o situacionales para clasificar una investigación científica que tiene formas muy diversas de aplicarse, expresarse o desarrollarse. En nuestro casos, hemos evitado caer en los rígidos esquemas de un metodologismo que la mayoría de las veces olvida la naturaleza dinámica, flexible y práctica del quehacer investigativo.
En medio de las numerosas propuestas paradigmáticas metodológicas y técnicas que proliferan en el medio, existe una cuestión que ha contribuido a crear más confusión de la existente. Es la profusión de nombres diferentes que se utilizan para referirse a una misma modalidad de trabajo. Por ejemplo, por mencionar un caso, la etnografía puede constituirse en un paradigma, tipo de investigación, modalidad, método o técnica ¿Existen diferencias entre estas denominaciones o la etnografía indistintamente puede ser todas ellas? Las diversas clasificaciones que se reproducen en algunos textos contribuyen a hacer más notoria la variedad y dispersión. Si bien para algunos éste es un problema más de rigor semántico que técnico, no hay duda que esta dispersión de conceptos ha contribuido a restarle precisión a una disciplina que siempre se ha jactado de su rigurosidad y exactitud.
Otro aspecto que también ha contribuido a alimentar este desorden, es la gran cantidad y variedad de propuestas metodológicas y técnicas que existen como supuestas alternativas para abordar el estudio de la realidad, cuyo uso y abuso puede derivar también hacia un peligroso metodologismo. Aquí el método es una especie de curatodo o medida ideal de un algoritmo. Es la versión extrema y más ingenua del cientificismo, que según Andreski (1973), “para un sociólogo o un psicólogo obsesionado por los métodos, la jerigonza y las técnicas es similar a un carpintero tan ocupado en mantener limpias sus herramientas, que carece de tiempo para trabajar”.
La tremenda importancia que le asignamos a las técnicas propias de la investigación científica, ha llevado a convertir un medio en un fin, donde muchas veces se mete en el mismo costal a una categoría temporal o instrumental. El metodologismo es una tendencia que busca mitificar el método y convertirlo según Fromm, en el culto al hombre-mecánico, con lo cual evade la atención de los problemas de fondo que afronta una investigación y aplica mecánicamente algunas fórmulas generales para resolver problemas específicos, y ahorrarse así el trabajo de transitar nosotros mismos por esta experiencia.
Sería una tarea inútil como imposible incluir todas las taxonomías y clasificaciones metodológicas y técnicas que circulan en el medio y en los textos especializados, por eso en este trabajo nos limitaremos a destacar algunas de las posturas más dominantes en el quehacer investigativo, o sea, todos aquellos procedimientos que comúnmente utilizan en la práctica los investigadores en sus proyectos e investigaciones. Surge la pregunta ¿quién determina los paradigmas, métodos y técnicas que acostumbra usar la comunidad científica en nuestro medio? ¿Los investigadores y las instituciones seleccionan libremente sus medios e instrumentos? En muchos casos los propios investigadores, pero la mayoría de las veces responden a normas y criterios establecidos por las instituciones oficiales y privadas, que a su vez responden a directrices internacionales establecidas por algunos organismos, como la Unesco, la OCDE, o el Banco Mundial. Si bien la globalización es un proceso fundamentalmente económico que consiste en la creciente integración de las distintas economías nacionales en una única economía de mercado mundial, existe alrededor de este proceso una serie de protocolos de apoyo a nivel cultural, social, educativo o científico que legalizan y apuntalan todas estas estrategias políticas y económicas. Una de ellas es el Manual de Frascati, una Propuesta de Norma Práctica para encuestas de Investigación y Desarrollo Experimental realizado por la OCDE, que en junio de 1963 reunió a un grupo de expertos nacionales en estadísticas de investigación y desarrollo NESTI para redactarlo. Este manual contiene las definiciones básicas y categorías de las actividades de Investigación y Desarrollo (I+D), y ha sido aceptado por científicos de todo el mundo. Por esta razón, en la actualidad se reconoce como un referente para determinar la forma de abordar y resolver los problemas metodológicos y técnicos de la investigación científica.
El Manual de Frascati internacionalizó una tipología que hoy día ha sido adoptada por la mayoría de los países del mundo, y que reconoce tres tipos de I+D, las cuales ha adoptado oficialmente Colciencias en Colombia. Aquí el referente principal y punto de partida de esta tipología serían las denominadas ciencias naturales o duras, a cuyos principios deben someterse los propios de las ciencias sociales y humanas. De acuerdo a su uso y funciones serían las siguientes, según el Manual de Frascati (2007):
♦ Investigación básica o fundamental
♦ Investigación aplicada
♦ Desarrollo experimental
La investigación básica es la búsqueda de conocimientos o de soluciones a problemas de carácter científico y cultural. Es la determinación intencionada de conocimientos o soluciones a problemas. Consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden fundamentalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización determinada.
La investigación básica analiza propiedades, estructuras y relaciones con el objeto de formular y contrastar hipótesis, teorías o leyes. Aquello que refiere a sin pensar en darle ninguna aplicación o utilización determinada en la definición de investigación básica es crucial, ya que el ejecutor puede no conocer aplicaciones reales cuando hace la investigación o responde a las encuestas. Los resultados de la investigación básica no se ponen normalmente a la venta, sino que generalmente se publican en revistas científicas o se difunden directamente a colegas interesados, ya que tiene una perspectiva a largo plazo (Según la Unesco a nivel mundial, en el 2005 había casi cien mil títulos registrados de publicaciones periódicas especializadas en todas las disciplinas). En ocasiones, la difusión de los resultados de la investigación básica puede ser considerada confidencial por razones de seguridad, particularmente aquella que pertenece al dominio de una empresa industrial y sus resultados se encuentran registrados o patentados, a la espera de su aplicación y explotación económica.
La investigación aplicada consiste en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo práctico y específico. La investigación aplicada se emprende para determinar los posibles usos de los resultados de la investigación básica, o para determinar nuevos métodos o formas de alcanzar objetivos específicos predeterminados. Los trabajos que en el siglo XIX realizó Louis Pasteur sobre la fermentación o la enfermedad del gusano de seda eran investigaciones aplicadas, aunque algunos descubrimientos tuvieron carácter de investigación básica, lo cual demuestra la estrecha relación existente entre estas dos modalidades. Hoy día, en un mundo altamente competitivo a nivel económico y tecnológico (no cognoscitivo), estos hallazgos comienzan a tener sentido en la medida que sus leyes y principios fundamentales se traduzcan en aplicaciones industriales y tecnológicas concretas. Es decir, la frontera entre dos modalidades suele ser imprecisa, como se puede comprobar en la mayoría de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología o las empresas privadas, que trabajan simultáneamente en lo básico y en lo aplicado.
En algunos casos, la investigación aplicada y empírica ha servido de base para adelantar algunos estudios básicos, como el caso por ejemplo de A.G. Bell con el descubrimiento práctico del teléfono que serviría de base a algunos científicos para adelantar investigaciones fundamentales sobre los principios de las telecomunicaciones. Algo parecido con el caso de T. A. Edison, quien fue un inventor nato y un investigador empírico, cuyas creaciones servirían también como punto de partida para enunciar leyes y principios sobre sus hallazgos.
Este tipo de investigación implica la consideración de todos los conocimientos existentes y su profundización, en un intento de solucionar problemas concretos. En el sector empresarial, la separación entre investigación básica e investigación aplicada vendrá dada normalmente por la preparación de un nuevo proyecto para explorar un resultado prometedor obtenido en el marco de un programa de investigación básica.
El desarrollo experimental consiste en trabajos sistemáticos fundamentados en los conocimientos existentes obtenidos por la investigación o la experiencia práctica, que se dirigen a la fabricación de nuevos materiales, productos o dispositivos, a establecer nuevos procedimientos, sistemas y servicios, o a mejorar considerablemente los que ya existen.
En las ciencias sociales, el desarrollo experimental puede definirse como el proceso que permite convertir los conocimientos adquiridos a través de la investigación en programas operativos, incluidos los proyectos de demostración que se llevan a cabo con fines de ensayo y evaluación. Esta modalidad tiene escasa o nula significación en el caso de las ciencias sociales.
¿Cómo se dan en las Ciencias Sociales los tres tipos de investigaciones? El Manual de Frascati da algunos ejemplos:
Tres tipos de investigación en las ciencias sociales y humanidades (cuadro 3). Unesco – OCDE (1984).
| Investigación básica | Investigación aplicada | Desarrollo experimental |
| Estudio de las relaciones causales entre condiciones económicas y desarrollo social. | Estudio de las causas económicas y sociales del desplazamiento de los trabajadores agrícolas desde los distritos rurales a las ciudades, con el fin de preparar un programa para interrumpir este proceso, apoyar la agricultura y prevenir conflictos sociales en áreas industriales. | Desarrollo y ensayo de un programa de asistencia financiera para prevenir la emigración rural a las grandes ciudades. |
| Estudio de la estructura y la movilidad socioocupacional de una sociedad, es decir, su composición y cambios en los estratos socioocupacionales, clases sociales, etc. | Desarrollo de un modelo que utiliza los datos obtenidos con el fin de prevenir las consecuencias futuras de las recientes tendencias en la movilidad social. | Desarrollo y ensayo de un programa para estimular el ascenso social entre ciertos grupos sociales y étnicos. |
| Estudio del papel de la familia en diferentes civilizaciones pasadas y presentes. | Estudio del papel y posición en un país específico o una región específica en el momento actual con la finalidad de preparar medidas sociales apropiadas. | Desarrollo y ensayo de un programa para mantener la estructura de la familia en los grupos de trabajo de bajos ingresos. |
| Estudio del proceso de la lectura de adultos y niños, por ejemplo, investigando cómo los sistemas visuales humanos trabajan para adquirir información de los símbolos como palabras, dibujos y diagramas. | Estudio del proceso de lectura para desarrollar un nuevo método para enseñar a leer a los adultos y a los niños. | Desarrollo y ensayo de un programa de lectura especial entre niños inmigrantes. |
| Estudio de los factores internacionales que influyen en el desarrollo económico. | Estudio de los factores internacionales específicos que determinan el desarrollo económico de un país en un período dado con la idea de formular un modelo operacional para modificar la política comercial exterior del gobierno. | |
| Estudio de aspectos específicos de un particular lenguaje (o de varios lenguajes comparados entre sí como la sintaxis, semántica, fonética, fonología, variaciones sociales o regionales, etc.). | Estudio de los diferentes aspectos con el fin de diseñar un nuevo método de enseñanza de ese lenguaje o una traducción desde o hacia ese lenguaje. | |
| Estudio del desarrollo histórico de un lenguaje. | ||
| Estudio de fuentes de todas clases (manuscritos, monumentos, obras de arte, edificios, etc), con el fin de comprender mejor los fenómenos históricos (desarrollo político, cultural, social de un país, biografía de un individuo, etc). |
Los estudios a los que se refiere el cuadro 3 hablan sobre las relaciones causales entre condiciones económicas y desarrollo social, sobre las causas económicas y sociales del desplazamiento de los trabajadores agrícolas desde los distritos rurales a las ciudades, todo ello con el fin de preparar un programa para interrumpir este proceso, apoyar la agricultura y prevenir conflictos sociales en áreas industriales. De igual manera hace referencia al desarrollo y ensayo de un programa de asistencia financiera para prevenir la emigración rural a las grandes ciudades.
Cuantitativo y cualitativo: falso dilema
Ya se hizo referencia anteriormente al tema de las contradicciones y pugnas entre lo cuantitativo y lo cualitativo, el cual se convirtió en un tema reiterativo en el campo de la investigación científica, y cuyos paradigmas se asocian con las formas de trabajo de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, respectivamente. A ambas se les ha querido vincular con determinadas escuelas filosóficas y presupuestos epistemológicos, y en algunos casos hasta con diversas ideologías políticas. En este terreno abundan las posturas y en general no existe plena certeza si lo cualitativo-cuantitativo es un paradigma, un método o una técnica, ya que indistintamente el término se utiliza como medio, instrumento y como enfoque epistemológico o filosófico. Muchas veces no existen fronteras epistemológicas o instrumentales claras y definidas entre estas dos modalidades que, independientemente de la vigencia que poseen en determinados campos de la investigación científica, son categorías que en la práctica se complementan y se combinan. Según Bogdan, las fortalezas de un paradigma ayudan a compensar las debilidades del otro.
Actualmente abundan autores que abogan por superar las pugnas y contradicciones existentes entre lo cuantitativo y lo cualitativo, ya que los enfoques interdisciplinarios, multidisciplinarios y pluridisciplinarios de la ciencia moderna exigen formas de trabajo más flexibles y dinámicas, más allá de los viejos dogmas que durante mucho tiempo dividieron a los partidarios de las ciencias naturales y las ciencias sociales. La lista en este terreno es extensa: Hammersley, Cook y Reichardt, Bogdan, Denzin, Strauss y Corbin, Bericat, Lincoln y Guba, Cresswell, Tashakkori, etc, los cuales desde posturas diferentes buscan complementar, combinar o triangular métodos, técnicas y prácticas. Muchos evitan utilizar categorías como verdad o realidad, y así eludir los signos conflictivos entre los enfoques cuantitativos y cualitativos. Más adelante nos detendremos a analizar todas estas posturas conciliadoras.
Para Mario Bunge (2000), tanto las reacciones anti-cualitativas como anti-cuantitativas son erróneas y peligrosas, porque:
Para empezar, cantidad y cualidad son complementarias entre sí, no mutuamente excluyentes. En efecto, toda cantidad es numerosidad de una colección de elementos que comparten una determinada cualidad, o la intensidad de una cualidad. Por tanto, en el proceso de formación de un concepto, la cualidad precede a la cantidad, por consiguiente, no puede haber oposición entre ambas.
Durante estas últimas décadas ha existido mucho interés por conciliar lo cuantitativo y cualitativo, porque a pesar de que ambas categorías tienen características muy definidas y diferentes, se reflejan y se complementan. Los términos cantidad y cualidad se han constituido, más que en un conjunto de técnicas específicas utilizadas para la recolección de datos, en verdaderos paradigmas con marcos filosóficos y epistemológicos propios, los cuales se asocian con determinadas escuelas y posturas ideológicas. Uno de los cuadros comparativos más difundidos en estas últimas décadas, es el elaborado por T. D. Cook y Ch. S. Reichardt (1982), el cual eleva a la categoría de paradigma lo cualitativo y lo cuantitativo, (Cuadro 4). Los autores enmarcan lo cuantitativo y lo cualitativo dentro de unos parámetros epistemológicos muy rígidos, lo que en la práctica no siempre se da, porque en la actualidad existen algunas tendencias que podríamos clasificar más como corrientes que como modelos y aún paradigmas. Posteriormente han aparecido numerosas clasificaciones que buscan establecer límites entre dos dicotomías que con los años ha sido muy difícil conservar y justificar.
Atributos de los paradigmas cualitativos cuantitativos (cuadro 4)
| Paradigma cualitativo | Paradigma cuantitativo |
| Aboga por el empleo de los métodos cualitativos. | Aboga por el empleo de los métodos cuantitativos. |
| Fenomenologismo y verstehen (comprensión) interesado en comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia de quien actúa. | Positivismo lógico: busca los hechos o causas de los fenómenos sociales, prestando escasa atención a los estados subjetivos de los individuos. |
| Observación naturalista y sin control. | Medición penetrante y controlada. |
| Subjetivo | Objetivo |
| Próximo a los datos; perspectiva desde dentro. | Al margen de los datos; perspectiva desde fuera. |
| Fundamentado en la realidad, orientado a los descubrimientos, exploratorio, expansionista, descriptivo e inductivo. | No fundamentado en la realidad, orientado a la comprobación, confirmatorio, reduccionista, inferencial e hipotético. |
| Orientado al proceso. | Orientado al resultado. |
| Válido: datos reales, ricos y profundos. | Fiable: datos sólidos y repetibles. |
| No generalizable: estudios de casos aislados. | Generalizable: estudios de casos múltiples. |
| Holista | Particularista |
| Asume una realidad dinámica. |
Según los autores,
El paradigma cuantitativo posee una concepción global positivista, hipotético-deductivo, particularista, objetiva, orientada a los resultados y propia de las ciencias naturales. En contraste, del paradigma cualitativo se afirma que postula una concepción global fenomenológica, inductiva, estructuralista, subjetiva, orientada al proceso y propia de la antropología social.
En la práctica, el investigador comienza a descubrir que los referentes fenomenológicos y positivistas son backgrounds filósóficos muy importantes para comprender el significado de los procedimientos que utiliza, pero no necesariamente útiles en su trabajo investigativo. Hoy día muchas de las dualidades, tradicionalmente definidas en términos de dicotomías, y respetando sus diferencias, llámense subjetivismo-objetivismo, cuantitativo-cualitativo, proceso-resultado, inducción-deducción, validez-fiabilidad, holismo-particularidad, etc., son percibidas más en sus relaciones teórico-prácticas, o sea, desde las perspectivas tanto de los epistemológos, como la de los investigadores.