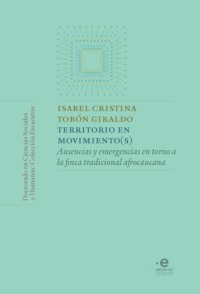Kitabı oku: «Territorio en movimiento(s)», sayfa 2
AGRADECIMIENTOS
A la hora de compartir los resultados de un proceso formativo e investigativo tan profundo y conmovedor, es momento de agradecer a todas las personas que han hecho posible esta investigación y este libro. En primer lugar, debo agradecer a todas las personas de Villa Rica, en especial a los amigos que con generosidad me recibieron y compartieron sus experiencias de vida frente a mis ojos curiosos. A don Luis Mina (q. e. p. d.), un líder que con su sencillez y sabiduría era capaz de hacer obras extraordinarias en bien de su comunidad; a don Herberto Balanta y su familia; a Charly Ararat y su familia; a doña María Leonila Díaz; a los jóvenes del colectivo Soporte Klan; a don Juan Quintero, Arie Aragón, Deyanira Rodallega, Robertino Díaz, Roller Escobar, Andrés Angulo; a los miembros de la Unidad de Organizaciones Afrocaucanas (UOAFROC), que me abrieron sus espacios de trabajo y me compartieron el mundo de la finca tradicional afrocaucana (FTA). A todos ellos, mi eterno agradecimiento con el compromiso de seguir luchando a su lado por un mundo más justo.
En la Universidad Javeriana, quiero agradecer a mi maestro de vida, Germán Mejía, porque sin su acompañamiento paciente y cuidadoso no hubiera logrado culminar esta obra; también, al padre Gerardo Remolina, quien ha sido un apoyo incondicional durante este proceso; a Claudia Pineda, por su diligente ternura; a mis profesores Guillermo Hoyos (q. e. p. d.), Juliana Flórez, Ricardo Delgado, Jefferson Jaramillo, Álvaro Oviedo, Rafael Díaz y al taita Santos Jamioi. A los decanos de la Facultad de Arquitectura y Diseño: Álvaro Botero, Octavio Moreno y Giovanni Ferroni, así como a los directores del Departamento de Arquitectura: David Burbano y Luz Mery Rodelo, quienes respaldaron mi proceso de formación doctoral.
En el Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad de Coimbra, quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a Antoni Aguiló y al profesor Boaventura de Sousa Santos por ampliar las fronteras del conocimiento y por animar e inspirar a tantos jóvenes académicos y activistas sociales a la lucha por y a través de las ideas. También agradezco a Alexandra Pereira, Maria José Carvalho y Acacio Machado, quienes me apoyaron durante mi estancia doctoral en Portugal.
Agradezco a Lía Zóttola por sus provocaciones emancipatorias. También a mis compañeros y amigos: Efrén Piña, Natalie Rodríguez, Carlos Torres, Martha Ospina y Olga Elena Jaramillo por compartir sus ideas, puntos de vista, sentimientos y emociones. Mi gratitud especial a Martha Lucía Márquez, quien hizo la lectura generosa de una versión preliminar de lo que hoy es este libro.
A mi familia colombiana, mi más profundo agradecimiento, por haber soportado durante cinco largos años las contrariedades provocadas al pretender descolonizar nuestra historia vallecaucana. Y a mi familia portuguesa, un reconocimiento especial por su entrañable aceptación y generosidad durante este proceso. A todos, gracias. Seguiremos haciendo caminos al andar.
INTRODUCCIÓN
El hombre más sabio que conocí en toda mi vida no sabía leer ni escribir. A las cuatro de la madrugada, cuando la promesa de un nuevo día aún venía por tierras de Francia, se levantaba del catre y salía al campo, llevando hasta el pasto la media docena de cerdas de cuya fertilidad se alimentaban él y la mujer. Vivían de esta escasez mis abuelos maternos, de la pequeña cría de cerdos que después del desmame eran vendidos a los vecinos de la aldea. Azinhaga era su nombre, en la provincia del Ribatejo. Se llamaban Jerónimo Melrinho y Josefa Caixinha esos abuelos, y eran analfabetos uno y otro. En el invierno, cuando el frío de la noche apretaba hasta el punto de que el agua de los cántaros se helaba dentro de la casa, recogían de las pocilgas a los lechones más débiles y se los llevaban a su cama. Debajo de las mantas ásperas, el calor de los humanos libraba a los animalitos de una muerte cierta […]. Gente capaz de dormir con cerdos como si fuesen sus propios hijos, gente que tenía pena de irse de la vida solo porque el mundo era bonito… gente, y ese fue mi abuelo Jerónimo, pastor y contador de historias, que, al presentir que la muerte venía a buscarlo, se despidió de los árboles de su huerto uno por uno, abrazándolos y llorando porque sabía que no los volvería a ver.
JOSÉ SARAMAGO
Al parecer, un régimen económico absolutista domina la cotidianidad de los habitantes del mundo. Años atrás, se imponían las dictaduras militares represivas y sus escuadrones de la muerte; hoy lo hace el autoritarismo del capitalismo con su paradigma de éxito, entendido como la acumulación excesiva de bienes materiales de consumo. A las personas se les valora y caracteriza como “clientes” por sus adquisiciones, antes que por sus legítimas responsabilidades, derechos civiles y políticos que les revisten como ciudadanos. Por fortuna, paralelo a este modelo de vida, existen otras formas de ser, estar y habitar que se enfrentan a la opresión y la alienación del modelo dominante; formas y valores de vidas construidas con principios propios, que cuestionan y desnaturalizan la explotación del hombre por el hombre, a partir de sus capacidades y su autonomía creativa.
El sistema capitalista y la noción utilitarista que lo caracteriza ha privilegiado la explotación extractiva del mercado, restringiendo las condiciones de sustentabilidad, así como los bienes intangibles y de arraigo que albergan los territorios como patrimonio social y cultural de quienes lo habitan. Incluso, el mismo sistema promueve la vulneración de derechos y condiciones mínimas para la preservación de la vida de territorios en conflicto por vía de las políticas públicas.
La configuración territorial, como totalidad, está conformada y dispuesta en relaciones de interdependencia entre recursos naturales —cuerpos y corrientes de agua, accidentes geográficos, la cobertura vegetal, el suelo, el subsuelo— y recursos materiales e inmateriales creados —vías y obras de infraestructura, asentamientos humanos, las formas comunitarias de vida, las organizaciones sociales, políticas, económicas, las expresiones, los patrimonios culturales— que se representan de manera parcial y fragmentada por medio de cartografías, imágenes, estadísticas, con la información disponible en el momento. Con ello, la vida social basa sus dinámicas en fuerzas productivas en diferentes escalas interrelacionadas en un mundo capitalista que delimita transformaciones, áreas, industrias, empleos, redes y que, a su vez, determina políticas públicas, desplazamientos de personas como fuerza productiva, rentas y productos, como si la representación parcial de la realidad fuera la realidad misma. Con ello, se ignora el carácter relacional que implica vivir en la imbricación de lo natural y lo creado.
Las relaciones de intercambio se establecen de manera asimétrica. De un lado se encuentran los productores industriales de tecnología y de capital, que explotan y exportan los recursos del sector primario; del otro, los campesinos, que cultivan para su consumo familiar y generan algunos excedentes que comercializan en el mercado local, promoviendo el trabajo comunitario y el cuidado de la biodiversidad. Este esquema se intensifica en el siglo XX, con la especialización de los territorios para la producción y para el comercio de mercancías. Los mercados se ensanchan, se renuevan las formas injustas de desigualdad y exclusión y se establecen relaciones de dominación y dependencia neocolonial.1 Las actividades humanas y sus formas mercantilizadas, que tienen como fin principal la acumulación de capital, transforman los territorios a tal velocidad y con tal profundidad, que se pone en riesgo la permanencia de la vida en el planeta.
Las opciones políticas y económicas basadas en la explotación y la extracción de recursos —renovables y no renovables— dan cuenta de una valoración y apropiación imprudentes, de una reducida comprensión del territorio, de su consecuente degradación ambiental y de una visión ambiciosa, ursurpadora, dirigida a la acumulación irresponsable. Cada vez más, los países productores de bienes primarios exportan materias primas e importan productos, ocasionando el empobrecimiento de sus comunidades e imposibilitando la recuperación de los recursos extraídos, al menos en el corto plazo. Estas transformaciones, motivadas por los intereses de acumulación de capital, han alterado la política, la economía y las condiciones ambientales del mundo.
El capitalismo, en sus diversos matices, ha incentivado la intensa búsqueda de nuevos productos y tecnologías, así como la difusión e imposición de estilos de vida y formas de expresión y comunicación para el beneficio humano. Sin embargo, el crecimiento y la acumulación excesiva han acarreado consecuencias devastadoras en los niveles ecológico, social y geopolítico. Con la vana esperanza de que “con dinero todo se compra”, se anulan las posibilidades de futuro; además, las crisis definidas en el capitalismo como “bajo crecimiento” albergan la falacia de producir riqueza para luchar contra la pobreza, ocultando así las inequidades distributivas y el agotamiento de los recursos. La noción de países en vías de desarrollo fomenta la explotación indiscriminada de la naturaleza, al tiempo que agudiza los daños ambientales y sociales, relegándolos al lugar más vulnerable del proceso de globalización. Los gobernantes de estos países continúan promoviendo y facilitando la inversión de empresas con fines extractivistas, ignorando las numerosas protestas y las acciones colectivas de orden local y global que reclaman frenar la explotación desproporcionada del sector primario y alertan sobre las amenazas a la biodiversidad. Ante las exigencias de líderes y organizaciones, la estrategia de los dirigentes políticos ha sido levantar cortinas de humo, para ocultar los impactos y el deterioro ambiental frente a la opinión pública, así como criminalizar y reprimir las protestas sociales en contra de las actividades extractivas.
Los discursos de los actuales gobiernos del sur promueven el bienestar social, pero de forma contradictoria deciden invertir en actividades extractivistas, pese a las resistencias de las comunidades locales que habitan los territorios y viven en condiciones cada vez más vulnerables debido a la degradación de sus ecosistemas. Por otra parte, se ha evidenciado que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) no asegura mayor bienestar a los pueblos, al punto de que “hoy es fácil mostrar que el bienestar no depende tanto del nivel de riqueza cuanto de la distribución de la riqueza” (Santos, 2003, p. 29). En consecuencia, el desarrollo se convierte en un espejismo que se quiebra y que exige superar los modelos existentes, para pasar a las alternativas.
Es muy importante reconocer que los impactos ecológicos, culturales y sociales de la depredación profundizan la injusticia social, el asistencialismo y la dependencia, intensificando los conflictos entre el norte y el sur (Santos, 2009). Estas dimensiones son primordiales en las demandas de los movimientos y las organizaciones sociales, de ahí que políticos y teóricos sociales consideren que los movimientos de carácter local son semilla de grandes cambios. En la misma línea, este libro se ocupa de mostrar el potencial emancipatorio de las organizaciones sociales del norte del Cauca, territorio donde impera el monocultivo de la caña de azúcar y en donde confluyen —en diferentes escalas— las tensiones por los impactos del desarrollo con los conflictos por desigualdad.
Desde esta perspectiva, las siguientes páginas se ocupan de visibilizar la FTA como territorio de acción, desde el cual se fomentan la seguridad socioeconómica y la sostenibilidad ambiental y en el que, además, se gestan iniciativas populares desde abajo. Lo anterior, con el fin de aportar a la comprensión de las iniciativas de autonomía de los pobladores afronortecaucanos,2 sus particulares maneras de abordar las relaciones interpersonales y con el territorio, su concepción de la propiedad, la productividad, el tiempo y la vida misma que agencian con sus propias tecnologías.
En la FTA, la construcción social del territorio se fundamenta en las relaciones y correspondencias sensibles, dando lugar a la emergencia de alternativas al esquema impuesto por el capitalismo neoliberal. En este orden de ideas, la FTA responde a la necesidad de construir utopías, en el sentido de
definir una alternativa, no en función de una forma espacial estática, ni siquiera de un proceso emancipador perfecto. La tarea es reunir un utopismo espacio-temporal —un utopismo dialéctico— enraizado en nuestras posibilidades presentes y que al mismo tiempo apunte hacia diferentes trayectorias para los desarrollos geográficos humanos desiguales. (Harvey, 2007, p. 226)
En el norte del Cauca, las formas de organización local ofrecen alternativas contrahegemónicas frente al deterioro laboral, social y ambiental de su espacio geográfico. Conocer las ideas, las prácticas y los saberes de los actores sociales de estas comunidades es muy importante, pues a partir de estas se gestan otras posibilidades de comprender el territorio, el trabajo, la naturaleza y la vida misma, distintas a las que plantea e impone la ciencia occidental moderna. En la FTA, los lazos de cooperación funcionan de forma efectiva para la organización diversa y compleja del territorio. Los procesos compartidos engendran formas experimentales para la socialización de información, experiencias, recursos concebidos para el beneficio común y dirigidos a la construcción colectiva de una visión territorial y de futuro. Esto conduce a preguntarse: ¿qué prácticas tradicionales y saberes emergentes de los sujetos sociales, de las organizaciones y los movimientos sociales afronortecaucanos dan cuenta de otra noción de territorio?
La geografía crítica de David Harvey (2005, 2007, 2009) aporta a la discusión sobre los conocimientos y los métodos del saber geográfico e indaga sobre sus usos políticos; de ahí que en esta aproximación se entiendan los actores locales, los sujetos sociales de las organizaciones y los movimientos sociales afronortecaucanos —con su potencialidad de movilización— como protagonistas en la construcción conjunta de conocimientos situados, de una geografía que se distancia de universalismos y que permite encuentros entre diferentes saberes y formas de comprender el territorio encaminadas a lograr transformaciones ecológicas y sociales.
Así pues, este libro aporta a la construcción de los ideales de justicia cognitiva y democracia epistémica, a mejorar la condición humana en el marco de la esperanza, el reconocimiento de un futuro más justo y decente para el mundo, así como a ampliar los límites del conocimiento para visibilizar la emergencia de otras nociones de territorio desde los movimientos sociales, sus prácticas tradicionales y saberes emergentes que contrastan con el modelo capitalista neoliberal.
La lectura de esta obra permite comprender las relaciones que se gestan en el norte del Cauca, que hacen posible la configuración de dicho territorio como un espacio de esperanza (Harvey, 2007) que resiste la mercantilización, la privatización y el individualismo impuestos por el capitalismo neoliberal. A partir de esta idea, se explica cómo en la FTA “la concertación motivada confiere sentido a una política de la solidaridad, la equidad y la paz, comprometiendo a cada ciudadano con el destino común” (Hoyos, 2007, p. 100), porque los acuerdos ciudadanos no se logran despóticamente, sino en la medida en que se establecen responsabilidades con diversas formas de ciudadanías mestizas, multiétnicas y pluriculturales que fortalecen la participación democrática.
Los movimientos sociales son fundamentales en la reconstrucción de sentidos y formas de movilización, pues como poderes en movimiento (Zibechi, 2007) se distribuyen en la sociedad sin órganos especializados. De ahí que resulte importante comprender tanto las múltiples dimensiones del territorio agenciado por los afronortecaucanos como las formas en que los actores y organizaciones sociales del norte del Cauca —en red con movimientos antiglobalización y guiados por la idea de que otro mundo es posible3— están creando estrategias innovadoras sobre la base del desarrollo local, la flexibilidad y la solidaridad. La metáfora del sur y la epistemología del sur de Boaventura de Sousa Santos sitúan en el sur al sufrimiento humano, causado de forma sistemática por el colonialismo y el capitalismo, que constituyen el sur imperial.
En consonancia con las orientaciones de la epistemología del sur, las reflexiones que presento destacan formas más ecológicas y relacionales para transformar las conexiones sociales y el conocimiento. La dimensión epistemológica, aquí, se desplaza del paradigma dominante de la ciencia moderna occidental al paradigma emergente o, en palabras de Santos, al “conocimiento prudente para una vida decente” (2003, p. 14). En este sentido, las formas científicas más ortodoxas entran en diálogo con los conocimientos populares campesinos para ampliar las fronteras, desnaturalizar los supuestos y visibilizar otras formas comprensivas posibles.
Por su parte, la dimensión social transita desde el paradigma dominante, centrado en la competencia promovida por el capitalismo neoliberal, el mercado libre, el patriarcado y las dinámicas electorales no democráticas, hacia esquemas de poderes en movimiento y manifestaciones experimentales de imaginación utópica y horizontes emancipadores. En este marco, tanto las relaciones como las construcciones de los actores sociales territoriales se ponen en diálogo y discusión con las elaboraciones de los autores de la ciencia occidental. Así, pese a que los pobladores afronortecaucanos han sido silenciados y desacreditados de muchas formas, pongo en evidencia que son ellos los protagonistas y los que muestran alternativas significativas frente a sus relaciones y construcciones en y con el territorio.
Comprender el territorio desde las visiones, las proyecciones, los esquemas organizativos, las acciones colectivas, las prácticas y las resistencias de los sujetos sociales permite reconocer formas relacionales y políticas, transformadoras de las organizaciones, además de entender cómo se construyen las solidaridades locales y las cohesiones para la transformación y la autonomía territorial.
La investigación que da lugar a este libro es de naturaleza situada, por cuanto observa, reconoce y se alimenta de los trabajos desarrollados en las universidades del Cauca, Valle, Javeriana de Cali, así como del proyecto “Imperativos verdes y subjetividades ambientales campesinas en tres regiones de Colombia”, de los profesores Jefferson Jaramillo, Diana Ojeda y Carlos del Cairo, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. También toma como referencia los trabajos sociodemográficos de Michel Agier, Fernando Urrea, Olivier Barbary y Héctor Fabio Ramírez, que hacen énfasis en procesos étnicos, raciales e identitarios; las investigaciones de José María Rojas Guerra, Gustavo de Roux, Teodora Hurtado y Carlos Efrén Agudelo, para entender los conceptos de poder, lucha de clases y las formas de acción colectiva de poblaciones afrodescendientes; los trabajos de Odile Hoffmann en el Pacífico sur de Colombia, que versan sobre asuntos socioterritoriales, y los estudios del Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica (Cidse) de la Universidad del Valle sobre la economía del trabajo, el crecimiento económico, la productividad y la competitividad industrial del suroccidente del país, en especial del departamento del Valle del Cauca.
Es importante aclarar que esta obra toma distancia de la perspectiva disciplinar que asumen los autores del Cidse, cercana al posicionamiento de ciencia occidental moderna, y por la cual los actores sociales se entienden como objetos de conocimiento. En estas páginas, por el contrario, los actores sociales se consideran sujetos de conocimiento, acción e interlocución, por lo que valoro sus experiencias para comprender y explicar los conflictos presentes en el territorio nortecaucano, como las alternativas propuestas para su resolución.
También destaco el trabajo del Centro de Estudios Interculturales (CEI) de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, dedicado a procesos de intervención e investigación interdisciplinar en diversas regiones del país, por medio de los cuales aporta en procesos políticos y sociales, además de mediar en las relaciones entre el Estado y las organizaciones de base de las comunidades, especialmente en la resolución de conflictos interculturales. Esto, a través de tres líneas de trabajo: desarrollo rural y ordenamiento territorial, movimientos sociales y sostenibilidad ambiental y productiva, líneas de las que bebe esta obra y con las cuales comparte la complejidad de sus aproximaciones, en la medida en que considera los problemas ligados a estrategias para su intervención, en lugar de caer en el lugar común de plantear categorías generales que separan lo inseparable.
Las investigaciones del CEI reconocen a los diferentes actores en procesos de diálogo para tramitar conflictos territoriales y, en algunas ocasiones, han propuesto insumos metodológicos y de mediación entre las organizaciones comunitarias con el Estado, a través del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder). De ahí, el reconocimiento de este centro como referente en la generación de acuerdos en zonas de conflicto del suroccidente del país.
De otra parte, es importante mencionar el trabajo del historiador Óscar Almario (2013) sobre la configuración moderna del Valle del Cauca, así como las investigaciones de Axel Alejandro Rojas sobre educación intercultural y etnoeducación, implementadas en los contenidos y el diseño metodológico de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos; esta última, sustentada en una serie de talleres realizados por todo el país. Finalmente, el libro Conflicto e (in)visibilidad. Retos en los estudios de la gente negra en Colombia (2004), escrito por Eduardo Restrepo y Axel Rojas, aportó en el reconocimiento de la posición de los sujetos y colectivos sociales en la producción de teoría social para los efectos de este trabajo. En la misma línea, destaco los avances que en diferentes frentes realiza el Observatorio de Territorios Étnicos de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
Las ideas que presento en esta obra se apoyan en las expresiones de los pobladores, para analizar críticamente los procesos y acontecimientos que ellos mismos narran y que posibilitan horizontes diversos y mixturados de las ciencias sociales. Este trabajo se distancia de las apologías a las formas económicas industriales implementadas en el valle geográfico del río Cauca, en torno a la producción extensiva e intensiva de la caña de azúcar, documentada y estudiada por institutos especializados en su investigación.4 Las estrechas relaciones de las universidades con las industrias vallecaucanas han permitido avanzar en estudios sobre la región, desde una visión positivista propia de la ciencia occidental moderna.
Este libro visibiliza las iniciativas y alternativas emergentes de los grupos oprimidos en dimensiones micro, las formas campesinas arraigadas, las organizaciones de base y las acciones colectivas rebeldes frente a la explotación laboral y el extractivismo. Su propósito es reivindicar saberes despreciados y desperdiciados para visibilizar posibilidades de vida digna desde lo local y acreditar los conocimientos populares y campesinos históricamente explotados por el colonialismo y el capitalismo.
Los planteamientos de la teoría sociológica propuesta por Boaventura de Sousa Santos señalan la necesidad de hacer investigación con los sujetos protagonistas de los conflictos. Por tanto, es importante conocer el lugar en el que se sitúa el investigador: sus posiciones epistemológicas y políticas. En este caso, se identifican y exploran matices que permiten descubrir condiciones de marginalidad, opresión, explotación y evidencian las resistencias y las luchas de las organizaciones sociales con sus rupturas y fragilidades.
Uno de los grandes objetivos de la teoría sociológica de Santos (2003, 2009) —al que aporta este trabajo— es descolonizar las ciencias sociales, en oposición a los planteamientos modernos positivistas que han llegado a tomar a los sujetos de conocimiento por objetos, fomentando el extractivismo cognitivo. La manera de contrastar esas prácticas reside en la escucha profunda planteada por Santos (2015), en la participación, el encuentro reflexivo y la construcción con otros a partir de las memorias compartidas y la socialización de su subjetividad creativa y activa. Así, la capacidad interpretativa y discursiva de quien escribe estas páginas permite ampliar la comprensión del territorio nortecaucano a través de la mirada de los actores sociales en la recuperación de sus experiencias vitales.
Ante la problematización de las categorías analíticas relativas a las formas modernas de conocimiento, tales como la geografía, la propiedad, el trabajo, el desarrollo, la productividad, la sustentabilidad, la diversidad, el patrimonio, la identidad, la historia, la movilización, la justicia, la tradición y el arte, la hermenéutica de la sospecha (Santos, 2006, p. 49) permite cuestionar y debatir las versiones naturalizadas de la historia que aparecen como las únicas posibles para entender los procesos y los acontecimientos en los que se diluyen las vicisitudes y las luchas de los pobladores afronortecaucanos. La defensa a ultranza del modelo extractivista neoliberal impuesto en el valle geográfico del río Cauca, una de las regiones más ricas de Colombia y el mundo por la productividad de sus suelos, hace que parezca imposible poner en duda el progreso material y acumulador del crecimiento infinito en un planeta finito e invisibiliza la explotación y la exclusión humanas mediante las cuales se imponen formas dominantes de categorías modernas que no responden a las realidades de territorios marcadamente heterogéneos.
Este libro explora las formas comprensivas emergentes que ofrecen condiciones de posibilidad y esperanza para la vida por fuera de las imposiciones de la monocultura dominante. Con ello, las expresiones culturales, creativas, participativas, telúricas, identitarias, organizativas y ontológicas de los sujetos sociales afronortecaucanos abren preguntas y formas de indagar que desnaturalizan las versiones de los vencedores y las formas de poder enquistadas en el territorio. No obstante, ante el riesgo de idealizar o romantizar las acciones colectivas e individuales de los pobladores, este libro intenta problematizar las formas reivindicativas agenciadas por los actores sociales.
La investigación que aquí se presenta se origina en el territorio y bajo la perspectiva de las identidades que recogen la categoría afro de los nortecaucanos. Este no es un estudio sociodemográfico, un tratado de ciencia política, una monografía de historia o geografía, un análisis económico ni un tratado de filosofía u observación antropológica. Sin embargo, su perspectiva es eminentemente social; su contenido político reivindica y visibiliza a sujetos y colectivos sociales explotados y despojados, que luchan por sus derechos en pos de su autonomía; para ello, incorpora fuentes documentales y avanza en procesos de activación de memorias y nociones de patrimonio, a través de encuentros, conversaciones y recorridos por el valle geográfico del río Cauca: se estudian formas topográficas, climáticas, coberturas vegetales y asentamientos. Así, este trabajo parte de una forma productiva arraigada y elabora las categorías de trabajo y desarrollo, en función de bienes comunes en buena parte del contenido, para presentar una comprensión ontológica de las formas de vida y sus alianzas para la existencia.
Este libro constituye una aproximación crítica y esperanzada al territorio afronortecaucano y a las formas injustas de la explotación del territorio, en sentido económico, ecológico, simbólico, político y humano, que reflexiona sobre las formas naturalizadas de despojo, de expoliación de cultura y de vida ante la imposición de poderes homogeneizantes y estandarizantes. Su aproximación es crítica de los esquemas positivistas de saber-poder disfrazados de neutralidad técnica y pretende superar las formas idealistas de sistematización originadas en los dogmas e incorporar procesos afectivos en la comprensión de las realidades territoriales nortecaucanas, sin por ello justificar a ultranza las acciones de los actores sociales, con lo que mantiene una condición de objetividad en la no-neutralidad.
Lo que aquí se presenta articula la razón con la emoción. Si bien las condiciones de objetividad se mantienen en la lectura e interpretación de la realidad nortecaucana, se rescatan el conocimiento sentipensante y las relaciones en dimensión afectiva y empática. La comprensión del mundo y sus circunstancias, a partir de la propia responsabilidad y capacidad de saber, intervenir y participar, transforma con las acciones cotidianas los encuentros y las construcciones colectivas. Así, se posibilitan otras maneras de contar historias y de hacer memorias, mudar de puntos de vista e indagar en las “verdades” para aprender de los pobladores invisibilizados en las versiones oficiales, que construyen su propia visión de mundo e incluso sus orígenes para alimentar la esperanza por el futuro.
Este libro es una versión reducida, incompleta e inconclusa de la realidad histórica y cotidiana del territorio y de la vida de sus protagonistas; sin embargo, también es un desafío que involucra el posicionamiento afectivo y político frente a las heterogeneidades del territorio nortecaucano, con todo lo que ello implica. Dado que es imposible dar cuenta de todo en una realidad dinámica y sujeta a múltiples interpretaciones, acá se muestran algunos elementos relevantes que cobran especial significación a nivel colectivo. En la perspectiva del sur, la identificación de rupturas de los esquemas de pensamiento euro y nortecéntrico explica que este trabajo no tenga intenciones de neutralidad o de esterilización valorativa. Por el contrario, las elaboraciones que se presentan en torno a las luchas de los afronortecaucanos pretenden contribuir a su fortalecimiento emancipatorio.