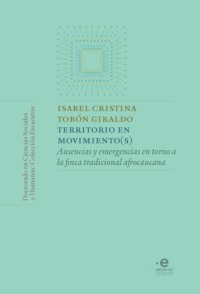Kitabı oku: «Territorio en movimiento(s)», sayfa 5
Las geografías del sur: una propuesta comprensiva
Para explicar mejor el concepto de geografías del sur, conviene revisitar los planteamientos del geógrafo social David Harvey que hablan de la cartografía del poder9 e introducen el concepto de imperialismo capitalista, como forma reciente de imperialismo, a través de dos lógicas relacionadas entre sí: la lógica capitalista y la lógica territorial. La lógica capitalista se refiere a las técnicas de acaparamiento del poder económico sobre el espacio-tiempo de diferentes áreas geográficas, mientras que la lógica territorial abarca las “estrategias ideológicas, políticas, diplomáticas y militares de los Estados para satisfacer sus intereses y preservar o aumentar su hegemonía en el sistema mundial” (Aguiló, 2010, p. 148).
De conformidad con lo anterior, pensar el concepto de territorio, de cara a las geografías del sur, exige la comprensión del espacio en correspondencia con el tiempo. Entre los espacios-tiempo se vislumbra que el poder es político, en la medida en que responde a formas jurídicas y de derecho, a formas de conocer, de producción y reproducción que establecen relaciones con carácter hegemónico y contrahegemónico al mismo tiempo. En este orden de ideas, el territorio se transforma por la vida que le habita y esa vida se expresa en constelaciones de enlaces que, a su vez, se manifiestan en diferentes ámbitos y escalas de acción e interpretación. Este territorio, concebido y representado en la cartografía occidental,10 constituye la imagen del mundo más difundida desde el siglo XVI.11
Así las cosas, la propuesta de una geografía del sur se basa en la necesidad de cuestionar los criterios de validez y legitimidad de la geografía en cuanto ciencia occidental moderna. Si se toma como punto de partida para abordar del norte del Cauca en sus aspectos más relevantes, por su tradicional e histórica forma de existencia, encontramos un universo de conocimiento por descubrir, discernir, entender y socializar en lo que, justamente, este texto se propone ahondar. Son las geografías del sur las que dan cuenta de la emergencia de conocimientos locales y populares de un lugar determinado, universo de conocimientos desacreditados por las geografías del norte —por oposición al primer concepto— que se expondrá en los próximos capítulos a fin de conocer y reconocer a las comunidades afronortecaucanas.
Avanzar en estas geografías conlleva un giro epistémico hacia el sur que retoma el paradigma emergente12 de “un conocimiento prudente para una vida decente” (Santos, 2010), lo que implica la confluencia de lo científico y lo social. Este paradigma se fundamenta en cuatro consideraciones centrales que aplican convenientemente al entendimiento de los lugares y, en particular, del que nos convoca en este trabajo. La primera propone que “todo conocimiento científico-natural es científico-social”; la segunda, que “todo conocimiento es local y total”; la tercera, que “todo conocimiento es autoconocimiento”, y la cuarta, que “todo conocimiento científico se va a constituir en sentido común” (Santos, 2010a).
Sin ser exhaustiva en la explicación, presentaré cada una de estas consideraciones con el fin de visibilizar mejor de qué se trata y situarme en una aproximación sensible con los sujetos sociales del territorio. Así, voy trazando una ruta de navegación por el norte del Cauca que parte de mis experiencias y aprendizajes durante este proceso y que permite descubrir este territorio a partir de su socialidad, tanto con sus componentes afectivos como con sus expresiones ético-políticas cotidianas.
La primera consideración, “todo conocimiento científico-natural es científico-social”,13 propone la dilución de las fronteras entre ciencias naturales y ciencias sociales, mediante actos de conocimiento. De esta manera se transforman las dicotomías sujeto-objeto, naturaleza-cultura, natural-artificial, vivo-inerte, mente-materia, observador-observado, individual-colectivo, persona-animal, lo que permite avanzar en coincidencias de relaciones múltiples y abiertas.
La segunda consideración, “todo conocimiento es local y total”,14 sugiere que en la ciencia moderna occidental el conocimiento avanza hacia la especialización, que a la vez restringe conocimientos más amplios. Porque la especialización disciplinar separa los saberes, establece fronteras y produce ignorantes especializados; pero el conocimiento evoluciona en tanto se amplía. Por tanto, atravesar fronteras da lugar a interpretar conocimientos locales y a reinterpretar los conocimientos totales.
La tercera consideración, “todo conocimiento es autoconocimiento”,15 permite comprender que los actos y los productos de conocimiento son inseparables. Ejemplo de ello sería estudiar la explotación de la naturaleza y dar cuenta de la explotación del hombre. Más aún, “la ciencia es así, autobiográfica”16 (Santos, 2010b, p. 52), y por eso las creencias y los presupuestos metafísicos son parte integrante de la explicación creadora de los científicos.
Finalmente, la cuarta consideración, “todo conocimiento científico se va a constituir en sentido común”,17 compromete al estatus privilegiado de la racionalidad científica que produce tanto conocimientos como desconocimientos, lo que hace que “un científico sea un ignorante especializado y un ciudadano común, un ignorante generalizado” (Santos, 2010b, p. 55); de ahí surge la necesidad de dialogar con otras formas de conocimiento y con otras formas de ignorancia. El conocimiento práctico es interdisciplinar, va más allá de la conciencia, establece relaciones horizontales entre las personas, se produce y se reproduce en la cotidianidad, es persuasivo, no impositivo, implica una ruptura epistemológica, pero aporta a la vida una nueva racionalidad. De otro lado, el sentido común, en buena parte orienta y da significado a la vida porque beneficia nuestras relaciones con el mundo.
En la medida en que el conocimiento de la ciencia moderna y del sentido común se conectan, es posible la ampliación de la dimensión emancipatoria y se abre paso al nuevo paradigma cognitivo y social del “conocimiento prudente para una vida decente” (Santos, 2010). En función de ello, reconozco la necesidad de una nueva forma de conocimiento íntimo, comprensivo, creativo y responsable en la articulación de lo científico natural-social, en múltiples dimensiones y escalas relacionadas, involucrándome de manera íntima e incorporando el sentido común; es en ese enfoque que avanzan las siguientes páginas.
Notas
1 Me refiero a los planteamientos de Boaventura de Sousa Santos en su Crítica de la razón indolente (2003) que de diversas maneras también se elaboran en el Elogio de la razón sensible (1997) de Michel Maffesoli.
2 Friedrich Ratzel (Alemania, 1844-1904) es reconocido por incorporar elementos de etnología y etnografía en sus obras Antropogeographie y Las razas humanas. Al respecto, véase “El centenario de Ratzel” (2004) de Héctor Rucinque y Jairo Durango-Vertel.
3 Enrique Schulz (1875-1938), mexicano de familia alemana, es autor del Curso elemental de geografía (1925).
4 Vidal de la Blache —contradictor de Ratzel— fundó en 1891, junto con M. Dubois, los Annales de géographie y publicó en 1903 el Cuadro de la geografía de Francia. Otras de sus obras importantes son Principios de geografía humana (1922) y La Francia del Este. Posteriormente, codirigió junto con L. Gallois la vasta obra en quince volúmenes Geografía universal, una geografía regional del mundo publicada entre 1927 y 1948 (Delgado-Mahecha, 2006).
5 Por ejemplo, en las sociedades metropolitanas actuales, las expresiones del “izquierdista radical”, del trabajador inmigrante indocumentado o de los refugiados se definen por su extrema exclusión y su no-existencia legal (Santos, 2009, p. 171).
6 El concepto de región, como categoría analítica, resulta útil para explicar procesos económicos de las sociedades; sin embargo, es un concepto rígido debido al determinismo económico que alberga y en razón a ello se convierte en unidad de estudio parcial y limitada.
7 Colombia se ubica en el extremo norte del sur de América, en una esquina estratégica, en la medida en que cuenta con dos océanos como límite físico. Así, las afectaciones e influencias que la enmarcan le confieren una singularidad climática y geográfica sin par.
8 El extractivismo es un dispositivo de explotación y depredación tanto colonial como neocolonial que se entiende como actividades de producción y transformación de grandes cantidades de bienes que afectan el medio natural de forma ilimitada para la exportación. Este se puede dar en relación con recursos forestales, minerales, pesqueros, madereros y agrícolas. Paralelos a la visión extractivista del territorio, hay problemas socioeconómicos significativos asociados con la distribución y tenencia de la tierra, asunto del territorio hay problemas para el que se ha destinado un capítulo exclusivo titulado “Los condenados de la tierra”.
9 El poder es aquí entendido como producto sociocultural de la modernidad y la hegemonía de hoy.
10 La cartografía occidental de la que se habla, producida en 1569, corresponde a “la proyección del matemático y geógrafo flamenco Gerhard Kremer, popularmente conocido como Mercator” (Aguiló, 2009b).
11 Las representaciones hegemónicas del mundo transforman la realidad en beneficio del norte hegemónico, capitalista y neoliberal porque “hasta el mapa miente. Aprendemos la geografía del mundo en un mapa que no muestra al mundo tal cual es, sino como sus dueños mandan que sea. En el planisferio tradicional, el que se usa en las escuelas y en todas partes, el Ecuador no está en el centro: el norte ocupa dos tercios y el sur uno… América Latina abarca en el mapamundi menos espacio que Europa y mucho menos que la suma de Estados Unidos y Canadá, cuando en realidad América Latina es el doble de grande que Europa y bastante mayor que Estados Unidos y Canadá. El mapa que nos achica simboliza todo lo demás. Geografía robada, economía saqueada, historia falsificada, usurpación cotidiana de la realidad: el llamado Tercer Mundo, habitado por gentes de tercera, abarca menos, come menos, recuerda menos, vive menos, dice menos” (Galeano, 1989, p. 362).
12 Este paradigma se encuentra en un texto formulado originalmente para la solemne apertura de clases en la Universidad de Coimbra en 1985 y que después fue editado como libro bajo el nombre de Um discurso sobre as ciencias, que a 2010 se había editado 16 veces.
13 Traducción propia de “todo o conhecimento científico-natural é científico-social” (Santos, 2010b).
14 Traducción propia de “todo o conhecimento é local e total” (Santos, 2010b, p. 46).
15 Traducción propia de “todo o conhecimento é autoconhecimento” (Santos, 2010b, p. 50).
16 Traducción propia de un fragmento de Um discurso sobre as ciencias (2010b).
17 Traducción propia de “todo o conhecimento visa constituir-se em senso comum” (Santos, 2010b, p. 55).
II. LOS CONDENADOS DE LA TIERRA
La violencia colonial no se propone sólo como finalidad mantener en actitud respetuosa a los hombres sometidos, trata de deshumanizarlos. Nada será ahorrado para liquidar sus tradiciones, para sustituir sus lenguas por las nuestras, para destruir su cultura sin darles la nuestra; se les embrutecerá del cansancio. Desnutridos, enfermos, si resisten todavía al miedo se llevará la tarea hasta el fin: se dirigen contra el campesino los fusiles; vienen civiles que se instalan en su tierra y con el látigo lo obligan a cultivarla para ellos. Si se resiste, los soldados disparan, es un hombre muerto; si cede, se degrada, deja de ser un hombre; la vergüenza y el miedo van a quebrar su carácter, a desintegrar su persona.
JEAN-PAUL SARTRE
Explicar los conflictos territoriales a partir de la idea de “los condenados de la tierra” no resulta extraño para quien se aproxima a los pobladores del norte del Cauca y sus memorias. Los condenados de la tierra (2011) es el título del libro de Frantz Fanon, que, desde su primera versión en 1961, ha sido un faro en las luchas por la descolonización en Argelia. Aunque en este trabajo hay resistencia a la explicación eurocéntrica de los problemas locales y campesinos de Colombia y del norte del Cauca, porque “el tema de estas reflexiones es ver cómo se elucida una idea política y sociológica de libertad que trasciende el imaginario europeo” (Mina, 2011, p. 15), hay aspectos con los que es posible tejer las elaboraciones de los oprimidos de la obra de Fanon y los esclavizados nortecaucanos. Dado que los procesos de colonización y descolonización, además de ser permanentes, corresponden a relaciones de fuerzas desiguales y fluctuantes que se renuevan en el tiempo, hasta el momento no se han dado acuerdos o negociaciones justas en este territorio.
Los conflictos territoriales en el norte del Cauca se pueden describir a través de diferentes elementos interrelacionados y en permanente transformación; por ello, es necesario dar cuenta de su “dinamicidad y la historicidad” (Fals Borda, tomo 1, 1980, 17b). La afectación mayor sobre las comunidades nortecaucanas es la del despojo,1 que en la línea de acumulación capitalista persigue tierra, recursos energéticos y naturales cada vez con mayor voracidad para tener el control unico, acaparando, monopolizando y obteniendo el control absoluto del territorio para explotarlo. Dicho monopolio se establece por la vía del abuso, de la explotación de la población y la limitación de sus condiciones de existencia.
La acumulación capitalista de la agroindustria de la caña de azúcar en el norte del Cauca hace una apropiación-explotación del suelo con fines de producción intensiva y extensiva dirigida a la comercialización de bienes en el mercado nacional e internacional. Esta es una forma monocultural2 de entender otras expresiones de la productividad, los tiempos y las escalas. Además, las formas monoculturales, validadas por los poderes que agencian, son incapaces de reconocer otras formas productivas y de intercambio de la diversidad de cultivos de la zona e invisibilizan rendimientos de menor escala, toda vez que las interpretan como formas obsoletas o estériles porque no incorporan procesos “sofisticados o tecnificados”.
Al examinar los conflictos por la valoración de la tierra, se identifican dos lógicas distintas: una que le apunta al control por la vía de los títulos y los documentos que certifican la propiedad, enfocada en la productividad del monocultivo de la caña de azúcar a gran escala, y otra que se encamina a la habitación y las relaciones físicas y espirituales con el lugar. Los conflictos asociados con la primera lógica privilegian la propiedad en el sentido de propiedad privada, entendida esta desde el poder3 jurídico que sigue códigos, leyes y jurisdicciones a nivel nacional. Los que se asocian con la segunda lógica privilegian la posesión en el sentido de las interacciones colectivas en y con el territorio, entendidas a partir de las formas de habitación y las rutinas de vida que se tejen y se agencian en él. Para precisar esta idea me sirvo de la figura 5.

Figura 5. Territorio: conflicto, diversidad y diferencia
Fuente: Elaboración propia
Los intereses contrapuestos entre ambas lógicas hacen evidentes los conflictos por posesión, titulación y propiedad de las tierras del norte del Cauca. El problema de la posesion y la propiedad de la tierra en esta, como en otras zonas de Colombia, confronta a los grandes terratenientes con los pequeños campesinos. Se trata de luchas desiguales que para el caso del norte del Cauca se remontan a la época de la colonia y a la abolición de la esclavitud.
Desde la llegada de los españoles por la conquista del Dorado, el poder se centraba en la posesión de la tierra. Tras la dominación colonial, en nuestras sociedades agrarias el latifundio representó el control del territorio con todas sus implicaciones.
Las primeras mercedes4 de tierras de Popayán fueron concedidas en 1560 a Francisco de Mosquera, Diego Delgado, Pedro de Velasco y Bartolomé Godoy, en áreas ocupadas por indígenas encomendados que fueron luego desplazados para servir en las nuevas haciendas españolas. (Fals Borda, 1984, p. 45)
Fals Borda explica que la combinación señorial-esclavista se mantuvo hasta el siglo XIX para los hatos ganaderos y las haciendas con plantaciones, en este caso de caña, cacao y tabaco. Desde el sometimiento de los indígenas se perdió el derecho a la tierra; la hacienda5 y la encomienda se establecieron como formas de tenencia y acumulación, y con ellas se mantuvo el despojo histórico violento al que se han visto subyugados los indígenas, los negros y los campesinos hasta hoy.
Para comprender los conflictos territoriales en el norte del Cauca, me ocuparé de distinguir dos períodos centrales de opresión y resistencia. El primero, referido a la abolición formal de la esclavitud en el año de 1851, precedida por la Guerra del 51, llena de obstáculos y de lucha entre quienes estaban en contra y a favor. Los terratenientes antiabolicionistas caucanos esgrimían sus argumentos de superioridad sobre aspectos como la pureza de la raza, la bondad del corazón, el rigor de la moral y de la ley. En palabras de don Manuel María Mallarino:
Sensiblemente me es deciros que la mayor parte de los manumitidos, ingratos a los beneficios que les dispensa la sociedad, han ido a aumentar el número de los malhechores, haciéndose indignos de la libertad que en edad tan peligrosa les concedió la ley. A muy serias meditaciones da lugar el creciente número de negros que diariamente sale del poder de sus amos y se mezcla a la sociedad, trayendo el germen de todos los vicios, la indolencia y la ferocidad que les dio el clima de África, y el odio a la raza caucásica que produce su propia constitución y la inferior escala en que se miran colocados. Dentro de muy poco tiempo apenas quedará raza blanca entre nosotros y en lugar de las virtudes propias de ciudadanos de una república, sólo se observará la barbarie, los hábitos de esclavitud o la ignorancia y la ferocidad de la raza que la codicia introdujo en estos países; raza que debemos alejar de nosotros… (Pacheco, 1994, p. 107)
Ya para ese entonces se habían establecido los palenques,6 lugares que sirvieron de refugio para los esclavizados fugados de las haciendas y en los que se construyeron, perpetuaron y renovaron costumbres, gobiernos y lenguajes. El palenque más conocido en el norte del Cauca es el de Monte Oscuro,7 ubicado en inmediaciones de lo que hoy es el municipio de Puerto Tejada. Las relaciones entre negros e indígenas eran pacíficas en tanto los indígenas prefieren las laderas y tierras altas, mientras los negros se inclinan por las tierras bajas, cálidas, a la orilla de los ríos, donde es posible cultivar arroz, plátano y tabaco, entre otras especies.
En 1851 se declaró la liberación jurídica y absoluta de la esclavitud en Colombia. En adelante, tras la hacienda y la encomienda se instalaron la aparcería y el terraje. La aparcería consistió en el pago del esclavo a su esclavizador en mano de obra o trabajo, a cambio de una porción de tierra. El terraje era el pago que hacían al propietario de la tierra quienes habían sido esclavos, con parte de la cosecha, por usufructuar la parcela.
Entre las haciendas reconocidas en el norte del Cauca se encuentran La Bolsa, Japio y Quintero, de la familia Arboleda de Popayán, quienes también contaban con minas de oro en las inmediaciones de Caloto y Santander de Quilichao. En los límites con la hacienda La Bolsa, se habla de 500 plazas cubiertas de espesos bosques de propiedad del general Manuel Tejada Sánchez, quien destinó una parte de la tierra para el establecimiento de viviendas en la actual población de Puerto Tejada. La porción de cultivos de los que tenían que pagar terraje debía ser primero desmontada y luego sembrada con caña, plátano y cacao (Mina, 2011, p. 73). Algunas de esas modificaciones en la distribución de la tierra no se formalizaron con los documentos requeridos y de ahí provienen confrontaciones entre la posesión y la titulación de predios que se disputan hasta hoy.
Hacia 1930, en la Hacienda La Bolsa, se resguardaron las familias afectadas por una fuerte inundación en terrenos adyacentes a un antiguo camino real que conectaba con el municipio de Jamundí. Más tarde, en las tierras de don Alfonso Caicedo Roa se construyeron una capilla y una escuela, con lo que el lugar devino el punto de encuentro de los corregimientos cercanos.8
De acuerdo con los estudios de Catherine LeGrand (1988), en la década de 1920, se incrementó la producción de alimentos para el consumo interno y se hicieron reformas sobre la política de baldíos para adjudicar a colonos las tierrras que no estaban en producción. El Gobierno comenzó a respaldar a los pequeños agricultores, a pesar de las múltiples interpretaciones y prejuicios de los latifundistas sobre el atraso en la agricultura y la economía a nivel nacional, porque el desarrollo industrial demandaba el suministro de materias primas y la creación de condiciones comerciales para las mercancías y se requería, entonces, de un mercado de productores y consumidores. Sin embargo, “la colonización no prospera donde la propiedad no está definida” (LeGrand, 1988, p. 137) y, por tanto, los terratenientes de siempre mantuvieron el monopolio de las tierras.
Más adelante, hacia 1948, el periodo que se ha convenido en llamar La Violencia en Colombia se identifica con inestabilidad social por fuertes confrontaciones entre los partidos Liberal y Conservador, las dos agremiaciones políticas tradicionales del país. Las contiendas entre estas dos fuerzas políticas se caracterizaron por su crueldad expresada en coacción, amenazas, seguimientos, vandalismo, violaciones, homicidios, devastación de la propiedad privada y la migración de personas del campo a la ciudad. Los relatos de Mateo Mina en su libro Esclavitud y libertad en el valle del río Cauca (1975) toman relevancia en la medida en que evidencian las experiencias de intimidación que vivieron las comunidades afectadas por el choque de fuerzas que imperaba en el país.
Al final de la década de 1950, con el Frente Nacional, llegó una etapa de apaciguamiento que consistió en un acuerdo entre los dos grupos dominantes para alternar en el poder presidencial y de gobierno (LaRosa y Mejía, 2013). En las nuevas circunstancias, el Partido Liberal, dominante, perdió fuerza en el norte del Cauca. Para ese entonces, la producción de frutas, verduras, café, cacao y plátano era tan abundante que el norte del Cauca fue reconocido como despensa de alimentos del suroccidente colombiano; la región abastecía el consumo interno e incluso generaba excedentes para la exportación. Pero, en adelante, tomó auge la dinámica de los favores burocráticos a cambio de votos, se viciaron los derechos ciudadanos, la educación, los servicios públicos y, con ello, la tierra dejó de ser la fuente de recursos campesinos.
Hacia 1960, la agroindustria toma auge y avanza en la acumulación de tierras para el monocultivo intensivo y extensivo de caña de azúcar. Esta nueva etapa da lugar a otras formas de colonización territorial de las tierras habitadas por las comunidades rurales, fundamentalmente por las inversiones en infraestructura con recursos provenientes de capital extranjero. Al respecto, don Luis Mina describe la intensificación del cultivo de la caña de azúcar y la inversión del capital extranjero como la “arremetida de la caña” por la inversión estadounidense.
Una vez, vino Ernesto Navia, funcionario del [Instituto Colombiano Agropecuario] ICA. Vino con una visita, ¡con unos gringos! Vinieron de los Estados Unidos un poco de gente y esa reunión la hicimos ahí en Juan Ignacio y hubo grabaciones y toda esa cosa. Es que en esa visita de esos gringos que porque ¡era pa que vieran la tierra de acá tan buena! ¡Era promocionando la caña! Resulta que no era la mejor tierra pa sembrar cacao ni cultivos transitorios, ni nada de eso, ¡sino que acá era donde se daban las mejores cañas a nivel de mundo! (Luis Mina, encuentro personal, 2013)
Uno de los terratenientes más importantes en el norte del Cauca fue Santiago Eder, excónsul de los Estados Unidos y promotor de la conexión ferroviaria entre Cali y Buenaventura. Eder compró tierras a los arruinados aristócratas payaneses para la Hacienda La Manuelita y fundó la sucrocracia en el valle geográfico del río Cauca. Con él, entre otros empresarios, las corrientes del desarrollo industrial norteamericano llegaron hasta la región, a través de la importación y puesta en marcha del molino de caña más eficiente para la época;9 así, la neocolonización renovó sus matices a través de la extranjerización de la tierra.
La expropiación de las tierras modificó las formas de distribución, aprovechamiento y uso del territorio y los afronortecaucanos pasaron “de [ser] campesino[s] libre[s] a esclavo[s] asalariado[s]” (Mina, 1975). Este fenómeno se explica como una de las formas de expansión del capitalismo que logra “canalizar riqueza de las clases subordinadas a las dominantes” (Harvey, 2008, p. 3). Las formas diversificadas de producción de alimentos, el cuidado de la biodiversidad y la producción artesanal en esquemas familiares se vieron sometidos a la intimidación cotidiana ejercida por las élites económicas y políticas. Quienes ostentaban el poder ejercieron presión e intimidación sobre las comunidades con quemas, fumigaciones, diseminación de plagas, así como con la sustitución de cultivos transitorios y la erradicación de las formas campesinas con promesas de productividad a gran escala.
¡La escobebruja! ¡Aishh, mejor dicho! Y eso la gente aburrida porque los cacaotales se fueron acabando, entonces empezaron a tumbar la finca y a sembrarle caraota (fríjol), a sembrar cultivo transitorio: la soya. Todo eso ayudó a quebrar a la gente, también porque la gente prestaba mucho (sic) plata en La Caja (Agraria) pa esos cultivos transitorios. Y llegaba el invierno, el verano, se llevaba eso y quedaba eso endeudado con la Caja Agraria ¡y no tenía más que vender eso! Vender o arrendar esa tierra porque esos cultivos transitorio no. ¡Eso nooo! A mí, inclusive, yo tuve una época también que me metí con esa soya y eso llegó un invierno, me habían prestado una plata en el Incora ¡y eso me tocó pagar un poco! Eso presté 20 000 ¡y me tocó pagar 60 000! (Luis Mina, encuentro personal, 2013)
Los empresarios de la caña también alquilaron parcelas sin firmar títulos de alquiler, usufructo o propiedad y con el tiempo las fueron englobando en lotes mayores. Ante la ausencia de documentos que respaldaran las transacciones, los poderosos tuvieron las ventajas. Las promesas fueron vanas, las formas campesinas quedaron amenazadas.
La gente, los herederos de muchas fincas, sobre todo, han ido acabando con las fincas. Que eso ya no, que ya no les producen tanto, que porque ya no se qué, ¡un poco de cosas! ¡Están buscando la forma de que la plata llegue más rápido! Ponen esos galpones, cultivos transitorios, esos más de frío; eso sí, con instituciones, se pusieron a meter frijol. Aquí hubo una época que no era sino fríjol caraota. Se promocionó ese fríjol caraota con el ICA y eso fue un fracaso. Eso los señores del ICA, más que todo, yo considero que eso lo hicieron más que todo pa aburrir la gente, ¡pa que les vendiera a los cañales! (Luis Mina, encuentro personal, 2013)
La explotación de la tierra con el monocultivo de la caña ha engendrado despojo de la tierra, saqueo de los recursos, deterioro de los sistemas productivos, profundización de las condiciones de precarización del trabajo (figura 6); además, ha limitado las formas de relación y de organización en el ámbito familiar y comunitario; prueba de ello es el desplazamiento de muchos de los habitantes de la región hacia el área metropolitana de Cali y Popayán. Como resultado de la pérdida de las tierras y ante la precariedad laboral en la que se encontraban, los afronortecaucanos emigraron en busca de nuevas oportunidades. Los que permanecieron se emplearon como corteros en las plantaciones o se insertaron en el escaso e inestable mercado laboral de los ingenios azucareros y las demás industrias de la zona.

Figura 6. Conflictos territoriales en el Cauca
Fuente: Elaboración propia
A la fecha, la distribución de la tierra en el valle del río Cauca no ha cambiado las desigualdades entre los terratenientes, hacendados de familias de linajes reconocidos por sus latifundios y los campesinos indígenas, negros o mestizos que accedían tan solo a minifundios. Las formas injustas en la distribución de la tierra han consolidado en el norte del Cauca la fuerza de quienes detentan el poder político y, con ello, se mantiene la inequidad en la distribución de la riqueza. Las grandes extensiones de tierras se destinan a la ganadería y al cultivo intensivo y extensivo de la caña de azucar, mientras que las pequeñas parcelas de quienes resisten se dedican al cultivo diversificado de alimentos.
La falta de reconocimiento del Estado a las comunidades afrodescendientes que habitan este valle interandino se hace evidente desde las políticas públicas. Los campesinos de la zona son la parte más vulnerable en las relaciones de poder, frente a las multinacionales y al Estado. Su vulnerabilidad aumenta cuando los actores armados militares, paramilitares y delincuentes de todo tipo se pasean intimidando a los pobladores. Entre los actores armados visibles en la zona se cuentan los del Estado, como la policía y el ejército, paramilitares pagados por narcotraficantes o por empresas de la zona, guerrilla, grupos armados al margen de la ley y delincuentes comunes. Es frecuente que los mencionados grupos utilicen las montañas del Cauca para esconder a personas secuestradas en distintas zonas y particularmente en el suroccidente del país.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.