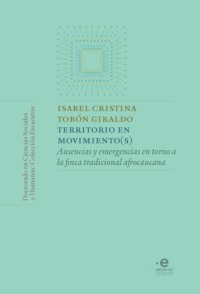Kitabı oku: «Territorio en movimiento(s)», sayfa 4
Notas
1 Lo neocolonial se entiende como otras formas dominantes de expoliación que se van renovando con el tiempo.
2 Esta es la forma como se identifican gran parte de los pobladores afro del norte del valle geográfico del río Cauca.
3 “Otro mundo es posible” es el lema del Foro Social Mundial, organización que articula y organiza movimientos sociales que sufren las consecuencias ambientales, económicas y humanas del sistema de relaciones impuesto por Occidente (Santos, 2005).
4 La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), la Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar (Procaña), el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar en Colombia (Cenicaña), la Asociación Colombiana de Técnicos de la Caña de Azúcar (Tecnicaña) y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).
5 Vale la pena aclarar que en el contexto europeo también hay formas de despojo en entornos sociales que, en lo que conozco, han creado movimientos de indignados. En Coimbra y en Lisboa, encontré un grafiti que se repetía en los muros de las construcciones abandonadas en el centro de las ciudades: tanta casa sem gente, tanta gente sem casa (tanta casa sin gente, tanta gente sin casa).
6 Podría citar cómo fue mi primer día de llegada a Villa Rica. Salí antes de las 7 de la mañana hacia el Terminal de Transportes de Cali. Estando allí, descubrí que solo había dos alternativas de ruta para llegar a mi destino. Una, yendo primero a Puerto Tejada, población a la que van más opciones de transporte. La otra, una ruta directa a Villa Rica. Como no estaba segura de conseguir con facilidad algún vehículo a mi llegada a Puerto Tejada, opté por la ruta expresa. En el recorrido atravesamos el suroriente de la ciudad de Cali. La ruta se detuvo en todos los lugares donde las personas señalaban con la mano. Hubo pasajeros que hicieron trayectos muy cortos, pero en su lugar otros fueron subiendo a reemplazarlos. Aún no tengo claro qué carretera tomamos, pero esta conduce a la plaza central de Villa Rica, la misma en donde, tras varias horas de camino (más de cuatro, quizás), me esperaba Charly Ararat. El regreso de ese primer día no fue en un bus, sino en un carro pirata, vehículo particular que presta un servicio alternativo y complementario al transporte público formal. Esta informalidad organizada tiene horarios, rutinas, claves, códigos y un esquema de información por radioteléfono en el que advierten dificultades en la vía, anuncian trancones y la necesidad de otros servicios. Las personas esperan la llegada de este transporte sentadas en sillas de plástico, en una calle en donde se siente la brisa fresca, a la sombra de un almendro. Cada uno llega, saluda, va conversando y se levanta al escuchar la voz del “nos vamos”, para estar luego, en menos de media hora, en la esquina del movimiento, ubicada en la carrera 100 con calle 16 de la ciudad de Cali. El pirata resuelve en media hora el desplazamiento que al transporte formal le toma más de cuatro horas, con lo que no es difícil concluir que es el medio más fácil, cómodo y rápido para transportarse cuando se acaba el perímetro urbano de la capital del Valle.
PRIMERA PARTE: EL TERRITORIO
I. EL TERRITORIO, LA GEOGRAFÍA HUMANA Y SU DEVENIR
En algunos momentos privilegiados, la “figura” del mundo vuelve a tomar forma. En esos momentos, “momentos figurales”, si retomamos la expresión, aquello que estaba truncado, amputado, desfigurado, es restaurado en su plenitud.
michel maffesoli
La ciencia occidental moderna, con sus esquemas disfrazados de objetividad y neutralidad, ha condenado a condiciones de inexistencia a personas y conocimientos de manera sistemática. El paradigma de racionalidad instalado en la universidad occidental, orientado por la ciencia moderna, proviene de las revoluciones científicas inauguradas en el siglo XVI y adelantadas en los siglos siguientes hasta el dominio de las ciencias naturales. Posteriormente, en el siglo XIX, este modelo de racionalidad se dejó permear por la línea de los estudios jurídicos y humanísticos de la filosofía, la historia, la filología y la teología, que logran mayor tradición en la universidad. Por esa vía, la desvalorización y el bloqueo del conocimiento desde la experiencia sometió a condiciones de inexistencia a diversas formas de conocimientos y saberes en el mundo.
Las nociones sociales y cognitivas de las comunidades humanas oprimidas y victimizadas históricamente son elaboradas y reivindicadas por Boaventura de Sousa Santos en Una epistemología del sur (2009). A partir de la epistemología formulada por Santos, y análoga a esta, propongo una geografía del sur que permita mostrar que hay formas modernas y acreditadas de hacer geografía dirigidas a crear un estatus de verdad que a mi modo de ver es incompleto, por los instrumentos que utiliza, las formas políticas que agencia y los esquemas cognitivos que defiende. Una vez más, se trata de juegos de poder que condenan a los débiles a una condición inferior. En tal sentido, lo que pretendo visibilizar conceptualmente a través de estas geografías es el agenciamiento de formas emergentes de comprender el territorio desde lo que algunos autores llaman razón sensible.1
Las transformaciones en los métodos y estilos investigativos en geografía y en las ciencias sociales, en general, determinan e imponen los límites del positivismo con una mirada sistemática, estadística, fija, instantánea, efímera y fugaz de la realidad. Por ello, es conveniente y necesario entrar en otras dimensiones de aproximación.
Desde este lugar, asumo el riesgo de entrar en la coexistencia de multiplicidad de posibilidades comprensivas, me acerco y vivo, me complazco entre las relaciones de los sujetos sociales. En un ambiente de tramas y dinámicas particulares, experimento una empatía que me conduce entre una dimensión de esperanza poderosa y sutil en el valle del río Cauca.
Antes de adentrarme en las referencias más ortodoxas que muestran las elaboraciones y las observaciones del mundo para condensar la materialidad de los lugares, de los paisajes, de la superficie terrestre, que se tramitan en forma de cartografías, me ocuparé de mostrar transformaciones en el quehacer geográfico relativas al territorio. Además, explicaré cómo la geografía puede contribuir a la comprensión de los lugares a través de esquemas alternativos y a la vez ahondaré en lo singular del territorio norte del Cauca, con la experiencia e interpretación con los pobladores afronortecaucanos.
La tradición geográfica en las ciencias sociales se encarga de “pensar el espacio en relación inmediata con el medio físico” (Ortiz, 1998, p. 21). La escuela de Ratzel,2 en particular, se concentra en la geografía política para estudiar la relación del territorio con sus moradores, sus recursos y con el poder estatal. Desde la perspectiva geográfica también se abordan cuestiones circunscritas a las migraciones y la cultura, dando pistas acerca de las transformaciones ecosistémicas, formas adaptativas y sus consecuencias geopolíticas.
En los inicios de la modernidad, la cartografía “era el soporte fisiográfico de los emergentes Estados nacionales” (Llanos-Hernández, 2010, p. 209) y era el estudio o práctica predominante para la descripción de términos y vecindades. El mexicano de la escuela de Ratzel, Enrique Schulz,3 profundizó en el estudio de los espacios políticos de los Estados, sus colonias y sus áreas de influencia hasta demostrar que el ensanchamiento territorial respondía a intereses económicos y políticos de los Estados. Esta concepción geográfico-política se arraiga con el paso de los años hasta representar las particularidades de la superficie de la tierra en la que interactúan las personas. A finales del siglo XIX, es necesario ampliar la idea de territorio para estar al tanto de los Estados nacionales y de sus colonias, en razón del despliegue del capitalismo, la industria y el comercio, que exigían dar cuenta de las riquezas y las culturas de sus dominios.
La escuela del posibilismo sirvió de sustento a la geografía regional que predominó hasta la segunda mitad del siglo XX. Esta corriente, resultado del pensamiento del geógrafo e historiador francés Paul Vidal de la Blache,4 explica que el objeto de la geografía es la relación del hombre con la naturaleza en el estudio de la región. Las propuestas posibilistas de Vidal de la Blache entienden al hombre como ser activo que se afecta por el entorno y a la vez lo transforma con sus actuaciones. Dichas afectaciones y transformaciones, denominadas géneros de vida, corresponden a hábitos, costumbres y técnicas; desde este punto de vista, el territorio, bajo la influencia de los géneros de vida, se entiende como dominio de civilización. En este sentido, los Estados nacionales constituyen no solo un territorio, sino también una mixtura de regiones con disímiles posibilidades.
La aproximación de los géneros de vida sugiere una expresión amplia y profunda para la inclusión de elementos no materiales en geografía. No obstante, esta se diluye tras la Primera Guerra Mundial, a partir de la cual se identifican los espacios para su análisis geográfico mediante la fragmentación. Tal lectura se dirige a la asignación de recursos públicos desde las políticas del desarrollo, por las cuales se otorgan privilegios a unas regiones sobre otras y se establece tanto el futuro económico como social de poblaciones y comunidades específicas. Después de la Segunda Guerra Mundial, las regiones fueron caracterizadas en función del ordenamiento y la planeación para el desarrollo. Las regiones se conceptualizaron por criterios espaciales y económicos en tres tipos: las primeras, homogéneas de inspiración agrícola; las segundas, polarizadas de inspiración industrial-comercial, y las terceras, de inspiración prospectiva (Llanos-Hernández, 2010).
La planificación del desarrollo podía transformar las regiones para cumplir el objetivo de homogeneización del espacio económico en relación con el acceso a educación, salud, servicios o infraestructura. El economicismo que determinó la observación de las regiones en los Estados nacionales modernos apuntó a diluir las diferencias regionales por la prioridad de acumulación capitalista. Así, se explica cómo el espacio se doblegó al tiempo lineal de la acumulación y se impuso hasta desechar otras formas temporales de las sociedades agrarias ligadas a las cosechas, a los ciclos solares y lunares, a los regímenes de lluvia o a la reproducción de los animales.
El imaginario colectivo de progreso que instauró la modernidad se constituyó en el referente desde el cual se valoran las diferentes culturas y sus territorios, privilegiando una visión colonial y eurocéntrica de la historia. Se trata, al mismo tiempo, de una visión nortecéntrica que se podría denominar geografías del norte, porque guarda relación con esquemas epistemológicos ligados a formas de poder hegemónico que controlan y validan el conocimiento producido en los centros de dominio político-económico. De ahí que el conocimiento que se elabora en las colonias socialice formas locales de vida y las ubique en la periferia del saber universal moderno. Así las cosas, lo colonial es un estado que condena y niega al otro dentro de las prácticas hegemónicas del poder y del saber.5
Las formas comprensivas que invisibilizan radicalmente al otro derivan en la emergencia de la condición de existencia que les ha sido negada, porque tienen fuerza y poder para resistir y manifestarse. En palabras de Santos (2014a), “si no existieran las epistemologías del norte, no existirían las epistemologías del sur”.
A partir de la década de 1960, la tendencia se concentra en la geografía urbana y, con ella, en la gestión ambiental y de los recursos a nivel regional6 y local. Estudiosos como Henri Lefebvre abordan el espacio como producción social, con lo cual aportan a las transformaciones y la movilización de las fuerzas productivas sobre el suelo. En oposición a estas interpretaciones, desde la geografía crítica (Harvey, 2009) se pretende superar la fragmentación que las aproximaciones de autores como Lefebvre plantean, por cuanto esta perspectiva propone salir a estudiar el lugar, sin leyes geográficas ni principios generales, además de superar las tradiciones positivistas de las técnicas estadísticas y el análisis cuantitativo de la información. Con la invitación de Harvey, es deseable acercarse a los territorios, despojados de la razón instrumental moderna, hacia un trasegar contemplativo del mundo.
Los enfoques llamados críticos emprendieron la renovación de las ciencias sociales y se fueron integrando giros en geografía. Esto se trata de una apertura sensible al mundo que subraya la necesidad de trascender las explicaciones de lo que hasta el momento se ha formulado científicamente, a fin de revisarlo y superarlo. Las novedades y alternativas de giros múltiples se concretan en lo lingüístico, lo espacial y lo cultural, como lo exponen Alicia Lindón y Daniel Hiernaux (2010). El giro lingüístico hace referencia a la trascendencia de la semiología, la semiótica y la narratología, hasta el punto de considerar que las relaciones de la experiencia humana no pueden ser pensadas sin la intervención del lenguaje. El giro espacial, por otra parte, replantea la manera de entender la historia de los individuos en relación con el lugar y el tiempo. Y, finalmente, el giro cultural reformula los temas de investigación geográfica sustentados en los lugares con sus saberes, creencias, imágenes y discursos reflejados en formas de habitar, en las memorias, en el sentido de la vida y en las visiones particulares de futuro, con lo que se da cuenta de la diversidad.
Más allá de los giros mencionados, como aporte significativo para este trabajo, es importante mencionar el giro ecoterritorial propuesto por Maristella Svampa (2012), el cual guarda estrecha relación con las luchas en contra de la exportación de bienes naturales a gran escala, de las formas de acumulación capitalista y en defensa del territorio en donde confluyen los discursos ambientalistas e indígenas. Este concepto, además, explora cómo el acaparamiento, por la vía de la expansión de fronteras para los monocultivos de los agronegocios, acaba con la biodiversidad. La propuesta de este último giro se fortalece con el concepto de territorios sacrificables (Svampa, 2012, p. 19), en los que la lógica extractivista incorpora estrategias de dominación que conducen a la dependencia y al despojo, que se hacen evidentes en mayor fragmentación y desintegración social.
Hay que resaltar que la geografía crítica de David Harvey aporta de manera sustancial a la comprensión de las transformaciones y procesos de cambio iniciados con los giros. En concordancia con la geografía crítica, el materialismo histórico cuestiona la neutralidad científica en la reproducción de sistemas sociales que privilegian factores económicos por encima de los sociales y políticos. Del mismo modo, las diversas elaboraciones críticas en ciencias sociales reflexionan acerca de los discursos económicos y las desiguales e injustas relaciones de poder en la vida de las personas.
Situados en el norte del valle geográfico del río Cauca, es posible afirmar que los significados y relaciones sociales dan cuenta de procesos de cambio en un mundo controlado por el mercado en la lógica del capitalismo neoliberal. Hasta ahora, la mirada académica de la geografía muestra las transformaciones que permiten comprender este territorio. No obstante, es importante reconocer que el territorio mismo aporta al conocimiento a través de sus pobladores, ya que estos han tejido relaciones orgánicas y telúricas de intimidad. El territorio se expresa a través de dimensiones afectivas, de los vínculos sociales, económicos y políticos, así como a través de sus representaciones culturales. En esta medida, lo que resulta más relevante es la emergencia de la heterogeneidad, la singularidad y la particularidad de las interacciones de los habitantes con su entorno. En adelante, es el territorio nortecaucano el que pretendo interpretar y describir.
Aproximación física al territorio nortecaucano
El norte del Cauca se localiza, en su mayor extensión, en un valle interandino al suroccidente de Colombia;7 su división administrativa comprende los municipios de Villa Rica, Puerto Tejada, Guachené, Padilla, Caloto, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Caldono, Jambaló, Toribío, Corinto y Miranda (figura 3). Estos municipios se distribuyen entre las cordilleras Occidental y Central, las tierras bajas del valle del río Cauca y sus afluentes, los ríos Palo, Guengé, Negro, La Teta, Desbaratado, Mondomo, Ovejas y Pescador. El potencial de irrigación y los aportes de la red fluvial del Cauca, sumados a las condiciones favorables de la calidad de la tierra, la temperatura y el brillo solar del que goza la mayor parte del año, han estimulado la producción agrícola a gran escala.

Figura 3. Localización del norte del Cauca en Colombia
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi [en línea]
El norte del Cauca comparte límites con los departamentos de Valle, Huila y Tolima; su territorio está determinado por las cordilleras Occidental y Central de los Andes suramericanos y está marcado en su topografía por zonas planas y montañosas, con variedad de climas y alturas desde los 500 hasta los 3600 m s. n. m. Las precipitaciones máximas en el valle del río Cauca se registran como dos períodos húmedos de marzo a mayo y de septiembre a noviembre, mientras que los periodos secos se registran de junio a agosto y de diciembre a enero. Puerto Tejada, Miranda y Santander de Quilichao son los municipios más húmedos de esta región, con promedios anuales de hasta 2000 mm, condición climática que marca la vocación de estos territorios a las actividades agrícolas.
La producción intensiva y extensiva del sector primario, fundamentalmente de la caña, ha estimulado el establecimiento de industrias para la producción de azúcar, biocombustibles y papel. Recientemente, ha sobresalido el establecimiento de la industria farmacéutica, ladrillera, harinera, de aceites y lubricantes (figura 4).

Figura 4. Producción azucarera en el valle geográfico del río Cauca
Fuente: Cenicaña.org [en línea]
Si bien este apogeo agrícola e industrial en buena parte se atribuye al desarrollo económico de la región, habría que cuestionar la noción de desarrollo a la que se hace referencia. En todo caso, tal desarrollo, como se verá en capítulos próximos, ha sido bastante desigual e injusto. En términos económicos y sociales, el acaparamiento de la riqueza y la distribución de la pobreza se evidencian en la tenencia de la tierra, en las oportunidades reducidas para los habitantes del lugar y en la precariedad laboral a la que han estado sometidos históricamente los pobladores nortecaucanos. En términos ecológicos, el auge agroindustrial del norte del Cauca ha derivado en desequilibrios de nutrientes en el suelo por el uso de agroquímicos para la producción intensiva de la caña de azúcar y, recientemente, por el uso de maquinaria pesada para la fase de corte de este cultivo. También hay que destacar la pérdida de la biodiversidad en flora y fauna por la introducción extensiva e intensiva del monocultivo y el hecho de que las visiones extractivistas del territorio8 derivan, más tarde o más temprano, en escasez.
Asociado al apogeo de la agroindustria de la caña, el polo urbano de mayor crecimiento se ha centrado en la ciudad de Cali, hasta convertirla en el epicentro comercial y de negocios del suroccidente colombiano con una red de satélites de apoyo que constituyen Palmira, Buga, Tuluá, Cartago y Buenaventura. El río Cauca es el eje fluvial en torno del cual se distribuye la fertilidad de la vida en el valle, lo que ha significado un apalancamiento fundamental para el emplazamiento de las ciudades, con todo lo que ello implica en términos de infraestructura y de la industria azucarera, reconocida a nivel internacional. No obstante, dichas actividades han provocado contaminación, la construcción de jarillones y de la represa Salvajina, que cambiaron el cauce del río, poniendo en riesgo su equilibrio natural.
En torno al río, también se establece cierta organización social en relación con el trabajo y con el color de la piel. Lamentablemente, aún en el siglo XXI, en Colombia se observan expresiones racializadas ofensivas, descalificadoras de las personas. Más allá de adentrarme en visiones reducidas y reduccionistas sobre la raza, es necesario reconocer que las personas negras, identificadas como descendientes de africanos esclavizados traídos como mercancía a América, son quienes desempeñan hasta hoy las más extenuantes tareas del trabajo de la tierra. Las comunidades indígenas que no consiguieron resistir fueron exterminadas durante las primeras etapas de la llegada de los españoles. Quienes resistieron, junto con su descendencia, hoy son conocidos como nasa o paeces, se encuentran organizados en la Asociación del Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), así como en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), y habitan los resguardos indígenas organizados en cabildos. Otra parte de ellos se ha mestizado con personas negras y descendientes de los blancos españoles y criollos.
También cabe señalar que las comunidades indígenas se ubican preferencialmente en las laderas de las montañas y las personas negras se adaptan mejor al clima de la costa pacífica y, como en este caso, a las tierras bajas del valle del río Cauca. En el valle interandino, las comunidades negras han sido históricamente oprimidas y victimizadas desde las haciendas coloniales, en la explotación de las minas y en los cultivos que sobrevinieron al apogeo agroindustrial nortecaucano. Las injusticias socioeconómicas en el norte del Cauca han provocado la invisibilización de comunidades enteras ante el Estado. En general, se puede afirmar que en la zona predomina el mestizaje con una fuerte influencia blanca proveniente de la colonización antioqueña, lo que ha determinado las condiciones diferenciadas de reconocimiento social y laboral.
El territorio nortecaucano en la vida social deviene en diferentes temporalidades que atraviesan la vida política, cultural y económica de sus pobladores en simultáneo. Para las actividades comerciales, el tiempo lineal es el que prima, pero para las actividades agrícolas hay comunidades vinculadas con temporalidades cíclicas que se rigen por el sol, el mayor reloj de la humanidad; por el crecimiento de los cultivos, y por la reproducción de los animales. La simultaneidad del tiempo en la comunidad da cuenta de diversidad de formas y connotaciones espaciales, así como de variados matices en la forma de habitar.
Visto así, la forma del territorio ya no coincide con las regiones que hacen parte del Estado nacional. El norte del Cauca y el valle interandino tienen más coincidencias físicas y dinámicas sociales con el departamento del Valle del Cauca que con el del Cauca; la misma proximidad con la ciudad de Cali, antes que con Popayán, es evidencia de ello. Así, este territorio, entre tensiones y concordancias, muestra las múltiples opciones que lo hacen susceptible a la fragmentación y a otras formas de integración. Incluso, en el contexto de la globalización, las relaciones de los nortecaucanos trascienden las fronteras para entrelazar procesos de escala mundial a través de las tecnologías de información y comunicación, el transporte y los mercados.
Sin embargo, las dinámicas sociales originadas en el territorio son las que identifican y diferencian al norte del Cauca frente a otros territorios. El territorio, como construcción social, se conforma por sujetos, objetos y acciones en permanente relación y transformación que suceden en el tiempo. Esto quiere decir que las transformaciones sociales asimilan las interacciones de las personas en el territorio; en otras palabras, se trata de formas de territorialización o espacios territorializados que merecen ser reconocidos porque dan cuenta de la diversidad de formas de existencia y habitación en la era de lo que se ha convenido en llamar globalización o mundialización.
En los espacios en los que la mundialización rebasa y opera eficientemente, el territorio habitado adquiere nuevas asociaciones y, en algunos casos, tendencia a la pérdida de identidad. La visión localista ha sido superada por la nueva configuración global hasta involucrarse en los lugares más apartados y reservados del territorio con la amenaza de la homogeneización. Hoy, la operación de globalización toma diferentes formas tales como: noticias, mercancías, información, bienes, servicios, negocios, conocimientos, turismo, música, migraciones, protestas, cultura. Así, la vida social, atravesada por diversas temporalidades de corte más tradicional, se agita por la influencia que se ejerce desde diversos lugares del mundo para controlar en función de la producción y el consumo.
Son las expresiones particulares de las acciones y las relaciones políticas, sociales, económicas y culturales las que se hacen patentes en las relaciones de poder, dominación y opresión y a la vez de apropiación, autonomía, resistencia y emancipación. Estas expresiones demandan reconocimiento y visibilidad, por cuanto son el punto central de las reacciones, las luchas y las disputas sociales. Con ello, se aporta a la consolidación de la autonomía frente al Estado nación y a su institucionalidad, pero también a la ampliación del conocimiento, en la medida en que otras realidades se hacen visibles como alternativas de vida a las que pueden acceder cada vez más personas.