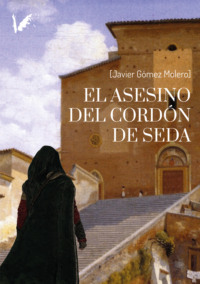Kitabı oku: «El asesino del cordón de seda», sayfa 6
9
Roma, finales de septiembre del año del Señor de 1493
Cena en la villa del banquero Ángelo Ruggieri, a la que asisten su protegida Alessandra y amigos de ambos
Desde que se hubo iniciado la cena, la orquesta no había dejado de tocar. Los sones del laúd, de la flauta, del arpa, del rabel y del violón, interpretados por profesionales venidos de Civitavecchia, a quienes habían instalado sobre la tarima del fondo de la estancia, tejían un espacio de intimidad, que animaba a hombres y mujeres a conversar en voz baja y compartir confidencias. Sentados a una mesa alargada, que arropaba un mantel de lino del color del marfil con escenas de la Odisea bordadas en oro y pedrería, habían degustado truchas con alcaparras de Egipto, melón con malvasía de Gandía, y lenguas de faisán, todo ello regado con los vinos más costosos de Grecia y Sicilia.
Y ahora, a los postres, entre bocado y bocado de dátiles, confituras y pasteles, observaban, sin ahorrar exclamaciones de admiración, cómo los platos de oro en los que les habían servido, después de ser retirados por los camareros con estudiada indiferencia, estaban siendo arrojados por las ventanas a las aguas del Tíber, que corría justo por debajo del salón que los acogía. Lo que escapaba a su conocimiento, sin embargo, era que antes de que fueran a caer a su sucia corriente y perderse para siempre, eran recogidos por unas redes disimuladas en el aire y cruzadas entre balcón y balcón.
Tal que obedeciesen a los dictados de la moda o se hubiesen puesto de acuerdo para que así fuese, los hombres coincidían en vestir jubones acolchados en tonos grises, por los que se entreveían camisas ligeramente más oscuras y calzas a rayas en tela de plata, en tanto las mujeres llevaban túnicas de seda con estampados de motivos florales, que sujetaban por debajo del pecho cordones de oro y nácar. Del cuello colgaban cajitas de plata agujereadas, que destilaban un perfume de esencia de flores y fruta.
—A su santidad se le podrán adjudicar infinidad de defectos, pero no el de la hipocresía. Dice las cosas a la cara, tal y como las siente, y actúa de frente —comentó Johann Burchard, el maestro de ceremonias del papa.
—En eso estamos en total sintonía —convino su excelencia el embajador de Génova, Francesco Marchesi, cuyos ojos saltones impedían valorar cualquier otro rasgo de su cara.
—Presumo que estáis pensando en la última resolución que ha tomado el santo padre —destacó el propietario de la fabulosa villa en la que se estaba celebrando la cena, el banquero Ángelo Ruggieri.
—Ni es el primer papa que ha actuado así ni va a ser el último —los ojos grandes y negros de Alessandra, la cortesana protegida del banquero, fueron ralentizándose en los de los demás invitados, a la espera de que alguno de ellos continuara tirando del hilo y avivara la conversación. Se había maquillado el rostro con albayalde y colorete, y las cejas las llevaba depiladas.
—Me he perdido. ¿De qué asunto estabais conversando? —se disculpó otra mujer, de pómulos alzados y cabello entreverado de hebras negras, cuyo color en exceso rubio pregonaba su exposición continuada al sol o el efecto de cortezas de árboles.
—A no ser que fuera de la concesión del capelo cardenalicio a su hijo César… —la última en intervenir fue otra mujer algo entrada en carnes y de ojos azules, cuyo cabello lo dividían dos bandas lisas separadas en medio de la frente, rodeado con una cinta de piedras preciosas.
Tanto ella como la del cabello falsamente rubio ejercían de cortesanas y habían sido invitadas por Alessandra para que equilibrasen las filas e hiciesen de pareja de Johann Burchard y de Francesco Marchesi.
—Primero lo hizo obispo, luego arzobispo y ahora cardenal. Y no tendrá más de dieciocho años. Pero después de todo no deja de ser su hijo. Más escandaloso valoro el nombramiento de Alejandro Farnese, de la misma edad de César, cuya única gracia estriba en ser hermano de Giulia, el último capricho del santo padre. Y no digamos el de un crío de quince, Hipólito de Este, por ser hijo del influyente Ércole de Ferrara —Alessandra estaba interesada en que los amigos de Ángelo se llevaran una buena impresión de los conocimientos que atesoraba concernientes al mundo de los cardenales.
—A tenor de estos nombramientos han arreciado las críticas a su santidad, a quien no parecen importarle gran cosa y las acepta como si formaran parte de su cargo. Varios cardenales de colmillo retorcido se le han revuelto a cara descubierta y, con más virulencia que otros, su enemigo del alma, Giuliano della Rovere —Johann Burchard se expresó con propiedad. Convivía a diario con el papa y los cardenales y de cada uno de ellos se había hecho una opinión.
—Y esa ojeriza de Della Rovere al santo padre, ¿a qué obedece? —la cortesana de cabellera falsamente rubia no iba a permanecer en silencio.
—¿A qué va a obedecer? Debes de ser la única persona de Roma que lo ignora, querida —Alessandra miró a su amiga con ojos de incredulidad—. Hace treinta años, cuando los dos eran cardenales, su santidad le birló a Della Rovere los favores de madonna Vannozza. Y una afrenta de esa naturaleza, amiga mía, un hombre jamás la olvida.
—Hace treinta años yo no había nacido —con su salida la falsa rubia provocó la hilaridad de los presentes.
Burchard no estaba por permitir que la cortesana rubia se quedara sin conocer otras razones que arrojaban luz acerca de la inquina del cardenal Della Rovere; él era un caballero, le encantaba quedar bien y tampoco revelaba un secreto si se lo aclaraba.
—Por supuesto, no seré yo quien reste credibilidad a las palabras de madonna Alessandra, en el sentido de que a partir del incidente al que ella ha hecho referencia se produjeron los primeros desencuentros entre ambos. Pero al desengaño amoroso hay que agregar otros motivos. De continuo, a Della Rovere le ha irritado su don de gentes, sus ansias de vivir, su capacidad para desenvolverse en cualquier ambiente, su afabilidad para tratar a todo tipo de personas, cualidades que él está lejos de reunir. Y de un tiempo a esta parte se le abren las carnes, porque el cardenal Borgia haya acabado por ocupar la silla de Pedro. Y es que Della Rovere se creía con más méritos para ello. De hecho, en el primer consistorio que se celebró después de la elección, se enzarzó con él y le echó en cara que había poco menos que comprado el cargo.
—¿Y es eso cierto? —Alessandra vio el cielo abierto para asegurarse de lo que por ahora era un rumor.
—¿Cómo va a ser cierto Alessandra? —la cortesana entrada en carnes y de ojos azules reprendió con dulzura a su amiga. Era de las que opinaban que todo lo que se murmuraba del nuevo portador de la tiara era reflejo de la envidia que le tenían.
En tanto las miradas de los comensales convergían en Johann Burchard, que daba la impresión de no darse por aludido, y a ningún precio iba a revelar lo sucedido en el cónclave del que él había cuidado hasta el último detalle, el embajador de Génova se aprestó a tomar la palabra. Sus colegas de otros Estados lo habían aireado, así como los corresponsales destacados por esos días en la Santa Sede. Y a la mujer de ojos azules la juzgaba un exquisito bocado, que no estaba dispuesto a dejar escapar. Así que resolvió explayarse en su intervención.
—Cuanto se dice acerca del intento de compra del nuevo papa es rigurosamente cierto. Que ahora recuerde, al cardenal Ascanio Sforza lo conformó con el castillo de Nepi y el puesto de vicecanciller que él dejaba vacante; al cardenal Giambatista Orsini, además de veinte mil ducados, le prometió las fortalezas de Monticelli y Soriano; al cardenal Giovanni Battista Savelli, el obispado de Mallorca, la encomienda de Civitta Castellana y el arciprestazgo de Santa Maria Maggiore; al cardenal Antonio Pallavicino, el obispado de Pamplona, y así podría continuar ad infinitum. Como bien conocéis, mi bella madonna —los ojos saltones del embajador devoraron los labios de la cortesana algo entrada en carnes—, esas concesiones llevan anejas rentas anuales de miles de ducados. Pero lo que tal vez no sepáis es que el cardenal Della Rovere, quien con desmedida acritud acusa y zahiere al santo padre, no le hizo ascos a recibir de sus manos el castillo de Ronciglione y más de un cargo que ahora no me viene a la memoria.
El embajador desvió su mirada a Burchard para que le otorgara su plácet a cuanto había manifestado, pero el maestro de ceremonias estaba rendido a un pastelillo de almendra que masticaba con fruición y no se dio por aludido.
—El cardenal Giuliano della Rovere es un traidor. Y a las pruebas me remito —. Ángelo Ruggieri, que mostraba un sincero afecto por Alejandro VI, no se anduvo con paños calientes y entró a degüello.
Las duras palabras del banquero y el tono de su voz, muy por encima del que tenía por costumbre emplear, provocaron un murmullo en el resto de comensales, que este sofocó de inmediato.
—Franceschetto, el hijo del anterior papa, había recibido de su padre el dominio de los castillos de Monterano, Cerveteri y Viano, además de la villa de Rota, pertenecientes al Estado Pontificio, y en previsión de que Alejandro VI lo forzara a devolverlos, se apresuró a vender tales dominios al noble romano Virginio Orsini, en realidad un testaferro del rey de Nápoles. Huelga decir que su santidad se opuso con rotundidad a la venta y, al objeto de contrarrestar el poder de Nápoles y quién sabe si su embestida, determinó sellar una alianza con el Ducado de Milán y la República de Venecia.
La cortesana entrada en carnes distaba de disponer de información como para entender tal cúmulo de datos, y los juegos de intereses y alianzas se le enredaban, pero puso cara de estar fascinada y no hacía sino acompañar las palabras de Ángelo con gestos de asentimiento.
—¿Y de qué forma reaccionó Della Rovere? —se preguntó a sí mismo el banquero, cada vez más enardecido—. Se puso del lado de Orsini y del rey de Nápoles, lo que provocó que el santo padre lo acusara de traidor. A partir de aquí, el cardenal empezó a cuestionar a Alejandro VI todas sus decisiones, todos sus nombramientos, a día de hoy apenas si aparece por el Vaticano y vive poco menos que atrincherado en su castillo de Ostia.
Alessandra se estaba percatando de que, si continuaba la conversación por tales derroteros, sus dos amigas iban a acabar por aburrirse y más pronto que tarde dar por concluida la velada y despedirse. Así que, apostó por un asunto, en teoría de menor calado y al alcance de ambas, en el que de meras oyentes pudieran pasar a protagonistas.
—¿Cómo ha encajado su santidad la ausencia de la niña de sus ojos? —aun cuando la pregunta de Alessandra fuese lanzada a todos, esperaba que fuesen sus amigas las que opinaran.
—Me pongo en su lugar e imagino la soledad que lo embargará —apreció la falsa rubia—. Lucrecia acaba de cumplir catorce años y hasta ahora no se había separado de su padre.
—La han casado con un viudo al que no conocía de nada y que le dobla la edad. Y a la ceremonia de boda no acudió madonna Vannozza, su madre, ni Jofré, su hermano pequeño. Para una niña ha de ser muy duro no tener cerca a su madre en una fecha tan señalada y sí, en cambio, a la nueva amante de su padre, la bella Giulia Farnese —los ojos azules de la cortesana entrada en carnes se humedecieron y en un gesto de lo más gallardo el embajador de Génova le prestó su pañuelo.
—Al menos disfrutó del respaldo de su padre, su santidad el papa, quien ofició una emotiva ceremonia, así como de sus otros dos hermanos. Si no fuera porque los ojos de Juan dan la impresión de transmitir susceptibilidad y desconfianza y los de César una ilimitada fe en sí mismo, me aventuraría a asegurar que ambos guardan un parecido asombroso. No pueden negar que son hermanos —la falsa rubia estaba en su salsa y por sus comentarios se diría que a diario compartía mesa y mantel con los hijos de Alejandro VI y madonna Vannozza.
—De la organización de la ceremonia me encargué personalmente yo. No iba a consentir que el más nimio error echara a perder la boda de la hija del papa en el Vaticano. Dispuse que las paredes de la Sala Real y los salones que la rodean las adornaran terciopelos y tapices, en el centro hice que se emplazara el trono de Pedro para el santo padre y a su alrededor tronos más bajos para sus eminencias, y mandé inundar el mármol del suelo de cojines de plumas. A su entrada, a Lucrecia la seguía una escolta de cien damas, entre las que, por expreso deseo de su santidad, iba la bella Giulia. Pero, pese a mis desvelos, hubo dos detalles, dos puntos negros, que enturbiaron mi labor. No voy a perdonar que la mayoría de las damas al pasar por delante del papa olvidaran arrodillarse como se les había advertido, ni que su eminencia el cardenal César Borgia rompiera el protocolo y se lanzara a besar a su hermana en los labios. El protocolo es el protocolo y hay que respetarlo. Una vez la ceremonia hubo llegado a su fin, se celebró una cena a la que puso la guinda una fiesta con música y baile, que se prolongó hasta el amanecer —al atildado, eficiente y meticuloso Johann Burchard le halagaba que le reconocieran sus méritos y no perdía ocasión de airearlos.
—Hoy en día raras son las bodas que se celebran por amor, y la de Lucrecia es un fiel exponente de lo que afirmo. En su enlace con Giannino Sforza, el «Sforzino», han confluido variados factores que lo han propiciado. Tened presente que el novio es sobrino de Ludovico Sforza, el «Moro», duque de Milán, y al mismo tiempo de su eminencia el cardenal Ascanio Sforza, quien tanto batalló en el cónclave para que saliera elegido Alejandro VI. Está fuera de toda duda que lo mismo para uno que para otro representa un altísimo honor emparentar nada más y nada menos que con su santidad. Y de otro lado, en virtud de esta boda, el santo padre se procura un socio poderoso, que, unido por lazos de sangre, viene a reforzar la alianza firmada con el Ducado de Milán —como buen conocedor de los recovecos de la política, a su excelencia Francesco Marchesi, embajador de Génova, no le habían pasado inadvertidos los intereses de unos y de otros, a la hora de concertar el matrimonio entre Lucrecia y Sforzino.
—De haber estado aquí mi hija Margherita, que como bien conoce madonna Alessandra, profesa un franco cariño a Lucrecia, os aseguro que habría discrepado de vuestro parecer. No sé si influida por la boda de su amiga, me ha hecho prometer que no voy a obligarla a casarse con alguien de quien no esté enamorada —objetó Ángelo.
—En cuanto se haga mayor, pensará de otra manera — contraatacó Marchesi.
—Sea como sea, mi admirado embajador, recemos al Altísimo para que derrame una lluvia de dones sobre los contrayentes y a no mucho tardar proporcione un nieto sano y fuerte a su santidad — echó el cierre a la noche Ángelo Ruggieri, el propietario de la mansión en que habían cenado.
10
Roma, mediados de febrero del año del Señor de 1494
Michelotto y el recién nombrado cardenal César Borgia visitan al judío Elías
El tintineo de una campanilla, que por momentos se apreciaba más nítido, hizo que a los dos hombres les aguijoneara la curiosidad por informarse de lo que estaba ocurriendo a pocos pasos de ellos. En razón de los comentarios que vertían los individuos que se apresuraban calle arriba y pasaban por delante con el rostro desencajado, en un abrir y cerrar de ojos averiguaron que la hacía sonar un leproso, con la intención de que los viandantes pusiesen tierra de por medio y no acabasen contagiados a su paso. Detuvieron su caminar, apoyaron la espalda en la pared y, no bien hubieron advertido, en medio de la calle desierta, la presencia del hombre que, encorvado, entre harapos y vendas, hacía el amago de darse la vuelta para evitar que corrieran peligro, se le acercaron, le brindaron una mirada de conmiseración y se santiguaron. El más alto de los dos extrajo de la bolsa de cuero que pendía del cinturón unas cuantas monedas y se las depositó en la mano.
Con un «que Dios Misericordioso os lo recompense» del leproso revoloteando en sus oídos, reiniciaron la marcha por aquel dédalo de callejuelas que se extendía en derredor de Campo dei Fiori, donde se asentaban infinidad de talleres que llevaban ya unas horas a pleno rendimiento y, luego de dejar atrás el barrio de los copistas, de los libreros y de los miniaturistas, en los que no resistieron la tentación de manosear sus recientes creaciones, abordaron sin más incidentes la calle de los perfumes. El viejo estaba fuera del mostrador, frente a una dama de aire aniñado y distinguido que, empinada sobre la punta de unos botines de fina piel, curioseaba uno de los frascos de vidrio que se desbordaban de los anaqueles. Destapándolo se lo acercó a la nariz, entornó los ojos e inspiró en profundidad, para seguidamente interesarse por la composición de su fórmula. La aclaración del viejo debió de dejarla complacida, ya que al poco extraía de su bolso de mano unas monedas, las dejaba sobre el mostrador y escoltada por una criada cruzaba el umbral de la puerta.
Fue el más bajo de los dos el que se chocó de frente con ella, el que tuvo que sujetarla por el talle para que no acabase por los suelos y el que se deshizo en mil disculpas por su torpeza. El rubor se le extendió por el rostro, la vista se le nubló y la perfumería empezó a darle vueltas, mientras el alto prorrumpía en una carcajada, al percatarse del embarazo de su amigo.
—La próxima vez mirad por donde andáis —la dama, al sonreír, dejó al descubierto unos dientes de niña y sus ojos de un tono ambarino examinaron de arriba abajo al hombre con el que se había tropezado.
Una vez la dama hubo desaparecido de su vista, el visitante más bajo, que parecía haberse ya repuesto de la impresión sufrida, avanzó unos pasos y se fundió en un abrazo con el viejo, que combatía el frío con una zamarra de piel de conejo y gruesas medias de lana.
—Elías, vas a gozar del honor de conocer a su eminencia el cardenal César Borgia —la mano derecha de Michelotto se orilló hacia la esbelta figura del hombre que lo acompañaba, quien, vestido con un jubón de brocado, un manto bordado de oro macizo y un calzón de tela de plata, habría pasado por un rico comerciante veneciano.
—Eminencia, sed bienvenido a mi modesto negocio y consideraos como en vuestra casa —Elías ensayó una torpe reverencia y le besó la mano.
—Michelotto me ha ponderado sobremanera vuestras cualidades —los ojos negros y profundos de su eminencia dieron un repaso a la ajada estampa de Elías, a quien así por encima calculó unos sesenta años.
Dejando al judío con la palabra en la boca, el cardenal le dio la espalda y se puso a husmear por entre los anaqueles, a coger y soltar frascos de vidrio y de cuarzo, que guardaban esencias de transparentes colores. Se volvió de nuevo y le preguntó:
—¿Qué se ha llevado la dama que ha causado una impresión tan profunda a nuestro común amigo Michelotto? ¿Tenéis idea de quién puede ser? Su cara no me resulta del todo desconocida, y esos ojos, ¿dónde he visto yo antes esos ojos?
—Un extracto de vainilla procedente del Nuevo Mundo, eminencia. Otros días se lo ha llevado de cacao. La dama, cuya identidad ignoro, hace gala de un gusto refinado a la hora de escoger su perfume. Lo corriente es pedir extractos de lavanda, de jazmín, de nardo, de alhucema, así como de sándalo, de almizcle o de ámbar, de precios más asequibles. A veces, en su lugar manda a la criada a por mixturas de miel con limón para suavizar las manos o de carbón de madera y hojas de salvia para el cuidado de los dientes.
—Es de esas mujeres que, de entrada, dan la impresión de no tener necesidad de ningún perfume para oler bien —definitivamente Michelotto parecía haber caído en las redes de la mujer objeto de la conversación.
—E’ una signorina molto bella —chapurreó en un precario italiano Elías—. Ojalá todas fueran iguales. Que de vez en cuando entran algunas que no huelen mejor que los carneros. Antes que bañarse con agua y jabón, confían su higiene a una mixtura de aceite de naranjo, de algalia, de ámbar y de almizcle con la que se untan el cuerpo entero, o recurren a métodos tan estrafalarios como ponerse en las axilas y en los muslos esponjas regadas de perfume.
—¿Cómo os va en Roma? —inquirió su eminencia el cardenal Borgia.
—No me puedo quejar, eminencia. Cuando los reyes de Castilla y Aragón ordenaron la salida de los judíos, me vi perdido. A no pocos conocidos míos de Valencia no les importó abjurar de la fe inculcada por nuestros mayores y hacerse cristianos. Yo fui de los que perseveraron y prefirieron abandonar el lugar donde habían nacido, antes que renunciar a sus creencias. Malvendí lo poco que tenía, pedí prestado para costearme el viaje y a mi llegada a Roma vine a dar con Michelotto, a quien conocía desde que era un niño allá en Valencia. Él me socorrió, a él debo mi bienestar.
Michelotto dibujó un mohín que venía a traslucir que se había ceñido a hacer lo que cualquier otro en su lugar habría hecho. Y que de haber sucedido al revés, Elías se habría desvivido por él.
—Huelga decir, eminencia, que de no haber sido por la generosa política de su santidad Alejandro VI, Roma no me habría acogido e igual seguía dando tumbos de aquí para allá. Él resistió las presiones del embajador que los reyes de Castilla y Aragón despacharon para que se opusiera a darnos cobijo y tuvo que padecer en carne propia los ataques de destacados miembros de la nobleza romana, que tampoco se revelaban proclives a tan desprendido gesto. Ni mis hermanos ni yo echamos en el olvido el día en que vuestro padre fue coronado y al ir nuestro patriarca a rendirle homenaje y entregarle el libro de nuestras leyes, no lo arrojó al suelo, como en un signo de desprecio habían hecho pontífices anteriores. Su santidad se lo devolvió y le reconoció que admiraba y respetaba nuestra ley, pues fue dada por Dios por medio de Moisés, si bien se mostró renuente a la interpretación que de la misma nosotros hacemos, ya que, a su entender, el Redentor, que seguimos esperando, hace tiempo que ha venido —el astuto judío se cuidó de no importunar a su eminencia, con la queja de que el padre santo, a cambio de haberlos acogido, los había gravado con abusivos impuestos y los había poco menos que relegado a un rincón de la ciudad.
—Eminencia, pasemos al interior, donde hay algo de vuestro interés que Elías se desvive por mostraros —Michelotto estaba invitando al cardenal Borgia a dejar la sala de los perfumes y visitar la estancia contigua, que se abría al otro lado de la cortina de detrás del mostrador.
Fue poner los pies en ella y un olor inmundo aconsejó a su eminencia y a Michelotto sacar el pañuelo y taparse con él la nariz. La habitación de techos bajos cruzados de travesaños de madera la oprimía la penumbra, estaba falta de ventanas que dieran a la calle o a un patio interior, y la atmósfera que se respiraba, sin llegar a ser asfixiante, resultaba cuando menos molesta.
—En esa caldera se maceran los vegetales y plantas, y en el alambique se destilan —el dedo extendido de Elías apuntaba a los dos aparejos imprescindibles para la elaboración del perfume—. La operación concluye con su disolución en alcohol y su fijación por medio de un bálsamo para que el aroma, al contacto con la piel, se conserve a lo largo de más tiempo.
Sobre el suelo terroso yacían cuatro o cinco cacerolas de cobre de un tamaño por encima de lo normal, en cuyo interior, al contacto con el fuego de otros tantos infiernillos, se evaporaba un líquido de un color harto difícil de determinar. Una de las cacerolas, en lugar de estar en el suelo, estaba en el hogar de una chimenea, tal vez para que la corriente de aire que por ella penetraba acelerara el proceso de evaporación.
Elías se acercó a la chimenea y agarrando de las dos asas la cacerola la trasladó, hasta posarla encima de una mesa de piedra. El cardenal y Michelotto fueron hasta la mesa y fijaron su atención en las evoluciones del judío, que amontonó con esmero el polvo resultante de algo parecido al moho, como unas manchas verduzcas que hubiesen sido espolvoreadas con sal, y a renglón seguido procedió a raspar con una espátula de marfil el cobre de la cacerola. La mixtura del moho y del cobre la vertió en un mortero de mármol, la molió con un mazo, la puso por pellizcos entre dos pulidores de ágata y la escurrió encima de un espejo de plata.
—La elaboración de este veneno la aprendí de un monje valenciano —adujo mientras tomaba un puñado de arsénico de un frasco y lo aglomeraba con el polvo que había dejado caer sobre el espejo de plata—. Él me enseñó por lo demás otra suerte de veneno con el que nunca he experimentado, por cuanto el ingrediente primordial son las vísceras de cerdo y para un judío el cerdo es un animal impío que no se debe tocar. El Levítico reza que «al cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo».
—¿Qué era lo que estaba evaporándose en el interior de las cacerolas? —Michelotto parecía no haber reparado en las palabras de Elías, que hacían referencia al cerdo.
—Si fuera más joven, posiblemente no te lo revelaría. Al menos no por propia voluntad. Pero a mi edad… —el judío no desconocía los expeditivos métodos de Michelotto para convencer a alguien a desvelar el secreto mejor guardado. Ya de zagal ahorcaba perros y gatos.
—Déjame que lo adivine —Michelotto se agachó y metió la nariz en una de las cacerolas que estaban en el suelo—. Me da a mí que es orina, orina humana. De un judío. Lo digo por el olor.
Elías se limitó a mover la cabeza en sentido afirmativo y a ensanchar sus labios con una sonrisa.
—¿Cuánto tarda en hacer efecto el veneno? —se interesó su eminencia.
—Todo va en función de las proporciones de la mezcla y de la cantidad que se disuelva en la bebida de la víctima, eminencia. Para calcular ambos factores se hace precisa una experiencia muy dilatada. Hay recetas cuyo efecto resulta instantáneo y otras que pueden retardarlo —alegó Elías.
—¿Y existe la posibilidad de que alguien pueda detectar la presencia del tósigo por su sabor? —preguntó Michelotto.
—Me extrañaría. El veneno no sabe a nada —aclaró el judío que, a juzgar por la seguridad en sus palabras, daba la sensación de haber experimentado consigo mismo.
—De todas maneras, la persona que vierte el veneno en el vaso corre el riesgo de ser descubierto al ir a echarlo. ¿No sois de la misma opinión, amigo Elías? —observó su eminencia.
—Con el mayor de los respetos, eminencia. Más riesgo se asume en un enfrentamiento directo, en un duelo cuerpo a cuerpo, ya sea con una daga o con una espada —sostuvo Elías.
—Lleváis razón —reconoció el cardenal.
—¿Veis este anillo? —el judío puso delante de los ojos de su eminencia el anillo de oro que lucía en la mano izquierda—. ¿Quién va a sospechar que en su interior guarda una dosis de veneno como para matar a un caballo?
Su mirada instó al cardenal y a Michelotto a que lo examinasen y probasen a descubrir dónde se ocultaba el mortífero polvo. Pero ni uno ni otro dieron con el escondite.
—Basta con pulsar el resorte que se esconde en la zona interior, pegada al dedo, y la tapa se abrirá dejando caer el polvo donde convenga —Elías apretó con la uña un diminuto saliente del anillo, imposible de ver, y al punto se derramó un polvillo blanquecino, que recogió en una cajita de oro que había sacado de entre sus ropas.
—¿El veneno pierde su efectividad si no se utiliza antes de un plazo de tiempo determinado? —preguntó Michelotto.
Aun cuando tuviese por costumbre estrangular a sus enemigos con el cordón que llevaba por debajo de la camisa, daba por sentado que esa operación se hacía imposible llevarla a cabo en todo momento, que había ocasiones en que se le figuraba en exceso arriesgada. Por contra, el veneno no dejaba rastro y resultaba complicado descubrir a quien lo había derramado en la bebida. Y tampoco él iba a estar día y noche presente para defender a todos y cada uno de los miembros de la familia del santo padre. Preferible aleccionarlos convenientemente y proporcionarles una dosis adecuada para que en caso de apuro la utilizasen. Para sus enemigos o para ellos mismos.
—Todo viene determinado por el receptáculo en que se guarde. El monje que me enseñó acostumbraba a guardarlo en un saquito de tela. La experiencia me dicta que tarda más en desvanecerse su efecto, si se deposita en una cajita de oro como la que he empleado para recoger el veneno del anillo.