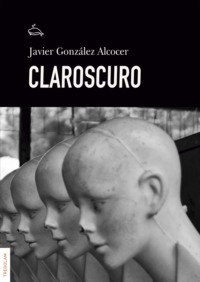Kitabı oku: «Claroscuro», sayfa 2
Por un momento, se le vienen a la cabeza las imágenes de las fosas comunes encontradas en los campos de concentración nazis: un enjambre de esqueletos humanos reposando en el sueño eterno.
—Como ves, es una especie de piscina; por el lugar donde nos encontramos, que es un viejo taller de autobuses, diría que es el tipo de foso que hay en los talleres mecánicos para mirar bajo los autocares.
Javier recuerda la chatarra amontonada en distintos lugares, la ubicó dentro del sector de la automoción, con vehículos completamente desguazados. Asiente al comentario de su compañera, que prosigue hablando:
—Esos lugares suelen tener alrededor de un metro y medio de profundidad —aparta la mirada de Javier, que continúa observando la disposición de los esqueletos—. Ya estamos en el fondo; bajo esa arena que ves, hemos comprobado que solo hay hormigón.
—¿Cuándo crees que tendrás todos los cuerpos fuera? —Javier la escruta con la mirada, alejando el más mínimo desorden en su cabeza.
—Trabajaremos toda la noche, antes del alba no quedará nada ahí dentro —señala con la cabeza hacia el lugar del enterramiento, lo que le permite poner distancia con el inspector.
—¿Habéis encontrado alguna identificación? —antes de que Javier termine la frase, Paloma saca del bolsillo de su mono de trabajo una bolsa de plástico; dentro va un carnet de identidad.
El inspector, con gesto pausado, recoge de la mano de ella el envoltorio, quizás hay un segundo de más en el roce de sus dedos y en la mirada que entrecruzan.
Javier, sin mediar palabra, se aleja hasta su coche; del maletero saca unos guantes de látex, que le permiten manipular las pruebas sin dejar marcas. Se sienta dentro de su automóvil y extrae el carnet plastificado: es la foto de un muchacho a la izquierda, lee el nombre y los apellidos en un susurro:
—Carlos Gómez de Vivar, nacido el ocho de julio de mil novecientos setenta —añade realizando una rápida cuenta—: Ahora tendría treinta y siete años.
Sale del vehículo y regresa al recinto; Paloma, que le ve acercarse, acorta el camino andando hacia él.
—No hemos encontrado más —lo dice adivinando su interpelación, antes de que la pronuncie.
Javier sonríe un instante ante la presunción de ella al adivinarle el pensamiento, y deja escapar otra pregunta:
—¿Siempre adivinas?
—En muchas ocasiones interpreto a la perfección mi papel —no hay vanidad en su voz, sino algo más esquivo.
Javier, sin dejar de mirarla, saca su teléfono móvil. Se pone en contacto con su comisaría y pide a un compañero que introduzca en el ordenador el nombre que aparece en el carnet de identidad.
—Desaparecido en el año 1987 —es la contestación que recibe de Luis, un subinspector de mediana edad al que Javier puede imaginar colocándose las gafas de pasta para leer en la pantalla del ordenador—. ¡Coño! —exclama la voz que le llega al tímpano del inspector.
—¿Qué pasa, Luis? —inquiere Javier, ahora puede verle pasándose la mano por el mentón, en el que luce una eterna perilla de color rojizo.
—Este es uno de los que iba en aquel autobús que nunca se encontró.
—Refréscame la historia, no recuerdo ese asunto —Javier busca en su memoria, pero sabe que hace veinte años, todavía le quedaban dos para entrar en el cuerpo.
—Hace dos décadas, una clase de chavales de instituto se iban de viaje, pero desaparecieron, ellos y el transporte en el que iban —Javier empieza a recordar, lo leyó en los periódicos, que lo calificaban como el caso más trágico acaecido en España. Un asunto polémico, que aglutinó hojas y hojas de prensa; la falta de pruebas y el tiempo lo fue arrinconando en el olvido.
El inspector sabe que Luis es un hombre práctico, poco dado a los detalles, por lo que decide hacerle una petición más:
—¿Cuántos integraban el viaje?
Un momento de silencio antes de responder, el tiempo que tarda el subinspector en encontrar el dato:
—Treinta y siete alumnos, una profesora y el conductor.
—Gracias, Luis —Javier no desea que su compañero le haga preguntas, de ahí lo rápido que corta la comunicación.
Durante la conversación, Paloma no ha dejado de mirarle. Ahora que el inspector ha colgado, sus ojos castaños le interrogan.
—Tienes que encontrar catorce cráneos más —da un paso hacia ella, y mesurando la voz añade—: Y un autocar.
Paloma no dice nada, al cabo de un momento gira la cabeza en ambas direcciones; ella también identificó los restos diseminados como piezas de vehículos.
El juez Joaquín San Pedro lleva entre sus labios una pipa apagada, regalo de Navidad de su mujer e hijos; no tiene humor para fumar, pero el gesto de colocarla en su boca ha sido mecánico.
Son las nueve de la noche y una llamada del inspector Javier Tordo le ha levantado de la mesa en la que, junto a su familia, estaba empezando a cenar; quince minutos después, un coche oficial le recogía. Está a punto de llegar al escenario de una pesadilla.
Durante el día realizó alguna discreta averiguación para saber qué tipo de policía es el inspector Tordo, siempre le gusta saber con quién está trabajando.
“Riguroso en su trabajo, escrupuloso y metódico en todos los casos que ha trabajado; un tipo de fiar, de los que no dejan nada al azar. Empezó en el norte y hace cinco años le trasladaron a la capital, ningún problema en sus destinos. Es cordial con los compañeros, no se le conocen vicios, y está soltero; parece un buen profesional, lo cual me lleva a que, si me ha pedido que vaya a estas horas, es que han descubierto algo importante.”
El coche se detiene junto a la cancela que custodia un agente de uniforme, que al ver las credenciales de Joaquín, le franquea el paso. Guarda la pipa en un bolsillo.
El magistrado se apea, le recibe el frescor de la noche primaveral, se ajusta el abrigo de paño azul oscuro. Echa a caminar pero detiene sus pasos con un cierto sobresalto; Javier Tordo, silencioso, está parado frente a él.
—Buenas noches, señoría, gracias por venir.
“Parece un fantasma aparecido de la nada, es un hombre educado.” La frase le suena de alguna lectura, y la ha encajado ante la brusca aparición del inspector.
—Buenas noches, inspector, ¿qué tenemos?
Javier, con las manos en los bolsillos de su abrigo, se toma su tiempo antes de entregarle al juez el carnet de identidad, protegido dentro de la bolsa de pruebas.
—Carlos Gómez de Vivar —la experiencia ha enseñado a Joaquín a ser paciente, y sabe perfectamente cuando alguien desea continuar hablando, por lo que aguarda las siguientes explicaciones—: Junto con otros treinta y seis compañeros de su misma clase, una profesora y un conductor de autobús, desapareció hace ahora veinte años; parece que los hemos encontrado.
Joaquín sopesa la información, y todo se le viene a la memoria, aunque en esas fechas él ocupaba plaza en Valencia; surgen indicios de haber escuchado noticias en los diarios e informativos de las televisiones. Fue un caso que durante años conmovió al país: investigaciones que no conducían a ninguna parte, padres desesperados clamando justicia, y cómo no, todo tipo de charlatanes aprovechados, dando cada cual una versión inverosímil.
Javier se aparta a un lado para ofrecerle al juez la posibilidad de acompañarle; no duda en caminar hacia adelante. Ambos hombres llegan hasta la fosa, cubierta de tierra hasta el día de hoy. Joaquín asimila la escena que antes ha contemplado Javier, Paloma se acerca caminando deprisa.
—Buenas noches —saluda al magistrado.
Joaquín realiza la misma pregunta que le ha hecho a Javier, como si este no le hubiera contado nada.
—¿Qué han encontrado, inspectora?
—Hasta el momento un amasijo de huesos que habrá que clasificar, y treinta y siete cráneos —mira a Javier, sabe que la cifra no coincide con los desaparecidos, pero es lo que había en el foso.
—Seamos claros —Joaquín mira a los dos—, han hallado un carnet de identidad de uno de los jóvenes desaparecidos en el trágicamente famoso autocar que nunca se llegó a encontrar. La cantidad de restos hace pensar que puede pertenecer al conjunto total, excepto por la salvedad de que eran treinta y nueve el número de los ocupantes del vehículo —su tono mesurado rezuma una profunda claridad—. Falta dar con otros dos cráneos y con el autocar.
Paloma asiente, en cuanto tuvo el recuento, supo que todavía no había terminado su trabajo.
—Este lugar parece un desguace abandonado —comenta la mujer—, desmantelaremos toda la chatarra y veremos si encontramos partes de algún vehículo grande —Joaquín la mira interrogativamente—. Peinaremos toda la zona hasta dar con los cráneos que faltan —el juez asiente satisfecho.
—¿Qué le hace falta para realizar su trabajo, dentro del plazo más breve de tiempo? —dirige su mirada hacia la inspectora, con la fuerza de alguien dispuesto a aceptar el envite.
—Más personal, algo de maquinaria y forenses que encajen todos los restos humanos —ella ya tenía la respuesta en la cabeza.
—Cuente con todo, le firmaré la autorización pertinente —se toma un instante para realizar el siguiente comentario—: Secreto sumarial, no hay declaraciones a la prensa y si a alguno de los que trabajen aquí se le escapa algo, me encargaré de juzgarlo personalmente; déjenselo claro a su gente.
Javier sabe cuándo alguien está diciendo algo que va a cumplir, y este es uno de esos momentos.
—¿Precisan algo más, antes de que me retire?
Es el inspector quien responde, su mente ha trabajado deprisa ante la tarea que se le presenta; mira a Paloma un fugaz segundo. “Las horas de trabajo se acumulan y a veces, el cerebro tarda en encajar todas las piezas.” Es un pensamiento raudo.
—Tienen que proporcionarnos los datos concretos sobre ese autocar.
Paloma mira a Javier, no puede decir que le incomode que haya hecho la petición, aunque sabe que esos datos solo los necesita ella, por lo menos en este momento. “Siempre está atento, inspector,” piensa mientras escucha la respuesta del juez.
—Marca, modelo, matrícula, números de serie de las piezas —Joaquín detalla cuanto hace falta para, si encuentran restos, saber que pertenecen al vehículo que están buscando—. Mañana los tendrán.
Una nube de silencio pasa entre los tres, Joaquín interroga a ambos agentes con la mirada; al no hallar respuesta, pone fin a la reunión con una última petición:
—Inspector, como ha hecho hoy, ante cualquier novedad, sea la hora que sea, avíseme —tan solo añade un escueto ‘buenas noches’.
Los dos policías ven alejarse al magistrado, camina con pasos cortos pero siempre erguido.
—Este asunto va a levantar ampollas —Paloma no deja de mirar hacia la silueta de Joaquín, que se ha perdido en la noche. Siente la presencia de Javier por algo más que las palabras que pronuncia.
—Se abrirán viejas heridas —gira su cabeza y mira el perfil de Paloma—, y habrá que responder ciertas preguntas incómodas, como ¿quién enterró los cuerpos?
Desliza las manos bajo la blusa de la mujer, siente en sus dedos la piel de ella y acaricia cuanto encuentra a su paso con mayor intensidad. Permite que una de sus manos abandone la calidez que sentía para que desabroche los botones de la prenda. Las bocas se buscan con ansia, devorándose con cada beso.
Los labios del hombre se embeben del cuello de ella y continúan en descenso hacia sus pechos, tan solo cubiertos por un sujetador que comienza a perder su posición ante la insistencia de él.
La falda de ella se alza, y la camisa que cubría el torso del hombre cae de su lugar ante el afán de ella. Desliza dedos y uñas por una piel que conoce bien, baja la mano y siente en ella la tensión que hay tras los pantalones, busca una hebilla que abre y unos botones que se rinden.
Los dedos del hombre se introducen, quizás demasiados bruscos, en la hendidura de la mujer, un pequeño grito le pide que ponga más cuidado; el juego continúa, el tanga de ella se resbala por sus piernas. Sabe que aún es pronto, pero siente la urgencia de él.
De estar apoyados contra una pared pasan a caer sobre una cama; una lamparita de noche permite que ambos se perciban sin tapujos, unos rostros y cuerpos que no se ven por primera vez en aquella situación.
La mujer, tumbada en la cama, se deja hacer; la lengua de él consigue que comience a arquear su cuerpo. Se apoya en sus codos inquieta, excitada, para volver a dejarse caer sobre el lecho. No contiene sus palabras cuando dice:
—Entra —el tono es un vaivén que va de un ruego a una orden.
Sin decir nada, el hombre se dispone a cumplir el imperativo tras un instante de pausa, antes de tomar una decisión: con brusquedad la gira, ella colabora colocándose de rodillas.
La mujer cierra sus manos sobre el cobertor de la cama, espera la embestida, que todavía no se produce. De nuevo, insistiendo en alargar el momento, logrando que las oleadas de placer aumenten, la boca del hombre juega a recorrerla, a entrar en unas cavidades cada vez más húmedas.
Al notar que se coloca de pie detrás de ella, espera, como en otras ocasiones, la brusca penetración. En realidad la ansía, quiere que la llene entera con su verga; pero él, consciente del momento, entra despacio, poco a poco, y empieza un juego sensual, lento, en el que los dedos del hombre se entretienen además en otros lugares.
—No puedo más —susurra la mujer—, entra hasta el fondo.
Se funden en un ritmo frenético, él empuja cada vez con mayor intensidad, ella solo desea sentirse más poseída a cada instante. El placer recorre el cuerpo de ambos y así será durante el tiempo que dura el juego amoroso.
Es cerca de la una de la madrugada cuando el inspector Javier Tordo abandona el hotel, tan solo observado por las luces que iluminan las calles de la capital.
CAPÍTULO DOS
El comisario Raimundo Crespo es un hombre al que le gusta cuidarse. Lo denotan su cabello pulcramente peinado, que mensualmente tiñe para esconder las canas que ganan terreno con inusitada rapidez, su rostro de rasurado diario, las manos con manicura quincenal, los trajes que viste, siempre impecables, y sus lustrosos zapatos. Su mujer es más joven que él, convive con ella en habitaciones separadas. Alto, delgado, se mantiene siempre en la línea justa: frío y distante con sus subalternos, a los que considera instrumentos útiles para encumbrar su carrera, y servicial con sus superiores, contra los que después despotrica por considerarlos por debajo de su nivel.
Hijo de un diplomático, este le facilitó el acceso al cuerpo de la policía. Raimundo, en su juventud, tenía aires intrépidos, pero a la primera escaramuza con unos indeseables, en la que una joven salió mal parada, se vieron que no eran tales; salió de aquel lío con la ayuda de su progenitor. Colocado en un puesto de compromiso, subió por el escalafón con las debidas recomendaciones. Actualmente dirige la comisaría del distrito de Barajas, aguardando el próximo ascenso, que espera en breve, debido a sus denudados esfuerzos con los jefes.
Vestido siempre correctamente, hoy se ha esmerado un poco más; tiene una reunión donde se dilucidará su siguiente puesto. Lleva días pensando en ese ágape, aunque también su cabeza se encuentra envuelta en un torrente de imposibilidades. Desde hace meses está en una encrucijada, de la que busca una salida: quiere deshacerse de su esposa, según sus propias conclusiones necesita sacarla de su vida. “Maldita la hora en que me casé,” medita mientras sube las escaleras para llegar a su despacho. “Ahora eso es un problema para todo; a punto de recibir un puesto de importancia, me encuentro con un matrimonio acabado. Pero Francisco Clavijo, mi mentor, me ha dejado claro que divorciarme ahora no sería bien visto por los superiores. ¡Serán majaderos! Como si ellos fueran ejemplos de virtud.” Se serena descansando un segundo en el rellano entre la primera y la segunda planta. “Habrá que asistir a actos a los que no ir con mi esposa dará lugar a los chismorreos, y eso no lo voy a consentir.” Reemprende la ascensión con el rostro teñido de enfado. “Tengo que conseguir librarme de ella, lograr que, de una u otra manera, desaparezca.”
Continúa dándole vueltas al asunto, ajeno a todo lo que no sea sus profundas meditaciones y la comida del medio día. La presencia del inspector Javier Tordo aguardando en la antesala de su despacho no le resulta nada agradable; le había pedido a su secretaria que cancelara las dos reuniones que tenía previstas con el personal de la comisaría, para estar absolutamente concentrado en su entrevista a la hora del almuerzo.
—Buenos días, comisario —Javier se ha puesto en pie al ver entrar a su jefe, aunque no apresuradamente, sino con languidez. Sabe que su presencia no anunciada, punto incuestionable para todos los integrantes del edificio, hará que Raimundo curve los labios en un gesto de reproche.
El comisario omite devolver el saludo y, sin detenerse, habla en un tono displicente:
—Ahora no tengo tiempo, y sabe además que hay que concertar cita para cualquier reunión —arruga el ceño porque escucha pasos detrás de él; considera al inspector Tordo un tipo competente, que cuando ha requerido informarle de algo, ha seguido el cauce adecuado; hasta le cae bien.
—Siento la urgencia de mi presencia, pero el asunto es de la máxima prioridad —Javier está dentro del despacho, Raimundo lo mira enfadado porque ha traspasado el linde de su territorio sin permiso; pero entiende que ese hombre no estaría allí si no ocurriera algo grave. Hace un gesto brusco con la mano para que Javier se acerque.
El inspector cierra la puerta a su espalda; antes de dar un paso, Raimundo le advierte:
—Cinco minutos.
—Ayer inicié una investigación que, con el transcurso de las horas, se ha encaminado en una dirección inesperada —su tono es el de un consumado conferenciante—. ¿Recuerda el caso de los jóvenes que se fueron de viaje de fin de curso y desaparecieron?
Raimundo, que sigue con cara de estar concediéndole un último deseo a un condenado a muerte, recapacita sobre la pregunta del inspector; no le interesan mucho los temas policiales, pero sí sabe de lo que le habla Javier.
—¿Y? —hay impaciencia en su tono.
—Todo indica que los hemos encontrado —no hay triunfalismo en su aseveración, localizar cadáveres no le produce ninguna satisfacción.
Raimundo se queda en silencio, asimila las palabras del inspector y comienza a valorar lo que le pueden suponer en su trayectoria profesional.
“Es el caso que mantuvo en vilo a todo el mundo hace veinte años; tener la posibilidad de resolverlo ahora me pondría en una posición inmejorable, pero si no se logra nada, podría ser negativo para mi futuro. Habrá que ir con cuidado.”
—¿En qué situación nos encontramos exactamente? —quiere saber hacia dónde debe inclinar su balanza.
Javier le relata todo lo ocurrido el día anterior, incluyendo la orden del juez respecto al secreto sumarial. Una vez concluida su exposición, aguarda las opiniones de Raimundo, que por experiencia sabe que serán carentes de toda utilidad.
—Bien, inspector —adopta un tono de magna superioridad—, se cumplirá la orden del magistrado. Quiero que me informe detalladamente de todo lo que ocurra. Mantengan el caso alejado de los demás integrantes de la comisaría, y deje un escrito a mi secretaria al finalizar su jornada —como ve que Javier continúa sentado, añade—: Eso es todo.
El inspector asiente dos veces con la cabeza, antes de confirmar que ha entendido las órdenes.
—Así lo haré, tendrá cumplida información del avance de las investigaciones.
Raimundo contempla al inspector alejándose hacia la puerta, valora la posibilidad de premiarle por el buen criterio que ha tenido de venir a informarle. Javier sale del despacho sin haber recibido el cumplido; a él, eso le resulta totalmente indiferente.
—¿Qué tal ha ido con el ilustre comisario? —el subinspector Sebastián Yagüe realiza la pregunta a Javier desde detrás de su mesa, en cuanto este llega hasta su altura.
—Insustancial, como siempre. Ambiguo para que nada le salpique —contesta sin mostrar irritación en su tono, está acostumbrado a la forma de tratar los asuntos por parte del comisario—. Quiere saber lo que vayamos averiguando mediante un informe diario.
—Este caso trajo de cabeza a mucha gente hace veinte años, y ahora que se encuentran los cuerpos —el subinspector recibió una llamada tardía por parte de Javier, donde de manera escueta le ponía al corriente de los hallazgos—, el comisario únicamente necesita un informe diario — el sarcasmo asoma en todas las sílabas.
Javier mantiene una mirada neutra, carente de cualquier expresión. Mete las manos en los bolsillos de pantalón gris, perfectamente planchado, al igual que el resto de su atuendo, muy al contrario que el de Sebastián.
—Esas son las órdenes —pone algo de severidad en su tono, para proseguir de una manera más distendida—: Tenemos una investigación por delante, cuanto antes empecemos, mejor. Dejemos de lado estos detalles absurdos.
El subinspector medita las palabras de su superior, en muchas ocasiones le desconcierta que, después de cinco años trabajando juntos, nunca sabe realmente lo que de verdad piensa el inspector. Lo considera un excelente profesional, comprometido con las investigaciones, alejado de la desgana o la holgazanería, aunque de su vida personal conoce lo justo; parece un tipo solitario con el que, por causas laborales, come de vez en cuando. Se encuentra cómodo con él, le trata como a un igual, aunque siempre lleva el peso de las investigaciones. Sabe que Javier conoce mucho de su vida personal, pero no le importa. En el fondo, le gusta trabajar con él, a pesar de no saber en realidad cómo es.
—Creo que deberíamos afrontar esta investigación como si fuese un caso que jamás hubiese existido, al menos de momento —Javier continúa de pie, no obliga a su subalterno a acercarse hasta su mesa, son detalles a los que resta importancia.
—¿Por qué no quieres consultar lo que se investigó entonces? —a Sebastián, por el tono, le ha sorprendido la propuesta de Javier.
—Por dos razones: la primera, porque lo que se estudió hace veinte años no sirvió para nada, el resultado evidente es que no se encontró ni el autocar ni sus ocupantes —da un paso hacia adelante para aproximarse más al subinspector—. Y la segunda es que si esto lo queremos mantener de manera discreta, debemos dejarlo donde está, y solo recurrir a ello en caso necesario.
Sebastián Yagüe le da su conformidad, como una res antes de fenecer, con un solitario asentimiento de su enorme cabeza.
—Comenzaremos comprobando el itinerario que pudo seguir el autocar, no parece que el lugar donde se encuentran los restos diste mucho de donde se encuentra el instituto.
—Lo podemos ver de inmediato —en el rato que llevaba esperando a que llegase Javier, ha consultado algunos datos básicos: el nombre del instituto y su situación son algunos de ellos—. La escuela se llama Jorge Manrique, y se encuentra en la calle López de Hoyos —Javier rodea el escritorio del subinspector mientras este habla.
Sebastián teclea en el ordenador la localización del lugar donde se encuentran los cadáveres y la del instituto; todo lo demás lo realiza el satélite que habita en algún lugar del espacio.
—El tiempo estimado entre los dos puntos es de doce minutos —comenta el subinspector.
Javier se queda mirando la pantalla mientras le dice a Sebastián:
—Imprime el recorrido, que vamos a realizarlo nosotros.
La hoja de papel sale de la máquina con lentitud, como un perezoso cocodrilo en busca de sus horas de sol.
Los dos hombres abandonan el edificio de la comisaría. Contemplados desde unos ojos anónimos, se vería a una pareja dislocada en sus hechuras, en sus maneras de vestir, probablemente en sus vidas, aparentemente ajenas la una a la otra.
Esa mañana de primavera, el cielo de Madrid se ha levantado hosco, grises nubarrones amenazan con descargar el agua que portan sobre una urbe que cada año crece un poco más.
Detienen el automóvil, que conduce el subinspector, junto a la puerta de entrada del instituto; son las ocho y media de la mañana y grupos de estudiantes acceden a esa hora a las aulas, ajenos a la presencia de los dos policías.
—¿Sabemos a qué hora se inició el viaje? —la mirada de Javier se fija en la mole del edificio.
—Temprano, si no recuerdo mal lo que leí en aquella época —contesta el subinspector.
Un coche pasa y les pita, están ocupando un carril de conducción a una hora de mucho tráfico.
—A esa hora y en esa época, habría menos vehículos que ahora —comenta taciturno Javier—. De todas formas, vamos a ver cuál sería el camino lógico para llegar al lugar en el que terminaron.
Inician la marcha siguiendo las indicaciones del plano que obtuvieron en la comisaría; Javier lo lleva en las rodillas. Bajan la calle López de Hoyos hasta la glorieta del mismo nombre, suben por Francisco Silvela hasta desembocar en la avenida de América. Luego toman la carretera de Barcelona, y unos kilómetros más adelante, acceden a un polígono industrial por una vía de servicio.
Un cartel anuncia la próxima construcción de un conjunto residencial de viviendas de lujo, que incluye las consabidas zonas verdes, piscina, gimnasio y demás accesorios que incremente el precio de los pisos. Hasta que eso ocurra, el panorama es muy distinto: hay naves que llevan cerradas mucho tiempo, solares donde se apilan restos olvidados de maquinaria en desuso. Ya conocen el trayecto hasta el lugar donde se han hallado los cadáveres.
—Detente aquí —pide Javier—. De momento no me han avisado de ningún otro descubrimiento, de nada sirve que nos acerquemos más. ¿Qué opinas del recorrido?
Sebastián medita su respuesta, después se expresa enfocando su mirada sobre su jefe. Hoy las bolsas bajo sus ojos están algo más pronunciadas:
—Un camino corto, que pudo llevar algo menos de esos doce minutos que nos ha dado el ordenador, teniendo en cuenta que al salir temprano, no habría circulación. Este lugar lleva abandonado desde hace mucho tiempo, es fácil pensar que llegara hasta aquí sin ser visto. En aquella época, los autocares no llevaban GPS, así que al conducirlo al lugar donde lo hemos encontrado, se desvaneció para el mundo.
Javier piensa en las palabras del subinspector, puede imaginar al vehículo lleno de jóvenes desplazándose por el albor del día; intenta ser el conductor, saber qué motivo le llevó hasta aquel paraje de abandono y deterioro. Para ser más exactos, lo que le llevó a la tumba.
—Sí, es probable que el trayecto se realizara en menos tiempo; además, como en aquellos tiempos no existían los teléfonos móviles, nadie pudo avisar de que se salían de la ruta marcada —Javier deja de mirar a su compañero y pierde la vista en el triste panorama que tiene enfrente—. ¿Qué hizo que acabasen aquí? —acentúa la palabra final—. ¿Cómo logró alguien que el conductor accediera a llegar hasta esta zona?
Sebastián, que ha escuchado atentamente las dilucidaciones del inspector, añade las suyas propias:
—¿Estamos hablando de un secuestro y un asesinato múltiple?
—Dudo que interrumpieran el viaje de mutuo acuerdo —hay cierto sarcasmo en el tono de Javier, que regresa rápido a su mesura habitual—: Indudablemente, sí. Alguien secuestró ese autocar, lo que hiciese con sus ocupantes ya nos lo dirán los forenses, pero como acto final, enterró los cuerpos.
Sebastián asiente silencioso, lleva varios años como subinspector de homicidios, siempre bajo el mando de otros. Su carrera policial ha seguido un camino llano y sencillo. Casado y con dos niños, todo le suele parecer bien, incluso que no le asciendan; esto le deja fuera de tener mayores responsabilidades en cualquier asunto. Se mantiene en un estatus de absoluta tranquilidad. Ahora valora que el caso ante el que se encuentran es de otro calado, y no sabe si le gusta. Las palabras de Javier le traen de regreso a la realidad:
—Hay tres interrogantes que se unen en este caso de manera aberrante: ¿quién?, ¿cómo?, ¿por qué? —calla, sabe que de momento no tiene respuesta para ninguno—. Vuelvo a las primeras cuestiones, ¿qué hizo al conductor desviarse de la ruta?
—Alguien le obligó a tomar este camino —es la respuesta lacónica de Sebastián, nacida entre sus otras cavilaciones.
—En eso estoy de acuerdo, lo cual me lleva a otra cuestión: ¿alguien que estaba dentro, o bien una persona que se subió durante el trayecto? —su tono apacible envuelve el ambiente dentro del vehículo de una calma que necesita Sebastián; para él, es el mejor superior con el que ha trabajado nunca.
—Si fue uno de los que montaron al principio, estamos ante tres posibilidades: la profesora, alguno de los alumnos, o el mismo conductor. Si tuvo lugar durante el recorrido, quizás hubo un accidente simulado, se pararon para ayudar y les secuestraron —Sebastián nota cómo se anima al exponer sus ideas, algo dentro de él se está despertando.
Javier ha escuchado atentamente las palabras del subinspector, es un hombre al que le gusta atender a las exposiciones de otros.
—Faltan por aparecer dos cuerpos; si eso sigue así, barajaremos la hipótesis de que el secuestro lo realizó alguien que se montó al inicio del viaje —baja la ventanilla, el aire es fresco y eso le gusta—. Sería bueno saber cómo eran los que iban en el autocar, y no es mal momento para comenzar esa labor.
—¿Volvemos al instituto? —Sebastián Yagüe coloca la marcha atrás en la palanca de cambios, mientras espera la respuesta de Javier.
—Allí estudiaban, y fue el lugar de partida del viaje; veamos qué podemos averiguar de manera que no levantemos revuelos.
Aparcan en una zona de estacionamiento controlado, sobre el salpicadero, el subinspector deja un distintivo de coche oficial.
Es un edificio cuya parte frontal da a la calle López de Hoyos, ventanas rectangulares se superponen a la puerta de acceso, como vigías de un castillo. Llegan a la entrada tras subir unos escalones, desgastados por soportar cada día el peso de los jóvenes que los recorren; son viejas losas para lozanas piernas.