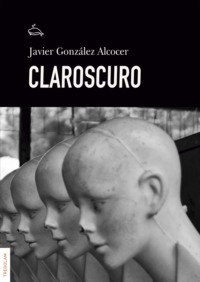Kitabı oku: «Claroscuro», sayfa 4
—Cuando estén separadas todas las piezas, solo nos quedaremos trabajando dos equipos: el tuyo y el mío —se queda en silencio y gira la cabeza para mirar a los ojos de Íñigo—: El asunto es confirmar si se encuentran las que pertenezcan a un autocar —sus labios se cierran un instante, dejando que Íñigo asimile la información, y que su mente empiece a barajar de qué le está hablando. Añade en un leve susurro—: A uno muy concreto.
Han comido con frugalidad en un pequeño restaurante alejado de la comisaría. Es un local por el que de vez en cuando Javier Tordo se pasa a degustar uno de sus platos preferidos, cocochas de merluza; pero hoy el ágape ha sido menos rebuscado: ensalada campera y un yogur para el inspector, sopa de cocido, filete de ternera a la plancha y flan casero para Sebastián. Ante la extrañeza de Javier por haber elegido los platos menos calóricos, el subinspector ha solventado la duda con una torva explicación:
—Mi mujer dice que tengo que adelgazar, que me estoy descuidando demasiado.
Javier ha dibujado una leve sonrisa en sus labios antes de aducir:
—Me parece un buen consejo.
Pero de eso hace ya varias horas, ahora se encuentran en su zona de trabajo, dentro de la sala que ocupan otros agentes de policía. Sebastián rastrea en su ordenador quién es el propietario del terreno y Javier escribe las primeras impresiones del caso.
Lleva años realizando la misma rutina, sigue la misma pauta desde que investigó su primer caso: una vez concluida la jornada, no solo redacta el consabido informe oficial, sino que de modo particular, también transcribe todas las particularidades del caso, incluidas sus conclusiones. Hace años utilizaba cuadernos, pero la tecnología le ha llevado a tener un ordenador, en el que archiva, en carpetas diferentes, cada proceso con su epígrafe correspondiente.
Mientras su mente baraja de distintas formas los datos que tiene, sus ojos, con acertado disimulo, escrutan al resto de sus compañeros; a pesar de que la sala es amplia, la situación de su mesa le permite ojear adecuadamente el ir y venir del resto de policías que la ocupan, hasta un total de diez. No ha detectado ninguna mirada extraña, alguien que le observe con un interés deshilvanado.
“Todavía nos mantenemos en estado de bendito aislamiento, ¿cuánto tiempo durará? Es algo que no se puede prever. Mientras que estemos así, trabajaremos ajenos a intromisiones que nos puedan entorpecer. Un caso como este puede levantar ampollas, no de los compañeros que ya estén jubilados, sino de aquellos que en su día no lograron aclarar nada, y que todavía estén en activo. Podrían verse afectados por críticas posiblemente absurdas, pero que pondrían en entredicho sus actuales investigaciones, cuestionando su valía. Que el autocar se haya encontrado a diez minutos del instituto va a resultar un estilete para valorar qué tipo de investigación se llevó a cabo y quién fue el responsable.” Detiene sus pensamientos en ese preciso punto, sobre el que su cerebro ya ha realizado algún análisis, aunque de momento ha optado por dejarlo aparcado. La voz de Sebastián le trae de nuevo al mundo real con cierta lentitud:
—Javier —como ve que su jefe no responde, alza un poco la voz y repite de nuevo el nombre—, Javier.
El inspector mira a su subordinado, que le indica con un gesto de la mano que se acerque. Con pasos rápidos Javier se sitúa a la espalda de Sebastián, que se retira hacia un lado para quedar de frente a su superior.
—He accedido al Registro de la Propiedad por cauces oficiales. Tarda un tiempo en confirmar una serie de consignas antes de permitir el acceso; de hecho, he necesitado que el juez de este caso mandara un auto para que contestaran con prontitud.
Javier no interrumpe al subinspector, sabe que al comenzar a trabajar juntos, a Sebastián le costaba mantener una conversación con él. Ahora, con la familiaridad que da el paso de los años, le gusta explicar con detalle sus acciones; a Javier le parece bien, no le resulta nada pesado si con ello logra que Sebastián trabaje a gusto junto a él. Es consciente de que se obtiene más de una persona si se le permite extenderse en ciertos asuntos, esos que no son importantes, pero que en ciertas circunstancias, son necesarios.
—La primera anotación catastral, en la que se incluyen las lindes y la descripción del terreno, data de 1959, el propietario era un tal Prudencio García —con el dedo va señalando sobre la pantalla del ordenador lo que dice con la voz—. La siguiente anotación es para el cambio de propietario —mira a su jefe—, en el año 1979 el solar pasó a ser del Ayuntamiento de Madrid.
Javier introduce ambas manos en el bolsillo de sus pantalones y, leyendo el texto sobre la pantalla, se asegura de que Sebastián no se equivoca.
—¿No hay más cambios de propietarios? —pregunta al subinspector mientras relee la información.
—No, aquí lo que dice el Registro —toma aire antes de dar sus conclusiones— es que el actual propietario es el Ayuntamiento de Madrid.
—¿Podemos estar seguros al cien por cien? —insiste Javier.
Sebastián se queda callado, su jefe le mira sin pestañear. Deduce, lo puede leer en los ojos de Javier, que no dan tregua al subinspector, que en esta respuesta no hay lugar para los errores.
—Tanto como lo que muestra esta pantalla —algo en el gesto de Javier le dice que esa conclusión es totalmente insuficiente—, aunque necesitaríamos el documento oficial certificado por el Registro —el subinspector aguarda como un colegial el beneplácito de su maestro.
Javier se toma unos segundos antes de contestar, sabe que la respuesta de Sebastián es correcta. Pero su cabeza da vueltas pensando en cómo obtenerlo en el menor tiempo posible.
—Eso es exactamente lo que necesitamos —Sebastián, sin darse cuenta, sonríe de manera algo confusa—, y la urgencia en este caso requiere que el juez San Pedro nos facilite una orden que permita obtener el certificado lo antes posible.
Sebastián observa cómo el inspector se encamina hacia su mesa y levanta el auricular del teléfono fijo.
La decisión la toma a las nueve de la noche, cuando juzga, con suficiente consistencia, que el trabajo restante de aislar las piezas que corresponden a vehículos de distinto tamaño es cuestión ya de poco tiempo.
Todos los integrantes de su equipo se encuentran todavía con suficiente energía para continuar unas horas más. El grupo del subinspector Ignacio Pardo, fresco después de ocho horas de descanso, está contribuyendo, con las energías renovadas, a que la tarea no se dilate más de dos o tres horas, según las previsiones de la inspectora Roncal; por ello decide que no necesita la ayuda del equipo de Alejandro Martínez.
“¿Ves cómo en el fondo la providencia ayuda, y no vas a tener que soportar de nuevo al engreído de Alejandro?” Lo piensa mientras busca el teléfono del subinspector en la lista de contactos y pulsa la tecla de llamada.
—Dígame —la voz de Martínez suena con el tono de alguien que ha sido importunado.
—Buenas tardes, subinspector Martínez —responde Paloma, está segura de que en la pantalla del móvil del policía sale identificado quién le llama, pero como es algo que no puede ver, reprenderle por no tratarla con el grado que corresponde le parece absurdo—. Le informo que no es necesario que acuda al servicio programado a las diez de la noche de hoy —no quiere dejar nada al azar—, comuníqueselo a los integrantes de su equipo; yo lo haré a la central, para que sepan que le pueden asignar un nuevo caso.
—Pero inspectora…
No está dispuesta a entrar en ninguna discusión, su tono se torna gélido al decir:
—Esas son las órdenes, buenas noches, subinspector —corta la llamada sin aguardar respuesta.
“Supongo que ahora el apelativo de ‘puta’ le estará resonando en la boca,” medita mientras guarda el móvil en el bolsillo de su mono de trabajo.
—Vete para casa —son las tres palabras que le dijo Javier a Sebastián cuando abandonaban la comisaría—, es viernes y ya es tarde.
—¿Pero no íbamos a ver a su señoría? —Sebastián se ha quedado clavado en la acera, hay cierto tono de reproche en su voz.
—Para hacer esa gestión me basto yo solo, Sebastián —le responde con suavidad.
Con los años ha ido conociendo a su compañero. De él sabe que le gusta estar con su familia y que el trabajo policial lo lleva con profesionalidad, pero sin un entusiasmo ecuménico; tiene claro que puede contar con él y que, cuando se han encontrado en alguna situación de apuro, Sebastián ha respondido cubriéndole las espaldas. De ser dos extraños, poco a poco se van convirtiendo, juzga Javier, en una pareja bien avenida, que con la persistencia de la convivencia se van respetando cada día más. Se acerca al subinspector, que se ha quedado parado unos pasos atrás; mientras lo hace, le observa los ojos, eternamente saltarines. “Parece que la chispa de la curiosidad por fin te ha entrado, querido Sebastián.” Es el concepto que encuentra en las pupilas del subinspector.
—Son las ocho de la tarde, y este trámite simplemente es comunicarle al juez lo necesitamos. Mañana ya podremos recoger ese documento que nos hace falta —se ha situado frente a Sebastián.
El subinspector analiza las palabras de su jefe, hasta él mismo se ha sorprendido de que la hora de regresar a casa no se le ha venido a la cabeza en todo el día. Pero lo que más ha llamado su atención es el detalle, distinto a la investigación de otros casos, de que en este, sin saber por qué, algo le llama poderosamente a inmiscuirse hasta el fondo. Desea investigar y no perderse ninguna pincelada.
“Javier tiene razón, es un poco absurdo que vayamos los dos, y además le dije a mi hija que repasaría con ella el examen de historia del lunes.” No entra en sus parámetros fallarles a sus hijos, lo que le ayuda a convencerse de no asistir al encuentro con el juez.
—¿Estás seguro? —hay un punto menos de convicción en la interpelación.
—Completamente. Mañana quedamos a las nueve en la comisaría —responde Javier—, dile a tu mujer que hoy no te has saltado la dieta —dice estas palabras ya medio girado, ocultando la sonrisa socarrona que se plasma en su boca.
Llegar hasta la audiencia le lleva tres cuartos de hora de transporte público, sabe que moverse por Madrid, en ciertos momentos del día, es una misión complicada.
Este tiempo le ha permitido meditar sobre el primer informe que ha dejado para su superior, el comisario Raimundo Crespo, que ha sido escueto: ha adjuntado un plano de situación para explicar la proximidad entre el instituto y el lugar donde han encontrado los restos, y una recortada explicación sobre la entrevista con la directora. No ha añadido nada más, y al dejarlo en el despacho del comisario, ha comprobado que ni él ni su secretaria se hallaban en él, así que ha deducido que hasta la mañana siguiente su documento no sería leído. No le sorprende que Crespo no sienta interés alguno por lo que hayan podido descubrir, siempre actúa de igual manera en referencia a todos los casos, excepto en los que la prensa estima que puede ser provechoso.
“En cuanto el comisario analice hasta qué punto este asunto va a remover los rotativos, se pondrá muy pesado, y a medida que la presión aumente, él se tornará asfixiante.” Esta última idea la tiene próximo al edificio en el que tiene su siguiente cita.
Se identifica a los agentes de la entrada, que tras comprobar mediante una llamada al despacho del juez que le está esperando, le franquean la entrada.
Joaquín San Pedro tiene su despacho en la segunda planta. Una estancia antigua de techos altos, con molduras rococó rodeando el perímetro; el suelo es una tarima ancestral pulida hace bastante tiempo, las tablas que la conforman crujen al paso del inspector.
La puerta del despacho se encuentra abierta, la sala que lo precede se halla desierta, los ayudantes del juez salieron hace rato. Una suave luminosidad sale a través del hueco por el que a Javier le llega la voz del magistrado.
—Adelante, inspector —el crujido del suelo lo ha delatado—, no sea tímido.
Joaquín no está sentado en su habitual sillón de trabajo, un vetusto mueble que hace juego con la mesa, abarrotada de legajos; por el contrario, se ha instalado en una butaca de la misma época que el resto del mobiliario. A juego con una hermana gemela, conforma, junto a una mesa baja, un triunvirato independiente, aunque no discordante con el conjunto.
Cierra el expediente que estaba estudiando y con un gesto de la mano, acompañado de su voz de profesor, se dirige a Javier:
—Tome asiento, inspector.
—Buenas tardes, señoría —sin rechistar, como un aplicado alumno, sigue la indicación de Joaquín.
—Supongo que hay novedades o circunstancias perentorias que le hacen requerir de una rápida acción judicial —lo dice mirando a Javier con franca seriedad, aunque sin dejar de mantener un tono mesurado.
Javier, como es su costumbre, cruza una pierna sobre la otra, la espalda erguida en el asiento sin asomo de rigidez; su naturalidad es absoluta.
—Hemos indagado la propiedad del terreno donde se descubrieron los cadáveres —fija sus ojos verdes en el semblante serio de Joaquín—, en el registro el propietario que aparece es el Ayuntamiento de Madrid, y lo es desde antes de que desapareciera el autocar, señoría.
—Deje el tratamiento para cuando estemos en público o en el juzgado —el tono no admite contraposiciones; después sigue un silencio largo y espeso.
—Necesita una orden para obtener una copia simple, ratificada de puño y letra por el registrador de la propiedad al que competa esa zona no es una pregunta, la afirmación es contundente—. Como hoy es viernes, si le expido el edicto ya, mañana puede ir al registro y obligar al registrador a tener la información de inmediato, perfectamente documentada y avalada.
El público inexistente lo habría entendido a la perfección; Javier Tordo se limita a asentir con un leve movimiento de cabeza, aunque sabe cuándo debe acompasar sus acciones con sus palabras.
—En efecto es lo que necesito. No hay lugar para los errores cuando se investiga un crimen, sea el que sea —no añade el tratamiento, Joaquín se lo ha dejado claro y a Javier no le gusta que le repitan dos veces la misma cuestión—. Hay que cerciorarse de que el propietario es el ayuntamiento, sin lugar a dudas.
—Me parece lo adecuado —el juez realiza una pausa, en la que sus ojos se pierden por un instante hacia la ventana; solo ve oscuridad—. Es un dato preocupante —su mente marcha rápida—que los restos hayan aparecido en un terreno que supuestamente pertenece a la administración pública, y no me malinterprete —Javier no ha movido ni un ápice los músculos de su rostro—. No lo digo desde un punto de vista político, le aseguro que para mí es más que superfluo, sino desde el punto de la investigación en sí.
Javier aguarda ante el silencio del juez, espera a que sus miradas se crucen de nuevo; entonces, la voz de Joaquín continúa con su exposición:
—¿Es que en su día no se buscó el autocar desaparecido en un terreno que pertenece al ayuntamiento de la capital de España? —Joaquín tensa su mentón—: Me parece bastante incongruente, teniendo en cuenta que no haría falta ni una orden de registro —deja le idea en el aire sin añadir nada más, es como una voluta de humo que se obstina en desaparecer.
—De ahí la urgencia en corroborar ese dato —sentencia Javier—, estamos en un solar, que todo preconiza que será público, con las evidencias de treinta y siete cadáveres que hasta ahora jamás se habían encontrado —decide añadir un dato más—: Un lugar que se encuentra a diez minutos del instituto. Sí, es algo más que preocupante que en su momento no se realizara una comprobación del lugar.
Se instala el silencio entre ambos, la pregunta que tiene Joaquín en la mente le sale escueta:
—¿Y si el enterramiento de los cadáveres fuera reciente?
—Esa posibilidad nos la dirán los forenses, que sin duda sabrán con exactitud cuánto tiempo llevan sepultados en el lugar los restos —Javier ya ha valorado esa posibilidad, y no tiene intención de dejar mucho tiempo sin obtener una respuesta.
Joaquín se incorpora del asiento meditando la respuesta del inspector, con pasos cortos se dirige a la mesa donde trabaja habitualmente; se toma su tiempo para instalarse, cuando está cómodo empieza a mover los dedos sobre las letras del teclado.
—Le redacto la orden —comenta mientras escribe. Otro silencio, nuevamente interrumpido por el juez—: El dato que nos confirme la datación del enterramiento es importante.
Javier se levanta, camina hasta quedar en pie cerca del escritorio de Joaquín, que no aparta la vista del documento que está redactando hasta que no pulsa la opción de imprimir; solo en ese instante mira a los ojos al inspector.
—Lo obtendré de inmediato, si los forenses pueden confirmarlo.
Joaquín San Pedro firma el documento que acaba de expedir y se lo entrega a Javier. Sabe que las palabras del inspector prolongarán la ya de por sí ilimitada jornada un rato más.
—Espero su llamada.
Javier abandona el despacho, con un templado ‘buenas noches’. El juez San Pedro lo ve partir, se alza del sillón y se acerca al ventanal, las luces de Madrid lo reciben con la profusión habitual. Lleva casi treinta años trabajando para impartir la ley; en su camino quedan preguntas sin respuesta, momentos en los que dudó de la veracidad de su trabajo, situaciones en las que el pulso de otros, menos comprometidos con la esencia de la justicia, hubiese temblado, pero el suyo no. Ha soportado presiones, algunas veladas, amenazas, súplicas, incluso llantos de reos. Pero la inquietud que ya sintió la noche anterior, en la reunión que sostuvo junto a los restos de unos cadáveres recién exhumados, no le ha abandonado en todo el día.
“Vamos a caminar por una cuerda muy floja en todo este caso.” Los parpadeos que surgen de la luminiscencia de la urbe le resultan completamente ajenos. “¿Dónde encontrar una red que nos proteja ante un tropiezo? Será imposible hallarla, podremos mantener alejada a la prensa un tiempo, pero después serán como tiburones a por carnaza. Se nos tasará cada paso que demos, y se reabrirá la antigua investigación. Saltarán a la palestra charlatanes con hipótesis descabelladas, y volverán a entrometerse en la vida de esas familias. Cargarán, no solo la prensa, sino también aquellos jerarcas que deseen verse libres de culpas, contra todos los que investigaron el caso en su momento, con el manido ‘depuraremos responsabilidades’.” Unas gotas de bilis le recorren el estómago. “Chupatintas de despacho, solo preocupados por el cargo que ocupan.” Habla desde la experiencia de un hombre que ha lidiado con políticos mequetrefes; el semblante se le torna recio. “No hay lugar para andarnos con divagaciones, todo va a correr en contra nuestra.”
Se aleja del ventanal, si por un instante parece que los hombros le pesan, se quita la sensación irguiéndose y apretando los dientes.
El comisario Raimundo Crespo, después de comer con su contacto dentro del ministerio del Interior, fue a recapacitar sobre la conversación mantenida a uno de sus lugares predilectos: el club de golf Puerta de Hierro.
Es una institución a la que tiene acceso gracias a su padre, que le facilitó una acción, de un interesante valor económico, hace ya tres décadas, que con el correr de los años ha ido aumentado exponencialmente su importe.
Raimundo se siente a gusto en este lugar, en invierno en alguno de los dos salones interiores para los socios, y cuando llega el buen tiempo disfrutando de la terraza que da al campo de golf. Por lo menos dos veces por semana pasa unas horas en el club; los años de dedicación le han ido, poco a poco, granjeando una serie de amistades, que él considera necesarias.
Escoge una de las cómodas butacas, situadas frente a los enormes ventanales que tiene el salón. En el exterior, el cielo, que ha permanecido cubierto todo el día, se resiste a dejar pasar la luz, y continúa pertinaz en no arrojar ni una gota de agua; parece que desea mantener a los madrileños en la incertidumbre, como si se tratara de un cómico demasiado espeso en sus chistes.
Pide un café con leche y una copa de coñac, el camarero le conoce desde hace tiempo y la comanda es la habitual. Nadie del resto de ocupantes de la estancia se encuentra entre los que considera elementos que puedan reportarle algo interesante, por lo que su mente intenta acotar los pros y contras de la conversación mantenida durante la comida.
“Mi ascenso está a punto, eso ha quedado claro, es cuestión de tres o cuatro semanas, ahí ha estado muy sincero Francisco Clavijo.” Su imagen regresa a su mente: un hombre recién cumplidos los sesenta años, de rostro y silueta oronda, con los ojos pequeños, jugueteando de la comida al vino del que no se recata, y de ahí al trasero de las mujeres que pasan por delante. “Pero como a mí, el descubrimiento de esos restos le ha creado alarma. Lo ha catalogado como ‘un asunto espinoso que debemos llevar con especial cuidado si no queremos que nos salpique’; me gusta que hable en plural, aunque sé que si algo se torciera, pasaría al singular con rapidez.” El camarero se presenta con una bandeja impecable, sirve con cierta parsimonia la bebida. Una vez solo, retoma el hilo de sus pensamientos. “No puedo dejar que nada estropee mi nuevo puesto en el ministerio como subdelegado; es un cargo que me puede llevar hasta bastante más alto en poco tiempo, si me manejo bien.” El café le inunda el paladar, lo saborea despacio. “Pero para que todo siga la línea que he trazado, hay que mantener controlado ese caso del autocar. Si estoy alerta e informado, puedo adelantarme a cualquier contrariedad que pudiese ensuciar mi carrera; siempre están los investigadores del sumario para que carguen con las culpas, que a fin de cuentas son los que pueden cometer los errores.” No le tiembla el pulso cuando se lleva la copa de balón a los labios. “Si todo acaba bien, como superior suyo puedo atribuirme los méritos que precise, en eso no habrá problema.”
La tarde declina con rapidez, y las luces, hábilmente dispuestas para que no molesten a los ocupantes de la sala, se encienden dando al ambiente un aspecto más tenue.
Raimundo pide una segunda copa de licor, se entretiene en olerlo mientras observa cómo una mujer atraviesa la estancia; alta, delgada, melena corta recogida en una cola de caballo, suave maquillaje que ayuda a alejar de un observador avispado los cuarenta años que tiene. Viste un traje de Carolina Herrera de un pálido color verde, que se amolda perfectamente a las curvas de su figura; lo combina con blusa blanca y zapatos de alto tacón, que todavía la dan más empaque.
Se acomoda en un rincón en una cómoda butaca, de manera que queda de espaldas al resto de las personas. El comisario no pierde detalle de la atención que le dispensa el camarero, que tarda unos minutos en servirle un cóctel.
Raimundo deja de mirar a la mujer, y dedica unos minutos a pasear sus ojos por el salón. “Gente habitual, cada cual a lo suyo. Para estos, disfrutar de la vida es su manera natural de vivir, un lugar privilegiado en el que los que están, no valoran cuánto puede costar entrar aquí. Hoy es viernes, pero para muchos de ellos, lo es toda la semana.”
Tras esta digresión se levanta, y sin dejar de mirar de reojo todo el entorno, se acerca hasta la mujer que, sola, disfruta de su bebida; sin pedir permiso, se sienta frente a ella. La sala casi desaparece de sus ojos, él queda oculto al resto por la posición de los asientos.
—Hola —saluda ella, después de dejar el vaso sobre la mesa.
Raimundo inclina la cabeza, a modo de contestación.
—Llegas un poco tarde, Gabriela —no desea que suene a reproche—, me ha dado tiempo a cavilar sobre una interesante comida que he tenido hoy.
Ella lo mira despacio.
—Bonito traje —su voz es cadenciosa, con un acento suave que parece colombiano—, te queda bien.
—Gracias —responde con seguridad Raimundo, dando solvencia a su tono—. Tú estás muy guapa, el aliento de alguno se ha congelado cuando has atravesado el salón —un reguero de orgullo acompaña el comentario.
La sonrisa de la mujer es graciosa, casi de sonrojo, en unos labios bellamente tallados en su rostro de líneas suavemente acompasadas.
Por espacio de media hora conversan, sin que los ojos de Raimundo puedan dejar de posarse en las distintas partes de la anatomía de la mujer. Gabriela acepta de buen grado sus miradas, incluso las provoca aún más, realizando un insinuante juego de ojos. En medio de una frase de ella, Raimundo la interrumpe:
—Sal tú primero, en cinco minutos te sigo.
Gabriela se queda callada, parece que le ha molestado la interrupción, pero unos segundos después dice con voz arrobada:
—Creía que no lo ibas a decir nunca.
Javier Tordo ha tardado cuarenta minutos en regresar a la comisaría, la suerte en un transbordo en el metro le ha restado algo de tiempo a este segundo viaje. Después, tan solo ha empleado un cuarto de hora en desplazarse en coche hasta el terreno, que mantiene bajo custodia la policía.
Se identifica, por segunda vez en pocas horas, ante un agente con cara de aburrimiento; se encuentra bien acomodado dentro de un coche patrulla, así que bajarse para abrir la cancela metálica lo hace con un ritmo que raya en la desidia. Javier ni lo mira cuando pasa a su lado dentro de su propio automóvil, le enerva la indolencia.
Aparca sin dejar de observar la enorme tienda de campaña que se yergue, como una gran concha fluorescente, en lo que hasta hace poco era un terreno abandonado.
Se demora en abandonar su vehículo, aprovecha para estirar el cuello con calma, hacia ambos lados; siente que las horas que lleva en pie, desde las siete de la mañana, comienzan a pasarle factura. Aun así, nota que todavía le queda algo de vigor; sin perder más tiempo, decide adentrarse hacia lo que queda de nave.
Bordea la tienda, con la mirada va observando cómo ha cambiado el paisaje. Lo que antes era una algarabía de piezas, ha pasado a ser tres montones, dispares entre sí en tamaño y forma, pero con el denominador común de reunir piezas pertenecientes a autocares.
Entre toda la marabunta de despojos, el camión grúa parece el soldado indemne después de abatir a todas las tropas enemigas; junto a él, Javier divisa a Paloma, que conversa con un hombre de espaldas anchas.
Se sitúa detrás de ambos y se anuncia con tono mesurado.
—Buenas noches.
Paloma gira la cabeza, tarda unos instantes en responder, quizás buscando las palabras adecuadas:
—Ya me extrañaba a mí no verte en todo el día —el tono es distendido, casi añade unas gotas de regañina, aunque bien disimulada, que a la propia Paloma se le antoja demasiado familiar. Cambia el tono para presentar a su compañero—: El subinspector Cadalso, su equipo va a colaborar en todo lo que precisemos, el resto de unidades que solicité ya no es necesario.
La voz de Javier la interrumpe para ser él mismo quien se presente:
—Javier Tordo —los dos hombres se estrechan la mano, un apretón franco—, soy el inspector que lleva el caso.
—A sus órdenes, inspector —es la escueta respuesta del subinspector. Íñigo Cadalso es un hombre cabal, al que le gusta saber con qué tipo de superior trata, aunque en este caso, en el que posiblemente trate al inspector indirectamente, no hace más que limitarse a aguzar los sentidos y no perder detalle de la conversación entre los dos inspectores.
—Habéis separado diferentes montones, ¿los de la derecha podrían pertenecer a autocares? —la lógica es la que realiza la disquisición.
—Sí —responde Paloma—, son los trozos que se han podido manejar sin tener que usar ningún tipo de maquinaria —la frase y la mirada de la inspectora van hacia el vehículo que tienen a sus espaldas—. Para el resto se ha traído esto.
Javier ni lo mira, prefiere seguir con atención las explicaciones de Paloma. Ella, que ha detenido por un instante el torrente de palabras, siente que aparte de escucharla, él está trazando un inquietante juego con sus ojos.
—¿Cómo distinguís que las piezas apartadas no pertenecen a otros vehículos de grandes dimensiones? —ha involucrado en la consulta a Íñigo, mirándolos alternativamente; Paloma deshace las dudas de Javier.
—Con fichas técnicas. Hemos topado con partes de vehículos de grandes dimensiones, pero al cotejar con las fichas la mayoría pertenecían a autobuses; de hecho… —deja la frase en suspenso, siente que el juego de los ojos verdes de Javier comienza de nuevo. Echa a caminar hacia las paredes donde se apilan las piezas; le inquieta la mirada del inspector, con la que tropieza de nuevo al detenerse junto a la chatarra, aunque prosigue con sus explicaciones—: De hecho, gran parte de los restos que aquí se apilan fueron en su día autobuses de las líneas que circulan por Madrid.
Íñigo se limita a asentir una vez, aparta sus ojos de la chatarra para, con el disimulo de la experiencia, seguir observando qué más sucede entre los dos inspectores. Después de un breve silencio, Javier se dirige a ambos, es un hombre educado y no le gusta dejar a nadie fuera:
—Sería acertado pensar que este lugar fue, en su momento, el sitio donde se desmontaban los vehículos que, por las razones que fuesen, dejaban de utilizarse —su mente ha unido las palabras de Paloma al descubrimiento del propietario del terreno. “Teniendo en cuenta la cantidad de autobuses que circulan por Madrid, tiene su lógica que el ayuntamiento disponga de un lugar donde deshacerse de los autobuses que ya no sirven.”
—Sí, puede ser, a la vista de lo que hay —Paloma, que de manera deliberada se está inmiscuyendo en el juego que plantea Javier, ha respondido más pendiente del verde de las pupilas del inspector que de sus propias palabras. Se recrimina en silencio por ello: “Estate a lo que debes, y céntrate en tu trabajo.” Decide darle al inspector una noticia que sabe que le va a interesar—: Se han encontrado varios asientos con impactos de proyectil.