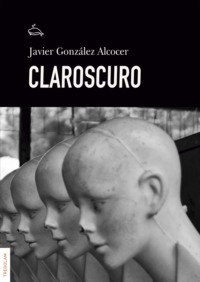Kitabı oku: «Claroscuro», sayfa 3
Un pasillo largo se abre ante sus ojos, con puertas cerradas a ambos lados; son las aulas que en este momento se hallan ocupadas. A la izquierda de ambos policías, sobre la madera ajada de una puerta, un cartel negro con letras blancas anuncia la secretaría del centro.
—Busquemos algo más distinguido —comenta Javier, echando a caminar por el corredor; como perro fiel, Sebastián le sigue.
Se detiene ante unas escaleras; Javier inicia el ascenso, un escalón por detrás el subinspector, parece su guardia pretoriana. Acceden a la primera planta, hay una más arriba, pero el inspector se adentra en esta.
Va primero hacia la izquierda, en las puertas se ven identificaciones de los cursos. Su mirada recorre las paredes, de las que cuelgan orlas de las distintas promociones; se detiene ante una, situada en el centro del pasillo. Sebastián, que no se ha movido del rellano de la escalera, camina hacia su jefe cuando este le hace una indicación con la mano para que se acerque.
—Toma un par de fotos —le dice mientras contempla el retrato del curso que hace veinte años desapareció.
El subinspector realiza la operación con su teléfono móvil, de manera rápida y discreta. Con Javier delante, recorren el otro extremo del pasillo; se paran ante una puerta con la palabra ‘Dirección’ escrita en el centro.
Dos golpes con los nudillos son respondidos desde el interior por una voz femenina, que con un imperativo ‘adelante’, les franquea el paso.
Ambos hombres se adentran en un despacho amplio, dos librerías ocupan la pared frontal, en ellas se apilan manuscritos de diversa índole. Una ventana permite que la luz del día haga innecesaria la eléctrica. Frente a ellos, una mesa de trabajo, sólida a pesar de los años de servicio, se muestra ordenada; en su superficie impera la presencia de un portátil en plena actividad. Tras la mesa, sentada con la espalda recta y el rostro con expresión interrogante, una mujer cuya juventud pasó hace ya muchos años; el tiempo inmisericorde le ha colocado finas arrugas alrededor de los ojos, y las canas se ocultan tras un tinte tenue, aunque el porte continúa siendo vivaz.
—Buenos días —la voz de la directora es sosegada, en espera de una presentación por parte de los dos hombres, a los que no conoce de nada.
—Buenos días, soy el inspector Javier Tordo, y mi compañero es el subinspector Sebastián Yagüe —observa la reacción de la mujer, un ligero gesto de extrañeza pero ni el menor signo de nerviosismo.
—Soy Eva Garcilaso, la directora del instituto —hace un gesto con las manos abarcando el despacho, antes de añadir—: Pero eso ya lo habrán imaginado. Siéntense, por favor.
Los dos hombres ocupan las incómodas sillas preparadas para las visitas, Javier lo hace pensando que tal vez sean de esa manera para que la gente no se quede mucho tiempo.
—¿En qué puedo ayudarles? ¿Ha ocurrido algo con algún alumno y no me he enterado? —el tono sugiere que dentro del recinto, cuanto acontece pasa a ser de su dominio.
—Permítame primero que le pregunte si lleva mucho tiempo trabajando aquí —Javier quiere saber qué tipo de información puede obtener, si vivió los hechos o simplemente los conoce de oídas.
—Treinta años hizo el mes pasado —contesta Eva con cierta satisfacción en su voz, como la de una persona que llega a la meta, aunque sus ojos continúan mostrando inquietud por la presencia de los dos policías.
El inspector cruza una pierna sobre la otra, con cuidado. Sus pantalones grises están bien planchados, al igual que la americana y la camisa de finas rayas, sobre la que descansa una corbata recién adquirida; es un hombre al que le gusta vestir bien, sin discordancias. No cree que deba andarse con circunloquios.
—Entonces, ¿vivió de cerca el desgraciado suceso de la desaparición del curso de segundo A? —lleva años manteniendo conversaciones para obtener información; su tono, como casi siempre, es un remanso de tranquilidad.
Eva observa a ambos, aunque en quien fija su mirada es en Javier. Sin prisa responde:
—Sí, en efecto —no añade nada más, pero la reminiscencia le ha hecho romper en pedazos su calma; a su mente acuden viejas imágenes de padres desconsolados, noches de insomnio, interrogatorios en los que siempre respondía lo mismo: nada.
—¿Recuerda a los integrantes del curso? —Javier nota el cambio, el semblante de Eva se torna mustio, la mirada franca se oscurece; es el proceso de reabrir heridas, lo conoce bien.
—A todos —tensión, pena, amargura, todo mezclado se registra en la voz y en los ojos grises de la directora.
Javier, ante semejante sinceridad, decide seguir una línea directa; sus sensaciones desde que traspasó el umbral del despacho es que se encuentra ante una mujer sin tapujos, con la cara como espejo del alma, que se ha hecho añicos con su pregunta. Se reafirma en su primera decisión de ir directo al grano; desde ayer, cuando constató que habían dado con los restos de un caso que nunca llegó a esclarecerse, le acompaña la sensación de haber cruzado una puerta de camino incierto, por lo que su deseo es marcar rápido una senda para no extraviarse.
—Hace ya mucho tiempo que ocurrió, pero en ocasiones la distancia en los acontecimientos turbios nos deja algún recuerdo, que sin saber por qué, se nos graba en la memoria, como si no quisiera abandonarnos; algo anterior al suceso quizá, algo que en su momento nos parecía incongruente, incluso que aún hoy nos lo parece, pero que sigue ahí —Javier deja que Eva asimile sus palabras—. Después de veinte años, ¿recuerda algo que ocurriera en los días o semanas anteriores a la desaparición?
Solo se escucha la leve respiración de los tres, habría que aguzar mucho los oídos para que llegase el rumor del interior de las aulas, que se alza lentamente, como una tempestad que se abre paso desde el infinito; se acerca la hora del recreo.
—Todas las preguntas tienen un porqué inspector. Como bien ha dicho, todo ocurrió hace veinte años, entonces ¿a qué viene ahora revolver el pasado? —Eva intuye que la policía no acude después de dos décadas porque ese día no tengan nada mejor que hacer; siente todavía el dolor de la pérdida de sus alumnos, cada día los recuerda, por lo que no se empeña en indagar.
Javier esperaba la pregunta, por lo que ya había preparado una respuesta:
—Tan solo zanjar pequeños detalles —no le deja de brindar a Eva la fuerza de su mirada; para él, hasta que los más mínimos detalles no encajan, los casos no se cierran, pero eso la directora no lo sabe.
Eva asiente con un pestañeo de sus párpados, entiende que el inspector no le va a decir nada más; lo ha percibido en sus intensos ojos verdes, en la calidez de su explicación, en el aplomo sin fisuras que emana de ese hombre.
—Sigo recordando aquellos días, el paso del tiempo no ha logrado que desaparezcan de mi memoria los rostros de aquellos alumnos; los conocía bien, les impartía matemáticas desde hacía dos años. Eran un grupo de adolescentes con toda la vida por delante —el silencio de los dos hombres le alisan la senda para que continúe hablando, las palabras brotan en una letanía carente de altibajos—. La mayoría sacaban la asignatura sin problemas, el ‘bien’ era la nota general; por abajo estaban cuatro o cinco alumnos que necesitaban algo de ayuda extra, y por arriba destacaban un par de ellos, recuerdo haber comentado con algún compañero que estaban dotados para las matemáticas —hay nostalgia en sus ojos, posiblemente pensando que podrían haber llegado lejos en los estudios.
—¿Hubo alguna incorporación de algún alumno nuevo en ese segundo año? —la pregunta del inspector saca a Eva de sus evocaciones, como una salva de cañón que busca un blanco incierto.
—No, eran los mismos del ciclo anterior —la escueta respuesta no admite dudas sobre su veracidad.
Javier deja que el tiempo se deslice en el despacho, como la salmodia lenta de un canto antiguo; no hay prisa en la conversación.
—El curso estaba terminando —deja que su voz se apague con la última sílaba, Javier intuye que lo mejor es ofrecer unas palabras de salida, y esperar qué ocurre. La experiencia le dice que el tiempo no borra los hechos importantes, solo los adormece. Si la directora conoce algún detalle, tal vez insignificante para ella, pero que él valorará desde un prisma diferente por insípido que parezca, saldrá a la luz.
Eva adormece sus párpados un instante, como buscando en su memoria los recuerdos.
—Cierto, estábamos en los últimos coletazos. Los exámenes estaban terminando, había dejado a cuatro alumnos para una recuperación en junio —Eva siente que los ojos del inspector la aprecian, por una aseveración tan concreta después de tantos años—, pero iban a aprobar —esas últimas palabras son un epitafio para un hecho que ella hubiera deseado, pero que jamás se cumplió—. La preparación del viaje tenía a los jóvenes y a María envueltos en un trasiego de reuniones para cerrar los trámites del hotel, el transporte, recaudar las últimas aportaciones que debía hacer cada alumno; el aire de feliz ajetreo envolvía aquellos días.
—¿Usted no intervenía en la preparación del viaje? —inquiere Javier, que traza en su cabeza un esquema al que debe poner precisión.
—No, como directora se me informaba del destino al que habían decidido ir, y del modo en el que realizarían el traslado —añade en tono ajado—: También de aquellos lugares que deseaban visitar —una pausa para reciclar recuerdos—. La idea era que los alumnos se involucraran al máximo y fueran ellos los que hiciesen todo el trabajo, siempre asesorados por María, que a la postre, como tutora del curso, sería quien los acompañaría.
Las manos de Javier, de dedos finos con unas uñas bien cuidadas, se deshacen del nudo donde coexistían, de manera armoniosa, sobre el regazo del inspector.
—A París —deja caer la afirmación con cautela, sus ojos se tornan una milésima más pequeños, es un gesto imperceptible—. ¿Fue el único destino propuesto?
Eva intenta analizar la pregunta del inspector, su mente no ha dejado de preguntarse, desde que esos dos hombres irrumpieran en su bien ordenado despacho, qué puede estar ocurriendo. Las palabras le salen mientras sigue buscando una respuesta:
—Cuando un suceso tan terrible se infiltra en tu vida, deja grabados detalles que seguro que de otra manera se olvidan. Del viaje de fin de curso del año pasado no sabría decir qué opciones se propusieron, aparte de la que se aceptó. Pero aquel año, recuerdo que se presentaron Berlín y Londres, además de París; ganó la capital francesa por mayoría.
Asiente de manera ligera, Javier sabe que no dispone de ninguna base para esta investigación; solo tiene esta puerta que abrió hace veinticuatro horas. Debe de continuar por donde le marca su instinto:
—¿Qué más ocurría por aquellos días en el instituto?
Eva expira el aire, como el tenue aliento de una abuela que debe hablar de acontecimientos que le escaldan el alma.
—Reuniones con profesores para zanjar los problemas o las posibilidades de algunos alumnos, esquematizar con los tutores de los cursos el planteamiento para el siguiente año, asistir a la final que jugaba el equipo de balonmano de tercero en la liga madrileña de institutos, más o menos lo habitual de cada final de curso —arrima un colofón a sus palabras—: Las mismas acciones con diferentes actores, que comenzaré a realizar en pocos días.
El inspector decide seguir resbalando con parsimonia por la mente de Eva, piensa que, ya que han hablado del contorno, deben empezar a sondear el núcleo:
—¿Cómo era María, la tutora del curso? Una profesora que se aventura con toda una clase de adolescentes sería una mujer con amplia mano izquierda, y al mismo tiempo un carácter férreo —solo puede realizar el comentario poniendo en sus palabras una nota de complicidad, para darle a Eva un aliento de apoyo.
La directora se toma su tiempo antes de contestar; nunca ha hablado con nadie de María. Eva es una mujer que no se ha casado, ha mantenido varias relaciones que jamás se consolidaron, y su vida educativa, con los años, le ha aportado más que sus amoríos; eso se dice ella misma, para darse ánimos cuando la cama solitaria se le hace insoportable. Con un hermano con el que mantiene un sobrio contacto en navidades, y unos padres, ya fallecidos, que se quedaron en un pueblecito de Asturias, la tragedia de hace veinte años se la tragó sola. Su única amiga era María, y desapareció de su vida.
—María era una mujer nacida para la profesión de maestra. Su calidad como educadora y como persona, era, era… —la voz, después de tanto tiempo silenciada en referencia a María, se queda muda, no encuentra el calificativo adecuado; este llega como por un camino de hierba fresca—: Impresionante.
—Seguro que cuando ocurrió todo, compañeros míos le preguntarían por estas mismas cuestiones que le estoy planteando ahora —Javier quiere dar una vuelta, antes de regresar a la profesora—, incluyendo a María —espera a que la directora confirme su aseveración con un gesto de la cabeza—. Esa mujer, a la que intuyo que tenía un enorme aprecio, desapareció para siempre. Veinte años después, me gustaría preguntarle si recuerda algún comentario que ella le hiciese, si estaba preocupada por algo —decide añadir un tiro más sin apuntar—, si la inquietaba de alguna manera el viaje con aquel curso.
Eva no guarda en su memoria las facciones de los investigadores que la interrogaron y las preguntas que le hicieron, se han diluido en la espesura intratable del tiempo; pero está segura de que nadie se sentó entonces frente a ella, como lo hace ahora este hombre, inquiriéndola de manera asombrosamente pausada, hasta cierto punto tranquilizadora, teniendo en cuenta la polvareda que ha levantado en su interior.
Nunca, durante estos años, la directora ha sentido dentro de sí que ocultase información durante la investigación que tuvo lugar hace dos décadas; en veinte años tan solo la tristeza, el insomnio, y unas enormes dosis de turbación por no saber el paradero de aquel grupo de estudiantes y de su amiga María, han sido sus más leales compañeros.
—Ya no recuerdo qué me preguntaron, pero es evidente que las respuestas que les di no sirvieron para nada —un rictus de amargura cruza las arrugas del rostro—. Inspector, no se crea que no me he preguntado en muchas ocasiones si no supe ver en los días anteriores al suceso algo que debería haberme advertido de lo que pasó. Por desgracia, o soy poco perspicaz, o es que realmente no había nada que ver —en sus palabras hay notas de rabia, desazonada con los años, que no pasan desapercibidas a Javier.
—En todos los cursos siempre existen discrepancias entre los estudiantes; las viví en mi época de colegio e instituto —realiza una pausa, quiere elegir bien las palabras—. Riñas que en la mayoría de las ocasiones no son más que eso, pequeñas peleas sin consecuencias posteriores —Javier no realiza ninguna pregunta, se limita a mirar a Eva invitándola a hablar, si es que lo desea; en sus ojos no muestra premura.
—Nada que se saliese, como usted bien ha dicho, de una riña entre adolescentes —la respuesta ha sido rápida; entre todas las que ha dado, la más apresurada.
Javier es consciente del detalle, se toma unos segundos para encarar de manera regulada la pequeña escotilla que ha abierto la directora, sabe que debe ser prudente; su sensación es que está diseccionando los sentimientos de Eva sin una preparación previa, sin ningún tipo de anestesia; no le gusta, pero sabe que es necesario. Decide averiguar si la directora lo mencionó hace veinte años.
—Si en su momento no habló con nadie de ello, es porque fue un hecho totalmente circunstancial —aguarda la respuesta a la pregunta no formulada.
—Sería aventurado por mi parte, e implicaría faltar a la verdad, certificar que se lo dije al policía que trató conmigo —sigue hablando de manera que su tono se vuelve dolido—. Tal vez, ni siquiera me preguntó.
Javier asiente con un parpadeo de sus ojos. “Es probable que nadie realizara esa observación a la directora, o si se la hicieron, ella pudo omitir la respuesta. ¿Por qué?” Eva, que no aparta sus ojos grises del inspector, intuye sus pensamientos.
—En momentos tan tristes para todos, mencionar un altercado, acaecido semanas antes, me pudo parecer fuera de lugar, porque aun después de tanto tiempo, sigo pensando que no guarda relación alguna con la desaparición del autocar.
—No dudo de que sea así —las palabras de Javier mantienen una modulación relajada—. Pero ¿qué ocurrió? En su memoria se ha quedado guardado, aunque no sea más que por recordar cosas o momentos de aquellos estudiantes —quiere quitar cualquier sentimiento de culpa de Eva.
—Con esa edad, lo sabemos todos, las hormonas de los jóvenes andan muy revueltas. Acontecen los primeros enamoramientos y las primeras desilusiones —se toma un par de respiraciones antes de proseguir, de traer a su memoria nombres y rostros que se han ajado en el olvido—. Carmen Glosario, una jovencita de notas excelentes, con una maravillosa melena y una sonrisa encantadora, comenzó a salir con Julián Grande, un muchacho no muy brillante pero sí espabilado y guapo. Se les veía andar por los pasillos del instituto cogidos de la mano —en sus ojos todavía los puede ver, Javier lo nota con claridad—. Había otro muchacho, Ramón García, atractivo y genial en historia, que al parecer flirteó con Carmen, y Julián se lo recriminó en medio de toda la clase; acabaron ambos en mi despacho conducidos por María, en cuya asignatura había ocurrido el altercado. Después de llamarles al orden, les conminé a solucionar sus diferencias de una manera civilizada.
Ante el silencio de Eva, Javier interviene para que acabe de contar la historia:
—¿Qué pasó con la pareja? —su pregunta saca a Eva del ensimismamiento en el que se había introducido.
—Lo dejaron —hay cierto pesar en su respuesta, en todos y cada uno de sus recuerdos—. A Carmen no le gustó nada aquella salida de tono de Julián.
—El acercamiento del otro muchacho, ¿tuvo después algún resultado con la jovencita?
—Que yo sepa, no, pero para serle sincera, tampoco sabía con exactitud quién salía con quién, y a veces, esas relaciones duraban poco tiempo.
Javier se toma su tiempo antes de seguir preguntando, quiere dejar que el peso de la historia se asiente en el despacho.
—La tutora, María, ¿le hizo referencias sobre más problemas entre los dos muchachos?
Eva niega con la cabeza antes de hacerlo con su voz:
—No, se limitaron a no hablarse. María me comentó en una ocasión que a Julián se le veía contrariado, algo despistado en clase, pero al final, sus notas fueron las de siempre.
Javier almacena los tres nombres en su memoria. Analiza que es el único hecho relevante del que ha podido hablar la directora, por lo que estima que es el momento de abandonar aquel despacho.
—No la molestamos más, le agradecemos su tiempo —añade con una leve sonrisa— y sus recuerdos.
Ambos policías se incorporan de sus asientos, a Javier le confirman sus huesos la primera impresión de incomodidad de las sillas.
—Supongo que algún día me vendrá a contar a qué se debe esta conversación —la frase suena en las espaldas de los agentes, es Javier el que gira su cabeza mientras abre la puerta.
—No lo dude, aunque hasta ese momento le rogaría que lo que hemos hablado, no saliese de estas cuatro paredes.
Se observan con el entendimiento que da la claridad de las miradas francas; Eva sabe que volverá a ver a ese policía.
Salen del instituto sin tropezarse con nadie por el camino, van en completo silencio. Sebastián, conocedor de las rutinas de su superior, se limita a caminar a su lado; sabe que a su jefe, tras un interrogatorio, le gusta la ausencia de palabras. Aguarda que sea él quien rompa el mutismo, como en otras ocasiones.
El subinspector coloca la llave de contacto en su lugar, pero no la gira; no le hace falta virar la cabeza y mirar a Javier para saber que este se encuentra concentrado en algún lugar que tan solo el inspector conoce.
Afuera, en la calle, los transeúntes forman un desfile dispar de personas, que van de acá para allá, cada cual con su propio mundo donde hay alojo para risas, llantos, alegrías y penas. Sebastián observa el pequeño altercado que una mujer, de aspecto serio, viste traje de chaqueta, gafas de pasta y maletín, le está montando a un motorista que ha detenido su vehículo, con un frenazo, demasiado cerca de ella.
La voz del inspector llega a Sebastián lenta, como si todavía su mente anduviese entretenida en otra cosa distinta a la que plantea:
—Una primera conversación no siempre trae datos relevantes; en el caso de esta última, supongo que más adelante podremos valorarla adecuadamente.
Sebastián resuelve comentar algo más, la entrevista con la directora le ha supuesto una sorpresa:
—Esta mujer no esperaba que dos policías se presentaran en su despacho para traerle el desgraciado pasado a su mesa —no hay reproche en su tono, el tiempo que lleva junto a Javier le pone en el mejor puesto de observación sobre la manera de actuar de este. “No hay dudas en sus interrogatorios, plantea las preguntas con la querencia del que sabe la respuesta.” Es algo que en alguna ocasión le ha comentado a su esposa.
—No contábamos con embarcarnos en un caso como este —Javier sigue mirando la calle López de Hoyos—, lo hemos encontrado de una manera accidental, debemos seguir un camino similar si queremos sacar algo en claro.
Sebastián asiente en silencio, su jefe no ha dejado un caso sin resolver, siempre ha logrado atar todos los cabos, aunque en ocasiones sus pruebas no hayan sido suficientes para juzgar al culpable.
—Deberíamos saber más del lugar donde han aparecido los restos, ¿no crees? —ahora sí mira a Sebastián.
Este asiente en silencio, una vez más, al mismo tiempo arranca el coche; sabe dónde puede conseguir esa información.
Paloma Roncal delimita con la mirada el contorno del recinto; sus ojos castaños muestran los inequívocos signos de las pocas horas de sueño. El número de agentes a su cargo ha incrementado su equipo convencional hasta llegar a un total de veinte. En el mismo perímetro, se han instalado cinco forenses; todos se encuentran ensimismados en su labor.
La inspectora ha descansado durante cuatro horas; a las siete abandonaba el lugar, aunque después de dormitar inquieta ha regresado con un buen desayuno en su estómago, no quiere que la fatiga por falta de alimento le impida alargar la jornada por un número de horas impredecible.
Avanza hacia el interior de la nave semiderruida. Los patólogos realizan su trabajo amparados por la intimidad que les proporciona un gran hospital de campaña; clasifican las disparejas osamentas, van estructurando los esqueletos, como complejos rompecabezas que requieren de una inmensa paciencia. Camina entre los médicos sin realizar preguntas, deslizándose con lentitud entre los seres vivos que trabajan en las tiendas y los restos que desenterraron durante el día de ayer; sale como entró, sin que nadie haya reparado en su presencia.
A su espalda quedan los forenses, pero centra su atención en sus investigadores: tres grupos de trabajo que ella misma organizó antes de alejarse por unas horas del lugar, y de los que solo faltan los de su propio equipo; les dio licencia hasta medio día para que regresaran.
Los equipos de labor han ido clasificando los restos de chatarra; apilan en montones diferentes las piezas que pertenecen a automóviles, y las que son de vehículos de gran tamaño: camiones, tractores, autocares e incluso autobuses. Para identificar las distintas partes de los vehículos cuentan con la ayuda de un par de portátiles, en los que visualizan y cotejan las formas y medidas de los fragmentos.
Sigue caminando, deteniéndose por unos momentos junto a cada una de las tres pilas de restos; los reconoce pertenecientes a autos de gran tamaño. Hay un gran número de viejas y herrumbrosas piezas en todos los montones: puertas, ruedas, asientos, volantes, lo que a ojos de la inspectora parecen radiadores, depósitos de gasoil y una gran variedad más de elementos mecánicos.
—¿Cómo va la búsqueda? —la pregunta, realizada con tono elevado, la dirige hacia los subinspectores que comandan cada unidad.
Estos se acercan hasta su superiora, enfundados en monos de trabajo de color azul oscuro. La inicial de su nombre, su apellido y su graduación la llevan grabada en el lado izquierdo, encima de un bolsillo a la altura del pecho; Ignacio Pardo, un hombre de elevada estatura, con el cabello prematuramente agotado para sus treinta y cinco años, y el rostro redondo, donde destacan unos grandes ojos azules, es el primero en responder:
—Hay bastantes piezas que pertenecen a vehículos de grandes dimensiones, estamos apartando aquellas que podemos manejar porque su peso no es excesivo; del resto, que también corresponden al mismo género de autos pero que no nos es posible desplazar, las marcamos con una etiqueta identificativa.
La inspectora visualiza unas pegatinas de color azulado en distintas formas metálicas: motores, cigüeñales, grupos de transmisión, todo evidentemente inmóvil sin la maquinaria adecuada.
—¿En cuánto tiempo estiman que tendremos separados los elementos que buscamos? —no dirige la pregunta a ninguno en concreto, conoce a los tres subinspectores y no es la primera vez que están a sus órdenes, aunque sí la primera de manera conjunta, por lo que no desea dar preponderancia a ninguno de ellos, aunque personalmente la tenga.
La respuesta se la da un hombre que lleva sus cincuenta años de manera soberbia: delgado, cabello espeso, de rizos negros, falto de canas, rostro de facciones suaves con escasas arrugas, ojos marrones de fuerte intensidad. La devoción de la inspectora hacia el subinspector Alejandro Martínez es escasa, y el sentimiento es recíproco, quizás porque los galanteos propuestos por Martínez siempre han sido cortados de raíz por Paloma, y él no es un hombre acostumbrado a ser menospreciado por el sexo femenino.
—Varias horas, no podría estimar el tiempo con precisión —la acentuación por parte del subinspector de la palaba ‘estimar’, la misma que ha utilizado ella para realizar la pregunta, realizada de forma velada, no le pasa inadvertida, aunque la deja a un lado, sin más.
—Es difícil precisar cuánto tiempo necesitamos para separar todas las piezas, pero diría que para última hora de esta tarde puede que ya lo hayamos logrado —la voz, con un fuerte acento gallego, procede de Íñigo Cadalso, un hombre de estatura baja y anchas espaldas que su atuendo no consigue ocultar. El rostro macizo, de cejas espesas y nariz chata, parece una piedra marmórea, los ojos pequeños, de mirada ardua tras unas gafas cuadradas, muestran que nada se le escapa, atentos a cualquier contingencia. Es una persona que reconoce los méritos de su superiora, ganados en diligencias complicadas que supo sacar a delante, y en las que en algunas ocasiones colaboró. Su trato ha conllevado una amistad que se acentúa con los años— pero diría que para última hora de esta tarde puede que ya lo hayamos logrado.
Paloma agradece con una mirada fugaz, que Íñigo interpreta sin dejar señal de ello, el apunte del subinspector; antes de que pueda hablar, la voz profunda de Martínez resuena en el pequeño corrillo formado por los cuatro agentes:
—Llevamos doce horas trabajando sin descanso, hay que plantearse un alto —realiza su trabajo sin falta alguna, y jamás se le ha podido reprobar un mal comportamiento o una investigación defectuosa, pero el subinspector no es hombre de regalos, se ajusta a su jornada con precisión, y negocia cada hora extra fuera de su horario habitual. Como él dice, ‘mi tiempo no es solo del cuerpo de policía’.
Paloma es consecuente con el comentario de Martínez, al que conoce en sus formas de actuar; tiene bien planificado el trabajo, por lo que responde sin vacilar:
—Bien, se descansará por turnos. Primero el equipo de Pardo —echa un vistazo a su reloj—, son casi las doce, a las ocho tenéis que estar de vuelta —el aludido da su confirmación con un rígido asentimiento de cabeza—. En dos horas se va tu equipo, Martínez, y en ocho horas estáis de regreso.
—De acuerdo, a las diez estaremos aquí —su tono es más parecido al que concede una gracia, que al que asume una orden.
A Íñigo le realiza un comentario remetido en la cortedad de las palabras:
—Luego vosotros —como el subinspector se limita a realizar un solo parpadeo con los ojos, la inspectora continúa hablando—: Aclarado este punto —mira, sobre todo a Martínez—, ya sabemos cada uno lo que hay que hacer —el tono es escueto, pero ciertamente resolutivo.
Paloma observa cómo los integrantes del equipo de Pardo abandonan sus quehaceres, caminando lentos, algo encorvados los hombros; el peso de las horas les está pasando factura.
Camina hacia el grupo del subinspector Cadalso, que sin descanso sigue clasificando todo tipo de destartaladas piezas.
—No nos has dicho qué vamos a hacer con las piezas que no podemos mover —comenta el subinspector.
—Viene de camino un camión grúa que nos ayudará a mover las que nos interesen; no creo que tarde mucho en llegar.
Íñigo mantiene alerta no solo sus ojos, que no se apartan del movimiento de sus subalternos, sino también su instinto para saber cuándo dar un paso más allá en una conversación profesional; sea porque Paloma permanece callada junto a él, o bien porque se le ha negado el acceso al interior del enorme hospital de campaña, decide probar suerte.
—¿Se puede saber ya lo que buscamos exactamente, inspectora? —no es peyorativo el tratamiento, tan solo deja claro que se somete a la jerarquía, y que si no le parece oportuno, aceptará de buen grado que no le responda.
A Paloma no le sorprende la pregunta, sabe que el subinspector es hombre de deshacer interrogantes, y está segura de que por la cabeza de este pasan varios, como el hecho de no conocer qué ocurre tras la enorme tela de campaña.