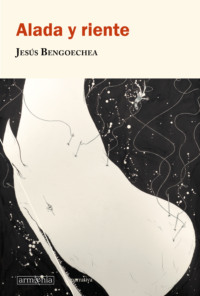Kitabı oku: «Alada y riente», sayfa 3
El monstruo yacía. Ceñido a la cabeza como una grotesca corona, el casco metálico constituía el punto de encuentro de cuatro gruesos cables que harían desembocar la corriente eléctrica en su masa cefálica. Me aproximé a la máquina generadora de energía sin poder apartar la mirada de aquel pergeño de hombre. Medité, acaso por vez primera, que mi creación era en verdad muy horrible. El dato no me ofuscó en exceso, aunque calladamente me reproché no haber prestado más atención al seguimiento de los helénicos cánones de belleza. Muchos hombres observan a los muertos tratando, infructuosamente, de reconocer en esa anatomía exánime, en esa gélida palidez, un vestigio del aliento interno que los animó. Yo observaba a mi muerto con una sensación idéntica, salvo en su referencia temporal. Esa incredulidad morbosa, que en el caso de tantos hombres obedece a una concepción retrospectiva del cadáver, tornábase para mí prospectiva, vaticinadora. Muchos hombres no pueden creer, viendo a un muerto, lo que ese muerto ha sido; a mí, lo confieso, me resultaba arduo creer lo que, si todo marchaba conforme a lo previsto, ese muerto iba a ser.
Por lo demás, no creo que muchos hombres hayan intuido tras los párpados clausurados de un cadáver la lúcida expresividad que se adivinaba tras los del mío. En realidad, no creo que muchos hombres hayan topado con la mitad de expresividad en muchos ojos abiertos, refulgentes de vida. Había más vida, querida prima, tras las dos pantallas de papiro que de forma provisional suspendían de luz el mundo para él que en todo el universo de goces que meridianamente nos presentan las pupilas de una hermosa doncella. No te ofendas, Elizabeth. Conoces los extremos de pasión que he llegado a alcanzar ponderando la locuacidad de tu límpida mirada. Y sin embargo transmitía mucho más el misterio de sus párpados cerrados que la enorme elocuencia de tus córneas, abiertas de par en par.
Refrenaré, empero, mi frenesí especulativo para centrarme en la historia. Con pasos prevenidos, con pasos que en ningún momento dudaban de su vital trascendencia en la Historia del género humano, me encaminé a la máquina. Esta, tras meses de desvelos dirigidos a perfeccionar su funcionamiento, había ahora de probar su eficacia. Era el momento exacto, era la grieta precisa, la falla decisiva en la errática línea seguida por el mundo. Accioné la palanca, empleando para ello toda la fuerza que mis brazos atesoran. No bien el mecanismo cedió, me lancé al suelo cubriendo mi cabeza con los brazos. Esperaba un impresionante estallido de luz y sonido, una aterradora descarga de energía que, de no proteger mis ojos y oídos, bien podría causar en ellos daños irreparables. Como verás más adelante, no fue este el único extremo acerca del cual las previsiones superaron con mucho a las realidades ulteriores. Claro es que en ese momento desconocía que más tarde sucederían cosas que sobrepasarían con creces, en términos de asombro, dichas previsiones. Pero vayamos por partes.
Supongo que no es difícil hacerse cargo de la frustración de un hombre de ciencias ante el fracaso de su experimento. No hubo explosión de luz. No hubo eclosión sonora, amada prima. Hubo, de hecho, un silencio tan escrupuloso que me permitió percibir con nitidez el bisbiseo de las cucarachas en sus infectos tejemanejes nocturnos. Incluso creí distinguir las vocecillas atipladas que, en su lenguaje ignoto, unas a otras se dirigían, así como lo que en ese instante identifiqué sin miramientos como risillas traviesas que, exhaladas por sus viscosas bocas, se mofaban acaso del fiasco cosechado.
Me erguí lentamente y, una vez puesto en pie, me dirigí hacia el monstruo. Continuaba yerto, tumbado sobre el camastro. Ni el menor signo de reacción, ni el más tibio apunte de vida. En vano aguardé durante unos minutos, mirándolo con detenimiento. En vano, asimismo, procedí a realizar un reconocimiento general. Su pulso era, por más que durante un rato me obstiné en dar crédito a la idea de una arritmia retardadora, sencillamente nulo. Le ausculté. «Está muerto», me dije, y en verdad puedo afirmar que dicha frase, aunque no era el caso, cruzó mi mente envuelta en el mismo eco de fatalismo con que suele ser pronunciada cuando el corazón de alguien vivo acaba de cesar en su latido. «Está muerto», me repetí, sin duda tratando de convencerme, pues ya había descontado su pertenencia al mundo de las cosas vivas.
Ya al comienzo de esta carta me veía obligado a insinuar que los primeros esfuerzos científicos, destinados a dar vida a la criatura, se habían revelado infructuosos. También, querida prima, te decía que este fracaso preliminar me había obligado a explotar lo que unas cuantas páginas atrás denominé «vías subsidiarias». Por más que me encontrara solo en la habitación, por más que ni siquiera el objeto de mis manipulaciones pudiera observarme, por mucho que tan sólo las cucarachas pudieran emitir chanzas sobre el ridículo acontecimiento, noté una vergüenza hiriente abrasando mis mejillas. Aquello no podía quedar así. Tantas semanas de ímprobos estudios… Tantos meses de pruebas… Tantas madrugadas sin conciliar el sueño, tantas jornadas sin contemplar la luz del sol… Tantas horas alejado de la cálida paloma de tu mano, amada Elizabeth, a trueque de una gloria científica que ahora, como agua salvífica, se escapaba entre mis dedos…
Vías subsidiarias, adorada Elizabeth. Ahora no puedo menos que sonreírme ante el pomposo nuevo apodo que acabo de otorgarle a lo que, durante milenios, el hombre ha llamado sencillamente plegaria. Superado por la crueldad de mi derrota, virtualmente incapacitado para ponderar opciones relativas a mis conocimientos de biología o electricidad, sólo fui capaz de hincar mis rodillas en el suelo y orar. Orar fue, en aquellos momentos, la única posibilidad que pasó por mi cabeza. Oré con las lágrimas del soldado en la trinchera, oré contra el destino que atormenta al niño en sus madrugadas insomnes. Oré, sobre todo, con la garganta quebrada del hombre que ha perdido el Norte. De sobra sé que te extrañará esta actitud pía en tu escéptico primo. Siempre fui de la escuela de Santo Tomás. Visto así, ahora que lo pienso, todo encaja: no creí hasta que no hube encajado mis dedos en las llagas del fracaso.
Sabe, mi inocente prima, que la desesperación nubla la racionalidad de nuestra conducta. Sabe que nos impele a desviarnos del camino del empirismo, pavimentado con nuestro propio sudor, para por vez primera tomar en consideración la presencia de vericuetos que anteriormente habíamos visto con displicencia. ¿Qué otra opción podía manejar? ¿A qué otro clavo ardiendo podía aferrarme? Supongo que bajo ese comportamiento (admitámoslo) impropio en alguien que se da en llamar hombre de ciencias, subyacía una vehemencia irrefrenable, un pasajero enajenamiento. El cansancio del trabajo acumulado, así como la evidencia de su carácter baldío, malograban sin duda mi raciocinio, y de ahí el inopinado delirio místico. Me hallaba sin duda trastornado, amada prima, alienado en mi ansia creativa. Hasta tal punto anhelaba el latido humano recobrado en aquel despojo carnoso que no reparaba en los medios utilizados para lograrlo. Era —y en este sentido no tengo nada que reprocharme— como si la necesidad de rezar se me impusiera con todo el peso de una lógica nueva. Cuando un hombre ha tocado fondo, sólo le resta alzar los ojos arriba. Yo lo hice desde una extraña, desconcertante convicción. Ni por un momento me asombré de la situación, acerca de la cual, por otro lado, era perfectamente consciente: estaba allí, en el reducto de mi laboratorio, postrado de hinojos y suplicando al Todopoderoso un milagro que me redimiera del fracaso. Ni por un momento, y esto constituye un acontecimiento todavía más asombroso que el hecho en sí, pensé que me estuviera permitido abstenerme de elevar al Cielo esa súplica. Tampoco dudaba que el prodigio iba a obrarse. A qué obedecía mi inquebrantable fe en la eficacia de esta oración, no lo sé. Supongo que en ese instante yo no era yo. Supongo que me había constituido en un elemento más dentro del cósmico ensalmo que muy pronto, en cuestión de minutos, iba a convertir mi sueño en realidad, sí, pero de la manera más insospechada. Lo viví como uno de esos sueños donde uno, es difícil distinguir si a propósito o accidentalmente, y haciendo gala en todo caso de la máxima simpleza, dispone los acontecimientos que tienen lugar a su alrededor. Y no obstante, bien sé que no se trató de un sueño, que lo que presencié en ese laboratorio hace apenas seis días sucedió a ciencia cierta, adorable Elizabeth. Estaba, como digo, arrodillado sobre las gélidas baldosas del suelo de la sala. Mascullaba uno de esos salmos aprendidos en la infancia que después abandonamos hechos jirones en los terrenos escarpados de la vida, y que retornan pasajeramente como un eco en la nostalgia o (como era el caso) en la angustia. Cubriéndome la cara con las manos, y como contrapunto al silbido de mi plegaria, podía escuchar todavía los susurros lenguaraces de las cucarachas, quienes definitivamente habían hecho de mis tribulaciones el blanco predilecto de su maledicencia. Las escuchaba comentar mis desventuras con un regocijo crujiente. Escuchaba también a mis espaldas, de un modo mucho más dramático, el persistente silencio de mi creación, inanimada aún. En un momento dado alcé ligeramente la mirada y encontré un hermoso cielo oscuro tras el enorme ventanal del laboratorio. En lo alto de lo que parecía un sobrecogedor lienzo, pendía una estrella azul. Medité, curiosamente, que nunca había reparado en la tonalidad, cautivadoramente críptica, del brillo de aquella estrella. Su luz colmaba la habitación con un resplandor magnífico, inmaculado, espectral. ¿Por qué nunca antes me había fijado en esa estrella? ¿Acaso antes no pude contemplarla porque antes no estuvo allí? Tan perturbadora idea me condujo a otras no menos extrañas. No puedo explicarte cómo la certidumbre de que aquella estrella estaba recién nacida al firmamento, que el Supremo Hacedor acababa de disponerla allí para mi solo uso y provecho y en mi único y exclusivo beneficio, comenzó a calar en mi entendimiento. Te equivocas si piensas que en algún momento me sentí atenazado o siquiera abrumado por esta certeza. Al contrario. De pronto cesaron la angustia del fracaso y el mordisco de la ignominia. Las sustituyó una confianza plena que parecía fluir cálida y majestuosamente a lo largo de mi espina dorsal, colmándome, abrigándome. Sin sombra de duda, con la paz interna y hasta diría que con la parsimonia de quien maneja el argumento más prosaico, asumí que aquel cuerpo celeste estaba allí por y para mí, que de él habría de valerme para la consecución de mi objetivo, que a él y sólo a él habría de utilizar como mediador en mi súplica al Omnipotente.
Amada Elizabeth, ¿te resulta increíble todo lo que te narro? ¿Deshacen las palabras de esta carta tus lágrimas, cayendo sobre el papel y arrastrando la tinta en el consternado cauce de la pena por un amor que ha extraviado su juicio? Si es así, mejor que no sigas leyendo, pues no hemos hecho más que empezar. De rodillas ante el gran ventanal del laboratorio, recé y recé a la estrella azul. ¡Qué paz tan extrema y nítida me ensanchaba! ¡Qué superadas estaban, no ya sólo aquella frustración, sino todas las anteriores también, todos los sinsabores y servidumbres de mi vida! Un milagro discurría a través de mí y yo ni siquiera me maravillaba. Quiero decir que, estando como estaba instalado en el éxtasis, reconocía dicho éxtasis como algo perfectamente natural, algo que, en realidad, siempre me había acompañado. Recé y recé durante horas, a lo largo de las cuales me empleé en mi ruego a la Estrella con fervor inusitado. Casi podría decir que dediqué a mi súplica un esfuerzo concienzudo, pormenorizado, similar (si bien en otros términos) al permanente desvelo científico de los últimos meses. La diferencia radicaba en la seguridad de la consecución del objetivo. Como un hombre que escarba la tierra en los aledaños de un río sabiendo que encontrará agua. Como ese hombre hunde sus manos en la tierra, así, arrodillado ante el gran ventanal, postrado ante la gran Estrella Azul, rezaba yo.
Y sucedió. Sucedió algo asombroso. Asombroso ahora, cuando varios días después del hecho todavía no acierto a encajar algunos detalles; pero no resultó asombroso en absoluto cuando tuvo lugar. Lo que intento explicar es que las cosas se sucedieron llevadas de una naturalidad sobrenatural, si cabe la paradoja. El único efecto que los sucesos que me dispongo a intentar bosquejar produjeron en mí fue, si acaso, una tímida perplejidad (una perplejidad cuya discreción, recordada ahora, me deja absolutamente perplejo), un leve apunte de extrañeza. Intuyo que intuía que lo que iba a suceder sucedería. Intuía que la refulgente luz de la Estrella, progresivamente más y más poderosa, terminaría por desbordar la habitación inundándola con un definitivo haz de cegadora blancura. Todas las formas y colores del laboratorio, todos los cuerpos físicos contenidos en él, todos y cada uno de los objetos que lo integraban, quedaron sumidos en su claridad arrolladora. Este fenómeno fue fugaz: repentinamente, como si de un sumidero se tratara, el ventanal pareció absorber de manera enérgica el extraordinario cauce luminoso. Un infernal estruendo, similar al producido por un brevísimo aunque mortífero huracán, acompañó a este nuevo estadio del acontecimiento. El divino haz desapareció de forma súbita, dejando en su lugar un silencio inapelable. Pero no fue esto lo único que dejó. No fue el silencio su único vestigio. Porque allí mismo, ante mis ojos, y en ese instante sí recuerdo hallarme tan sorprendido como fascinado, tan anonadado como expectante, se encontraba ella.
Inútil es que pretenda describirla. La rodeaba un aura infranqueable, ígnea, donde colores nunca antes contemplados por el ojo humano se fundían dando lugar, a su vez, a nuevas e innombradas pigmentaciones, a pioneras tonalidades de exuberante belleza. En el centro mismo de aquel amasijo luminoso levitaba ella, como una aparición. ¿Acaso de hecho no lo era? Su hermosura excelsa instituía su perfección desde dos perspectivas aparentemente contradictorias: por un lado era una belleza única, genuina, irrepetible; por otra parte parecía un compendio, un gozoso sumario de los rasgos más cautivadores de cuantos a lo largo del devenir del hombre han adornado a la Mujer. Quiero decir con esto, querida Elizabeth, que su perfección radicaba en la cualidad de estar hecha a imagen y semejanza de todas las mujeres del mundo sin excepción para, sin embargo, producir un resultado diametralmente alejado de sus predecesoras. O acaso confundo efecto y causa. Acaso su personalísima, autodidacta belleza, se antojaba una amalgama de cien mil bellezas distintas precisamente por no acomodarse a ninguna de ellas. ¿No comenzaba advirtiendo que es inútil intentar retratarla? Todavía no soy capaz de precisar el color y la forma de su cabello. Sí puedo afirmar, en cambio, que este se derramaba a lo largo de la cara frontal de su cuerpo en dos bandas longitudinales, cada una de las cuales se detenía en el punto exacto donde terminaban sendos senos. Estos detalles resultaban apreciables porque vestía telas (llamémoslas así, aunque estoy convencido de que su textura era prácticamente inasible, que el tacto no hubiera sido capaz de verificarlas digitalmente) vaporosas, transparentes. Una suerte de túnica translúcida cuya ingravidad daba lugar a la presencia de pliegues y arrugas que púdicamente trataba de disimular con una de sus manos (precaución por demás innecesaria por cuanto la cualidad cristalina de la prenda convertía en irrelevante el que en sus fluctuaciones se elevase demasiado o permaneciese en su lugar, pues en todo caso la visión de medio cuerpo para abajo era franca y expedita) flotaba en torno a sus voluptuosos contornos. Con una mano, como digo, trataba de domar los movimientos traviesos de la túnica mientras con la otra sostenía un estrecho y largo cilindro metálico en cuyo extremo se acomodaba una estrella que me pareció de cartón y que identifiqué como una perfecta reproducción a escala de la referida Estrella Azul. No pude por menos que extasiarme, siquiera momentáneamente, ante su sensual beatitud. Espero, prima, que esta última alusión a mis sensaciones personales no te haya movido al resquemor. No hace al caso en esta carta entrar a establecer comparaciones entre el Hada Madrina (pues con estos enigmáticos nombre y apellido se presentó ante mí) y ninguna otra mujer del mundo. Sóbrame con recalcar la ultraterrena dimensión de su atractivo.
Escuché con arrobo, con auténtica devoción, cada una de las palabras que, envueltas en un eco embriagador, conformado por la propia voz del Hada y lo que me pareció un coro de gargantas angelicales, mi visitante comenzó a proferir.
Habló con una voz moldeada por milenarias resonancias, una voz cálida y solemne al tiempo. Dijo tras presentarse que no debía sufrir más, pues mis deseos iban a verse realizados. Me sentí henchido de júbilo cuando pronunció esas palabras. No obstante, también experimenté cierto desconcierto cuando abundó en las causas que propiciaban el milagro. Porque no dijo sólo que mis deseos iban a verse realizados. Agregó que mis deseos iban a verse realizados porque había sido muy bueno. Aquel razonamiento llamó mi atención sobremanera, y hasta cabe decir que en alguna medida me desazonó. ¿Porque había sido muy bueno? Por un momento, había descontado que el inminente prodigio constituía una justa recompensa a mi esfuerzo: pensé que con él premiaba el cielo mi laboriosidad científica. Empero, y según cabía colegir de lo aseverado por el Hada, el milagro no parecía retribuir mi dedicación, sino mi bondad. ¿Bondad? Tú misma, querida Elizabeth, te habrás hecho la misma pregunta. ¿Bondad? No es que yo me considere un demonio del averno, pero tampoco soy, y tú lo sabes mejor que nadie, lo que se dice un dechado de virtudes filantrópicas. La prodigalidad caritativa, el estricto cumplimiento de los preceptos relativos al culto, la rectitud moral (especialmente en lo tocante a determinados mandamientos de la Ley de Dios, y acerca de este extremo tú puedes dar buena fe) nunca me han parecido principios de innegociable respeto, y he aquí que el Hada atribuía el cumplimiento de mi sueño a mi supuesta bonhomía. Incluso otorgué crédito a la hipótesis según la cual el Hada se había equivocado de persona. Coincidirás conmigo, sin embargo, en que habría resultado estúpido indagar en ese aspecto, emitir alguna pregunta destinada a ratificar que no se trataba de un malentendido. Si todo aquello no era más que una equivocación, no restaba sino representar con solvencia el papel erróneamente asignado, y obtener ganancia de la confusión sin entrar en más aclaraciones.
Continuó hablando el Hada. Entretanto yo permanecía con la cabeza agachada, arrodillado aún en actitud reverencial. Trataba de limitar mis movimientos al máximo, con objeto de evitar que un gesto mal calculado —o una mirada de más— permitiera al Hada advertir que yo, en realidad, no entendía una palabra de lo que estaba diciendo. Tan cerca estaba del milagro que ahora no podía consentir bajo ningún concepto el verme privado de él, cosa que muy bien podría suceder si el Hada se apercibía de que —como cada vez se hacía más patente— yo no era la persona predeterminada. Me convenció finalmente de ello el escuchar al Hada, durante su larga y un tanto deslavazada alocución, referirse al monstruo como «tu hijo». No hubiera resultado inteligente, como ya reseñé, aclarar al Hada que ni siquiera mancillando a la más sarnosa y repugnante bestia montaraz hubiera podido yo engendrar una criatura semejante. Quizá, no lo sé, utilizó este término en sentido figurado. También aludió a mi presunta condición de humilde carpintero, disparate por demás inexplicable que igualmente pasé por alto por las mismas razones logísticas. Debo apuntar, por otro lado, que en ese instante el Hada no parecía tener oídos para otra cosa que su propio discurso, el cual, dicho sea de paso, parecía aprendido de memoria.
No la interrumpí con preguntas porque como ha sido dicho no me interesaba, pero apuesto a que tampoco las hubiera respondido si hubieran tenido lugar, acaso ni siquiera hubiera hecho un alto en su exposición para atenderlas. En todo momento tuve la impresión según la cual el Hada actuaba respondiendo a un impulso puramente mecánico, como si sólo estuviera programada para representar fielmente su papel, sin margen alguno para la improvisación, sin lugar para el diálogo o la complicidad. En algún momento pensé que el Hada no era muy feliz en toda su magnificencia de celestial gestora, que se limitaba a cumplir su misión sin el menor apasionamiento. Albergué la sensación según la cual el Hada llevaba demasiados siglos desempeñando exactamente el mismo trabajo, que la rutina había hecho mella en su corazón. Acaso el Hada se limitaba a portar buenas noticias y a hacerlas efectivas con su mágica varita, pero quizá no era capaz de disfrutar con la dicha que proporcionaba a otras gentes. Acaso esta desidia le conducía a errores como el que ahora nos ponía en contacto. Aunque todo esto, claro está, son meras conjeturas.
Lo que no pertenece al terreno de las conjeturas es lo que sucedió inmediatamente después en mi laboratorio. Oh, Dios mío. «Tu deseo se ha cumplido», dijo el Hada. Yo me encontraba tan obcecado en la tarea de fingir ser el legítimo receptor de aquella dádiva que de entrada no reparé en el significado de esa frase. No reparé en que el Hada había pasado del terreno de las palabras al de los hechos. Siguiendo una indicación de la mano que sostenía la varita (la otra seguía empeñada en controlar las oscilaciones aéreas de su túnica transparente), dirigí mis ojos al monstruo. ¡Por Dios Santo! A punto estuve de sufrir un colapso al encontrarlo sentado sobre el camastro, con sus enormes ojos chisporroteantes de vida y la expresión de un pez que boquea fuera del agua pintada en el rostro. Con sus torpes manazas, y emitiendo unos infames gruñidos, trataba de zafarse del casco metálico que, ceñido a su cabeza, continuaba allí como ridícula muestra de mi nulidad como científico. Se puso en pie desmañadamente, hasta el punto de provocar que el camastro se desplomara sobre el suelo. No bien comprobó que se sostenía sobre sus pies, procedió a zarandearse de un lado a otro como un poseso, virtualmente enajenado. Al comprobar que le resultaba imposible quitarse el casco con ayuda de las manos, comenzó a intercalar sollozos lastimosos con devastadores gritos de angustia. Por entonces el espanto, como es natural, ya se había hecho dueño y señor mío. Arrinconado contra una de las húmedas esquinas del laboratorio, cruzado de lado a lado por escalofríos paralizantes, me debatía entre el pavor y el arrepentimiento, o acaso inventé un sentimiento nuevo misceláneo de ambos, un sentimiento precisa y rigurosamente insufrible. Comprendí cuán terrible y descabellado era el anhelo que durante tanto tiempo había alentado, y sabe Dios que lamenté el mero hecho de haberlo concebido.
De pronto, el monstruo advirtió la presencia del Hada y cesó en sus manifestaciones sonoras. Quedó prácticamente alelado ante ella. El Hada le miró a los ojos con una sonrisa que parecía trazada en su rostro desde el principio de los tiempos, una sonrisa consuetudinaria. Se hizo un silencio vibrante, sólo interrumpido por el murmullo, casi imperceptible, de las agitadas respiraciones de las cucarachas.
El engendro parecía hechizado por la hermosura del Hada. Estaba inmovilizado, y hasta juraría haber visto un hilo de saliva deslizarse al vacío desde la comisura de sus labios. Creo que de algún modo, en su rudimentaria conciencia, entendió que aquella dama acababa de brindarle el regalo de la vida. El Hada, por su parte, le miraba y le sonreía, es cierto, pero no parecía altamente interesada en él. Resultaba delirante asistir al primer encuentro de aquellos dos seres. De una manera que resultaba a la vez correcta e impersonal, el Hada comunicó oficialmente al monstruo que el don de la vida acababa de serle concedido «merced», insistió, «a la intachable bondad de tu padre, quien ve así cumplido su sueño de tener un hijo que le redima del sindiós de la soledad». A tan absurdas palabras siguieron otras no menos llamativas, mediante las cuales, o eso creí entender, el Hada aleccionaba al monstruo con una serie de moralinas. Incluso —no hagas tuyas a pies juntillas mis palabras, pues el horror maniataba mi discernimiento— juraría haber escuchado al Hada avisar al monstruo de los terribles castigos divinos que le aguardaban si hacía novillos a la hora de ir al colegio o si profería embustes. Sí, es absurdo, lo sé, no tiene el menor sentido. Sin duda no dijo eso en realidad, sin duda me hallaba tan asustado que la imaginación me confundía. Pero de una cosa sí estoy seguro.
Se encontraba el Hada en ese punto de su charla maternal cuando súbitamente pareció vacilar. Evidentemente, algún detalle no estaba previsto, algo no encajaba del todo con lo establecido en su guion. Fue ese el único instante en que el Hada demostró que también era capaz de conceder un mínimo margen a la espontaneidad, pues supongo que de una improvisación se trataba cuando, tras agacharse momentáneamente, se incorporó de nuevo sosteniendo entre sus dedos, con infinita delicadeza, una de las cucarachas del laboratorio. El Hada se la mostraba al monstruo con aire de autocomplacencia. El monstruo, todo hay que decirlo, no prestaba excesiva atención al bicho, y más bien parecía entretenido en escudriñar los pliegues vaporosos de la transparente túnica del Hada. El insecto, por su parte, guardaba un silencio escrupuloso, aunque lo decía todo con sus ojos inyectados en sangre. Y el único testigo de aquella ininteligible ceremonia de la confusión, es decir, yo mismo, aprovechaba el discreto segundo plano que había pasado a ocupar para subrepticiamente, sus pasos accionados por el más innombrable espanto, encaminarse hacia la puerta de salida del laboratorio un segundo después de que el Hada depositara cariñosamente la cucaracha en la palma de la mano de la criatura. Lo creas o no, antes de cerrar con sumo cuidado la puerta por fuera, pude oír cómo el Hada asignaba a la cucaracha un trascendente papel en la existencia del monstruo: ella había de ser su conciencia, y el monstruo debía obedecerla en todo momento sin rechistar.
Escapé de aquel lugar embrujado como alma que lleva el Diablo. Entré por la puerta de casa y preparé mi equipaje con el pulso todavía trémulo. Esa misma noche tomé un tren que me alejara del peligro. Cuando la mujer de la taquilla me preguntó el destino requerido, le indiqué que me conformaba con ir a donde me llevara el tren de más inminente salida. Terminé dando con mis huesos en una remota aldea de los Alpes. Pocos contrastes más abruptos que el de la infinita paz y la natural belleza de las cumbres y los bosques alpinos con la bulliciosa tormenta de remordimientos y miedos circunscrita a mi cerebro. Es curioso cómo el marco natural que nos rodea no puede a veces, por deslumbrante que resulte, filtrar ni tan siquiera un rayo de su calma en la tiniebla que nos anega, impermeable. Tal paradoja supone el mejor resumen de los días que he pasado en la referida población montañesa.
Ayer, cinco días después de la noche en cuestión, y tras madrugadas en blanco consumidas por la duda y el pánico, decidí enfrentarme a la realidad. Yo había propiciado la resurrección de la criatura, y en consecuencia sólo a mí correspondía el plantar cara a los efectos derivados de esa acción. Sentado en el tren que me traía de vuelta a Ingolstadt, las imágenes demenciales de la noche referida, grabadas en mi memoria como un ominoso tatuaje en movimiento, se proyectaban aún ante mis ojos.
Encontré abierta la puerta del laboratorio. Excuso comentar el horror que experimentaba en el momento de franquear su umbral. El cuadro que allí encontré era sencillamente espeluznante. No había rastro alguno del Hada, pero eso no resultaba lo peor: no había rastro alguno del monstruo, tampoco. El casco metálico, el que yo encajara en su cráneo esperando ingenuamente que le devolviera la vida, estaba tirado en el suelo. Cada extremo de los cables que lo conectaban a mi ridícula máquina había sido arrancado de cuajo.
¡Oh, Elizabeth! A cada hora que transcurre se añade un nuevo sentimiento de culpa, un nuevo peldaño ascendido por el oprobio en su persecución en pos mía. Al propio tiempo, el más cerril de los miedos va adueñándose de tu querido primo. ¿Qué he hecho, amada Elizabeth? ¿Qué suerte de atrocidades no será capaz de cometer el estúpido ser que por medio de la oración he traído al mundo? ¿Qué clase de peste bíblica he esparcido sobre la tierra? Y por otra parte, ¿qué puedo hacer ahora? Si tuviera una idea del camino que tomó el engendro al abandonar el laboratorio, podría seguir su rastro hasta dar con él y aniquilarlo, enmendar a punta de arma blanca la amenaza que para el género humano constituye el fruto de mi ansia creativa. Pero no reúno pistas sobre un posible paradero del monstruo.
En esencia, he aquí lo que quería contarte, o mejor sería decir lo que necesitaba contarte, mi siempre fiel Elizabeth. A ti y sólo a ti corresponde ahora decidir si me tomas por loco o me concedes, al menos, el beneficio de la duda. Entra en mis planes más inmediatos el realizar un viaje a Ginebra que me permita visitaros a mi padre y a ti, ahora que tanto os necesito. Esta carta, no obstante, llegará a tu casa antes que yo y te pondrá en antecedentes. Tal es mi deseo. Quiero que conozcas de antemano las vivencias acaecidas al hombre que vas a encontrar, las cuales sin duda le han marcado profundamente haciéndole, en alguna medida, distinto del que siempre conociste.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.