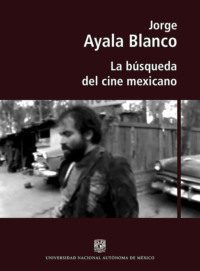Kitabı oku: «La búsqueda del cine mexicano», sayfa 9
b) La praxis del juego
Arremeter contra la figura materna era sencillo hasta cierto punto, y aceptable. Después de Los nuestros se puso de moda hacerlo en el “nuevo cine industrial”. La madre degradada Rita Macedo purgó el atentado cometido en contra del orden familiar dándole la papilla a perpetuidad al viejo paralítico Pancho Córdova, padre de su rencoroso amante Sergio Jiménez recién asesinado entre regueros de botes de pintura (último episodio de Tu, yo, nosotros, Jorge Fons, 1971), mientras la tragona abuelita Sara García moría de indigestión, atropellada por la Mecánica nacional (Alcoriza, 1971) y el niño de blonda cabellera Brontis Jodorowsky, en plan de Bette Davis a escala, le negaba sus pastillas a la abusiva madre Fabiola Falcón en pleno ataque melodramático, pues tocando escalitas pentatónicas descendentes en el piano, su prodigiosa mente infantil había dilucidado el chantaje sentimental que lo estaba convirtiendo en un precoz Rimbaud enclaustrado, y decidió contrarrestar esa perversa influencia materna antes de ir a balancearse a su autista columpio (El muro del silencio de Alcoriza, 1972).
Después de todo, la figura materna no es sino una parte del significante fundamental. Otra cosa sucedería cuando, dentro de su fundamental insignificancia, el novelista Juan Manuel Torres jugará a que un hijo vengativo saca a su viejo padre Pancho Córdova al balcón, lo amarra a una silla y le pone un pararrayos en los brazos para que desafíe a la furia de una tormenta; así de truculenta y en colores lechosos, esta escena estuvo a punto de ser eliminada del segundo episodio de Tu, yo, nosotros, por razones de censura.
La intuición retardataria de los censores no se equivocaba. Escupir sobre la madre no es en última instancia sino escupir sobre escupido. En cambio, cuestionar la figura paterna o disminuir al padre sí atenta directamente contra el significante fundamental y su detentador, sí derrumba los pilares de nuestra sociedad autoritaria y sexista, sí trastorna nuestra jerarquía social, sustentada en la división de roles sexuales. El cuestionamiento eficaz y continuo del padre, y de su autoridad transferida a todos los niveles sociales, favorecería la anhelada “muerte de la familia” (cf. obras completas del antipsiquiatra sudafricano David Cooper).
Sin embargo, de regreso del cine independiente, en donde había realizado experiencias límite con el tiempo fílmico, y tras el paréntesis de una biografía buñueliana, el cineasta Arturo Ripstein casi llegó a rozar ese cuestionamiento. Favorecido por una ambiciosa política de los Estudios Churubusco, y auxiliado por el escritor José Emilio Pacheco, el rebelde director de La hora de los niños había retornado a la industria en 1972 con El castillo de la pureza, imaginada como la más insólita crónica familiar que se ha acometido en el cine nacional.
Desgraciadamente, la película no resultó sino una Cosa Juzgada tan fallida en su desarrollo, completamente tradicional, como cuidadosa en el rigor plástico de su obsesión claustrofílica. Era una dramatización azulanaranjada del juego de las escondidillas y del castigo de la torpeza. Un loquito muy hogareño que fabrica matarratas en la calle de Donceles (Claudio Brook) se ha encerrado durante quince años, con toda su familia, para jugar a las escondidillas sin que nadie los moleste; así podrá, en la póstuma fase de su descomposición, abofetear gratuitamente y de entrada a su utópica hija pequeña (Gladys Bermejo), abrazársele azotadísimo a cosmética esposa coleccionista de ricitos (Rita Macedo), echarse sus tacos de maciza en la calle porque es vegetariano, preocuparse por la contaminación de las aguas, repetir máximas de Goethe y Chesterton, aislar en inquisitoriales celdas a sus incestuosos hijos púberes (Arturo Beristáin y Diana Bracho, disgustados porque los dos quisieran ser la Ana Frank de Stevens), lanzársele abruptamente a la tlapalera, soñar fajes con prostitutas, y esperar tranquilazo la llegada liberadora de la policía, la cual, pistola de juguete en mano, irrumpirá en el reino del fait divers trivial (elevado a episodio metafísico de Casos de alarma) y del autoritarismo paterno para ponerlos a buen recaudo, ya que noventa monótonos minutos no le han bastado al director para que piense siquiera mínimamente en ponerlos en tela de juicio. La policía siempre vigila a los padres enclaustradores.
El vacío que predominaba como motivo estético en las mejores películas de Ripstein se había convertido en sustancia y trasunto de su inspiración. Incólume, la figura del padre seguía rigiendo sobre la familia mexicana, y sin embargo, el cineasta Alberto Mariscal, sustraído a todo prestigio cultural, dentro del ingrato contexto del western a la mexicana, ya había cuestionado rotunda y dialécticamente al padre en Los marcados; pero eso nos remite al capítulo sobre la violencia.
La comedia ranchera
a) La comedia ranchera aberrante
En el explosivo plano general de un campo de trigo, y al grito de “el que quiera azul celeste que le cueste y el que quiera su vieja que la acueste”, la gavilla de bandoleros desastrosos de Agapito Rentería, con exasperada hambre de hembra, corre en pos de su botín: una larga hilera de morenazas con las piernas desnudas y cabezas cubiertas con costales que para escapar habían tenido que encajarle un cuchillo en el trasero a su guardián. Los barbones alzados, clamando que ahora con tambora porque con violín se atora, o quejándose de que les tocaron puras de segunda división, persiguen al viejerío y vuelan por el trigal costales, ropas, sombreros, espigas, alaridos de susto y de placer. Se oyen melodiosos los acordes de la canción tema y, sobre esta festiva liberación de nihilismo soez, que amenaza a todos los valores de la comunidad y de la decencia, parecen los créditos de El quelite (1970).
El segundo film y primer largometraje de Jorge Fons, acaso el más dotado para el cine popular de los veinte nuevos realizadores que han debutado en el cine industrial mexicano entre 1969-1970, se basa en un material deleznable como pocos: el “primer” vodevil musical-ranchero que sube a una escena teatral en la posolímpica ciudad de México, pieza original de un prolífico Alfonso Anaya, repleta de chistes de obvio doble sentido, albures archisobados, situaciones de estruendosa vulgaridad, diálogos de sintético cuento colorado y canciones equívocas. Una inicial adaptación, ultrasatírica y caótica, redactada por el propio director y el escritor Gustavo Sainz, se vio rechazada por el zar cuesta abajo de la producción mexicana, Gregorio Walerstein. Dóciles al gusto supremo, los adaptadores hicieron un nuevo tratamiento, más apegado al espíritu astracanesco de la pieza, el cual sirvió de base al film.
Algo permaneció, sin embargo, aun con el cambio de proyecto. Fons no cedió en su propósito de convertir El quelite en una parodia de la comedia ranchera tradicional. Quizá porque era el único camino que le quedaba para apropiarse del material, intentar “dignificarlo”, o al menos verlo desde alguna perspectiva de conjunto, a fin de controlarlo, subjetivamente, de cualquier manera. Cronológicamente más joven que la etapa de la “comedia ranchera ingenua” (estilo Allá en el Rancho Grande), sólo en su infancia provinciana pudo haber disfrutado el realizador con los enredos picarescos de la “comedia ranchera socarrona” (estilo Dos tipos de cuidado). Estaba históricamente condenado a inaugurar una tercera etapa, una póstuma etapa, del cine populista mexicano por excelencia. Una etapa autoconsciente en donde la película tiene que volverse una reflexión y un rescate abominable, abominable, de la mitología fílmica que maneja.
El problema de El quelite es entonces saber qué puede lograr la conciencia crítica cuando se vuelca sobre un mundo como el de la comedia ranchera, generado por un concepto del pintoresquismo que ya no nos pertenece y tan sólo puede recuperarse de manera postiza; un mundo siempre dominado por la gazmoñería, las inhibiciones rústicas, el prejuicio obtuso que es consecuencia de las virtudes de los mexicanos de segunda (los provincianos), el abuso del folclor adulterado y las demás taras que arrastra desde sus raíces mismas, esas numerosas y deformes fibras que repertoriamos en La aventura del cine mexicano. En suma, la conciencia haciendo visibles los mecanismos de una visión sustancialmente fenecida, hasta para la nostalgia.
La tercera etapa y la liquidación de la comedia ranchera, pueden llevar como nombres los de “comedia ranchera aberrante”, “comedia ranchera autoconsciente”, “comedia ranchera complaciente”, “comedia ranchera putain” o “comedia ranchera impotente”. Todos estos apelativos son adecuados, pues no es por mera coincidencia que, para desmantelar el mito del macho mexicano, la película, con insistencia casi patológica, semeje en última instancia un prolongado chiste lépero, de hora y media, sobre la impotencia, por supuesto sexual.
Agapito Rentería (Manuel López Ochoa) llega con sus matones al pueblo de Ayocotes, que nada tiene que ver con la realidad ni con la época revolucionaria en que se sitúa la acción, sino con las más contrahechas mistificaciones y estereotipias que ha propuesto el cine mexicano. Pero es un pueblo excepcional, ya que todos sus habitantes masculinos tienen descargado el acumulador, por más que acudan en peregrinación a curas milagrosas, como la de tirar tres piedras en el río y gritar kikirikí. Comandada por su feroz jefe, la manada de bandidos astrosos toma la plaza con la mayor facilidad, pero Agapito se las tendrá que ver negras al llegarle a una beldad caballona del lugar, Lucha (Lucha Villa), desdeñosa, resguardada por sendo moñote y una madre insolente (Susana Cabrera).
Para lograr su conquista, el bandolero tendrá que someterse al cortejo amoroso convencional, competir con otro pretendiente, pedir la mano para desposarse y sufrir un baño con rasurada cual cruenta tortura. Todo iría bien si en la noche de bodas no se escuchara la canción de “El quelite”, misma que le cantaba su mamá a Agapito cuando lo bañaba de chiquito. Ese recuerdo traumático le impide funcionar como el macho entre los machos que es. Y esa dolencia será aprovechada por un rival despechado, Próculo el poeta (Tin-tán), que en los más «absurdos lugares y circunstancias —en el hotel distante, en el desierto, a la mitad del lago— encontrará el modo de hacerle oír la música inhibidora, que doblegará la virilidad de Agapito, aunque haya tomado docenas de ostiones para cargar la pluma.
Sólo el heroísmo final del bandido, que se hace tocar “El quelite” por tiempo indefinido para superar su represión, conseguirá la recuperación del perdido vigor sexual. Así, en un nuevo intento amatorio en casa de la novia, la infeliz Lucha tendrá que implorar desfalleciente que ya no toquen más la maldita canción, ahora infalible afrodisiaco.
Eruptos, sombrerazos, vociferaciones, balazos a las patas, mugre, morbo verbal, cubetadas de agua fría a los subalternos, canciones que son el complejo de Edipo, trompetillas para bien morir, sermoneo contra la lujuria en un pueblo donde ningún hombre dispara el cañón, confabulación de damas lustrosas en abstinencia forzada, gruñidos, caída de pantalones, levantamiento de naguas, prostitutas rompoperas que platican sopesando huevos, mi cuñada está re’buenota y mil temas de secreto en voz alta, todos ellos servidores del mejor mal gusto carpero, heredado en exclusiva por los sketches de los teatros de revista y adocenados por las “ensaladas de locos” de la TV metropolitana. Todos ellos constituyendo la inapelable evidencia, la alta denuncia y la expresión excesiva de esa autoconciencia de la comedia ranchera.
Por ese camino se roza, se captura y se deja escapar al nihilismo y la gracejada anárquica, cuyas invectivas eran prácticamente imposibles de sostener. Ni negación dialéctica de la comedia ranchera, ni desmitificación del más alicaído cine mexicano de consumo, ni “sátira de la farsa”. La contradicción que desarregla el hábil juego de Fons surge, no de manejar un género muerto, sino de consecuencias más sutiles de su postura. Pretende parodiar un género que nació como parodia, del teatro español, del sainete, de la escena burlesca posrevolucionaria. Confunde el ritmo con la agitación, con una precipitación que se traduce en gratuitos movimientos de cámara, chuscos saltos de montaje al estilo lesteriano decadente de Algo gracioso sucedió camino al foro, exceso de close ups, gags de dibujos animados, y cámara rápida que finge cadencias de cine mudo. Aunque con mayor brío y originalidad que La sorpresa, el arraigo neopopulista de Fons se advierte extrañamente falsificado.
Pero quizá lo más lamentable es que, a fin de cuentas, Fons es incapaz de sostener su tono de franca leperada, de villanía provocadora. Sólo en dos excelentes secuencias —el baño del bandolero que defiende su autoridad viril con tamaños pistolones, la gavilla astrosa que toca durante días “El quelite” ante el indecible tormento del jefe en estado delirante— se recupera el vigor desafiante y desintegrador del arranque del filme. La autoconciencia se le ha transformado al relato en mala conciencia a la deriva. Parece adscrito a ese nuevo cine industrial enriquecido con cineastas que filman mamarrachos a sabiendas de que lo hacen, pero resguardando su buena conciencia.
El resultado de esa propuesta es una correspondiente reacción de defensa: encubrir la mala conciencia. Fons traiciona a su populismo, al querer elevar a categoría estética su repertorio de albures e incentivos para la risotada. El arsenal de recursos cómicos modernos es apabullante, y por momentos el estilo embellece inoportunamente determinadas escenas vulgares y lugarcomunescas, para recordarnos, a la menor provocación, que estamos ante la película de un realizador bien y esteta.
Las pruebas de este juego de un cineasta con tres manos que trata de pasarse de listo, son más de las que pueden descubrirse a simple vista. Una canción que canta Lucha Villa, “Agárrate de mí”, es fotografiada en un bello y sostenido plano secuencia del perfil de la cantante bravía, hasta con un destello luminoso del lente por deliberado descuido. Los parlamentos subrayan su abundancia imaginativa, desentendiéndose de su carácter híbrido: albures regionales genuinos, albures archisobados de la pieza original, albures grasientos de los mecanismos de La sorpresa y albures monos de los adolescentes de la novela Gazapo de Sainz. Ninguno de los decorados es típico de la comedia ranchera, ni el burdel, ni la iglesia, ni el cuartel de Tepoztlán, ni la casona tirándole a Art Nouveau, ni la campiña de la boda; pero tampoco es el auténtico, quedándose en una estilización vaga, que en ocasiones recurre al esteticismo monocromo, palo de rosa y sucedáneos, de Los paraguas de Cherburgo de Demy. La toma del poblado, sin renunciar al ballet sincopado y al paseíllo del desafío, dirige su burla hacia el chili-western a la italiana, en pleno virtuosismo de la antiviolencia.
Por añadidura, ninguno de los intérpretes es aprovechado en su propia presencia y vivacidad. A todos, incluso a los chicos del Teatro Universitario, se les han inventado nuevas semipresencias e infrapersonalidades. Manuel López Ochoa actúa como si no fuera López Ochoa sino Jorge Negrete caricaturizando a López Ochoa, Lucha Villa como si tuviera una tímida sensualidad, Susana Cabrera como si ya fuera Carlota Solares y, el colmo, el genio cómico del cine mexicano, Tin-tán, es obligado a degradarse senilmente como un lagartijo sangrón y aguafiestas, que se arrodilla en la calle, trepa en las cortinas dando brincos de montaje y ladra como lebrel en celo. Algo análogo le ocurre a Mantequilla en el papel del boticario quejumbroso.
El prurito de satirizar al machismo en su ultravulnerable fijación edípica (incomparable con la agudeza involuntaria de Dos tipos de cuidado, basada cínicamente en el odio a la mujer y la amistad homosexual) hace que Fons subvalore legítimos elementos caricaturescos que tenía enfrente y sacrifique sus carcajadas demoledoras al monolitismo de la impotencia sexual, que supuestamente todo lo explica y disculpa. Más nocivo que sus aciertos visuales, es para El quelite el intelectualismo crítico, sicosociologista a ultranza.
En el diálogo entre el principio explosivo del placer y el principio represivo de la realidad, Fons se ha quedado, apesar de todo, en un indeciso término medio. Sin darse cuenta de que, como nos recuerda Octavio Paz en Conjunciones y disyunciones, los objetivos del chiste y del arte son opuestos: el chiste busca disiparse, el arte tiende a concentrarse, a encarnarse. Por eso las invectivas léperas de El quelite se reúnen en un estruendoso fuego de artificio que dura el tiempo de una llamarada de petate, una pirotecnia de albures y humor grueso que parece no haber tenido otra finalidad que hacer resplandecer nuevamente al machismo satisfecho de la comedia ranchera, hoy jugando a burlarse de sus apariencias y explicaciones sicoanalíticas más burdas, pero, después de haberse afirmado mediante la negación de su negación, más inquebrantable que nunca.
b) La comedia ranchera hembrista
Descendiente de los albures de El quelite, de la sexycomedia italiana reducida a invectiva aguardentosa de Plaza Garibaldi, del cine de humor negro, o más bien humor obsceno-funeral, y de la sordidez sonrosada del cine de cabareteras cayendo y levantándose, La Martina o La mujer del sacristán (1971) de René Cardona hijo, invoca la protección de la comedia ranchera con charros en plena descomposición, aun más escapista que en décadas anteriores, por supuesto, pero haciéndola funcionar como tierra de nadie, provinciana y feudalmente predestinada a la explotación de parte de los poderosos, en una intemporalidad adefesia de belle époque rústica que permite a Irma Serrano lucir adornados corsés y ropa interior de fantasía, excitantes por extemporáneos.
Formalmente (de alguna manera hay que designar lo que nuestros ojos ven y no creen), la acción transcurre en escenarios del convento colonial de Acolman y en las calles típicas de algún turístico Valle de Bravo. Pero es la casa de la Martina Serrano lo más sorprendente: por fuera tiene el atrio y el portón de una iglesia dominica, por dentro es una espeluznante casa del Pedregal, con grandes mesas doradas, sillería china recubierta de oro, retratos de primera comunión, tibores, estatuas africanas estilo imperio, columnas dóricas, ruedas de carreta para ver a través de los muros, casullas, cien enormes espejos, mármoles, candiles con focos, monitos de peluche, retablos de vírgenes, pinturas que debían estar en algún museo del virreinato, floresotas de papel crepé, joyas barrocas, gobelinos, souvenirs orientales, alfombras y tapices en rojo insultante, cama redonda con gigantesca concha de nácar que la circunda y colcha floreada bajo docenas de cojincitos, muros con piedra pintada de negro y artesanías de Tlaquepaque: un compendio del mejor gusto estilo nuevo zoomagnate, una escenografía que produce vértigo.
La casa es un símbolo y un baluarte de la consistencia moral. Ese inhabitable esplendor anonadante establece una equilibrada alianza con las vicisitudes del relato y la índole de su personaje central, que empiezan como parientes de Tristana en tierras cálidas, según enuncia la revisión de un viejo corrido hecho por Irma Serrano: una pupila violada por su tutor en la adolescencia y el consecuente amasiato oculto al pueblo; pero una Tristana que no sólo invierte las reglas del melodrama realista español y termina sojuzgando a su violador, sino que termina en una historia de aniquilaciones sexuales sucesivas, punteadas todas ellas con elipsis de risotada tan sutiles como presentar el reloj que da la hora y encima de él dos gallos de hojalata que se yerguen o clavan el pico cada vez más, en cada atacativa nocturna de la Martina.
La película justifica su humor negro empezando con un entierro y terminando con otro, además de presentar siempre el contenido de los féretros. No obstante ello, nuestra Martina-Tristana de brillosas naguas largas, ultramaquillaje, lunarazo en la frente y vozarrón de María Félix, no padece de melancolía buñueliana. Vive tranquila con su violador, un obsequioso tío tutor (Eduardo Alcaraz) que funge como usurero del pueblo, otorga jugosas dádivas al sudoroso cura gachupín (Guillermo Álvarez Bianchi) y, sacando fuerza de flaquezas, todavía destina los miércoles a disfrutar su amasiato. La mujer, en la flor de los primeros años de su cuarentena, cohabita con el vejete, explotándolo, aunque no deje de antojársele el sacristán chulito (Ricardo Cortés) en el rosario, ni deje de darle, al regreso de la modista, su buena entrada al Plateado (Rogelio Guerra), un charro de tiempo completo que, para justificar su legendario nombre de matón centenario, ostenta canas falsificadas en las patillas y en los bigotes, que hacen juego con su traje recamado de adornos de plata, bajo un sombrero de ala anchísima y terminado en punta que no se quita ni en la cantina, armonizando con la ferocidad de su golpeado acento norteño en una comarca donde todos dialogan como tonada de mariachi jalisciense. Pero el antojo extraconcubinal se reprime fácilmente: basta con que la Martina desorbite sus felinos ojos cuando su tío le ofrezca champagne ranchero, ante una copa en cuyo fondo le ha dejado caer previamente una sortija con tremendo diamante.
La terquedad del machísimo Plateado destruye, sin embargo, la felicidad ya insostenible (amenzada de chantaje, aparte del apetito sexual insatisfecho de parte de la mujer) que quería perpetrar la incestuosa pareja, El pretendiente se casa por sus pistolas con la Martina y ella se las ingenia para disfrazar su “deshonra”, emborrachándolo con cinco botellas de champagne al hilo, pura limonadita para viejas, en la noche de bodas, mientras él alegremente la nalguea (“Al cabo que ya son mías”).
AI crudo despertar, la mujer le hace creer que pasó todo, pero el macho se serena en la taberna y no se deja engañar, ni con eso ni con el cuento sobado de que se cayó del caballo cuando era chiquita.
Entonces la abofetea, “se desquita” hasta conseguir ojeras de tuberculoso universal y finalmente la lleva a devolver, con el camisón desgarrado, atada de manos con una reata fija a la silla de su caballo, en una regocijada y tumultuaria procesión por todo el poblado, precedidos por el regañado sacristán que hace sonar la tambora de la anunciación, y portando el Plateado una especie de estandarte de burda madera en que con indignadas letras góticas se lee: “No era virgen”. La Martina le vuelve a ser encajada a su tío, a quien de nada sirve el alegato de que, salida la mercancía, no se admite devolución.
Ella jura vengarse de esa humillación que la complacencia del relato tanto ha festejado. Y a continuación la película dará un giro completo para acompañarla en su afán vindicatorio, que no se dirige únicamente en contra del Plateado, sino contra todo el género masculino. El desquite hará de ella una mártir febril de la reivindicación. La actriz Irma Serrano actuará con el entusiasmo de quien supone haber alcanzado la dignidad del encomio en una caprichosa biografía espiritual. Uno a uno, amante tras marido, la Martina pasa del vestido blanco de la boda al desvestuario de mujer tentadora, para acabar con todos los hombres de la ficción, en la cama, a coñazo limpio, a sólo una noche por víctima, con un fervor que aspiraría, si los conociera, a dejar deslucidos los afanes vindicatorios de Susana la perversa, de la Aventurera Sensualidad de Ninón Sevilla y hasta de la prostituta revanchistamarxista de Nelly Kaplan (No culpes a María).
Sus virtudes castrantes serán ecuménicas. Se convertirá en una machorra que arrasa con todas las cantantes bravías de la comedia ranchera ingenua, con todas las Marías Morales con puro de la comedia ranchera socarrona, con las empantalonadas Rositas Arenas y su educación de macho cerril pero tan feminizables, pese a que dan ganas de gritar Al diablo las mujeres, y con los desplantes rejegos de las Tres palomas alborotadas, sucesoras de Las tres alegres comadres, y sus vocaciones de fierecillas domadas. La Martina no es una machorra cualquiera. Ejerce la castración como una de las bellas artes de la comedia ranchera y todavía le queda para confirmar habladurías políticas, como si estuviera dando claves personales, realizando simbólicamente sus deseos retrospectivos o escribiendo una anti-Novo Vida en México durante el periodo presidencial de Díaz Ordaz.
Es una machorra que le lleva serenatas al barrigón jefe político (Tito Junco) que nunca termina de fajarse los pantalones sobre sus calzones largos, goza como Anita de Montemar (Urueta, 1943) con la gratuita escena de la esposa legítima (Gloria Mestre) yendo al día siguiente a reclamarle, antes de ser acribillada en la calle por el celoso Plateado, equivocadamente. Es una machorra que supera la capacidad de explotación de su tío, prestando dinero a los campesinos al 40 por ciento, con los billetes en la diestra y el pistolón en la siniestra, negándose además a seguirle dando limosnas al párroco apenas se ha apoderado de su primera herencia de viudez. Ella echa toda su exuberante humanidad encima de sus amantes para acabarlos en el suelo, seduce a empellones al sacristancito que no trae nada debajo de la sotana, provoca una ira irracional del Plateado que le causa la muerte; al querer entrar con todo y cabalgadura en casa de su rival se da un frentazo en el umbral y perece fulminantemente mostrando una P de. . . sangre en la frente, si bien el caballo sin jinete recorre la casa en total despiste. Es la hembra desatada, halcona del sexo y objeto erótico, activado en contra de sus explotadores.
Si la Martina no retrocede ante nada, tampoco lo hace la película. Todo se lleva al límite. La historia prodiga, obsesiva y exclusivamente, vejetes semiimpotentes, de gran poder económico, que entran a la alcoba macabro-nupcial con gorrito de dormir y bacinica. Hasta el tradicional galanazo charro, el Plateado con escarcha de Navidad, ha sido envejecido prematuramente. La visión sexual es la más patológicamente demoledora que ha exhibido el cine cómico mexicano: O te destruyo en la cama o me destruyes, no hay de otra y sin posibilidad de dejar de usarnos mercenarioeróticamente el uno al otro. Los cadáveres dentro de su caja deben mostrar sus rictus de risa en la cara antes de descender a la fosa. El macho de la fábula farsesca balacea el féretro de su rival ante los deudos despavoridos, luego se descubre por primera vez la cabeza y corea la letanía “ruega por él”. En un gag final la Martina es vencida, es decir, aparece con su respectivo rictus macabro dentro de su féretro, en el panteón, después de haber sido acabada durante la noche de bodas por su tercer marido, el tímido sacristán, en una vehemente sucesión de close up de los contrayentes-contendientes: él demandando paz desde sus ojeras en aumento, ella pidiendo amor desfallecidamente, como homenaje burlón al lema jipi. Lejos han quedado el anillo de diamantes que pendía de la cabecera de latón del lecho en sacudimiento, las gesticulaciones carperas de los actores en su totalidad, las reiteraciones de cada efecto, los símbolos obvios, los retruécanos narrativos, los dobles sentidos, las frases hechas de empleo reciente y los anacronismos de nombres de animales falderos que se llaman Poquianchis, como las célebres lenonas multiasesinas, a quienes parece habérsele robado la inspiración para elaborar esta obra cumbre del cine grueso a lo bestia.
Llevar las cosas íntimas hasta el límite; llevar la lógica del absurdo y las deformaciones del orden mental establecido hasta el límite, es privilegio de los genios y de los irresponsables, de los militantes revolucionarios y de los sicópatas. Para los genios y los militantes, ese gusto por el límite significa una subversión de los valores formales, obedece a una necesidad de esclarecimiento, mediante la relativización de todos los fenómenos aceptados. Para los irresponsables y los sicópatas, en cambio, es un autosatisfactorio chapoteo en el cieno de las mistificaciones o, en el mejor de los casos, una aberrada y aberrante incapacidad de ver, distinguir y evaluar los delicados elementos que el contacto con el límite ha logrado descarnar. La Martina constituye un ejemplo inmejorable del último de estos casos.
Difícilmente encontraríamos en la cultura o en la subcultura mexicanas una mejor definición, posología, vía de administración y modo de empleo de la aberración existencial llamada “hembrismo” como en esta cinta. Ni en la interpretación lewisiana de los lumpendesahogos quejumbrosos de las hijas de Sánchez (a nivel antropológico), ni en los indispensables ensayos de Marta Acevedo y demás compañeras del movimiento de liberación de la mujer (a nivel superestructura consciente), hallamos aún, desgraciadamente, las formulaciones teóricas de ese tipo de mentalidad aberrada.
Esta singularidad de La Martina se debe a un hecho poco frecuente en nuestro cine. Fue concebida, escrita, producida, actuada y cancionizada por una mujer, si bien el libreto fue confeccionado por la sastrería guionística de García Travesí y la dirección corrió a cargo de René Cardona hijo, el astracanesco creador de Mauricio Garcés como género cinematográfico. La cantante folclórica Irma Serrano, que primero había adaptado el corrido “La Martina” al gusto actual y cuyas películas fueron boicoteadas subrepticiamente a finales del diazordacismo, se autoerigió como una especie de “autora total”, según las condiciones que regulan el cine nacional. Una cineasta tigresa, en las antípodas del cine femenino que apenas inician las universitarias Marcela Fernández Violante, Esther Morales o Rocío Barrios,14 porque a nadie se le ocurrirá evocar como antecedentes —trivia sin rango cultural— los nombres olvidados de la Duquesa Olga, Perlita, Matilde Landeta, o la Carmen Toscano de las recopiladas Memorias de un mexicano.