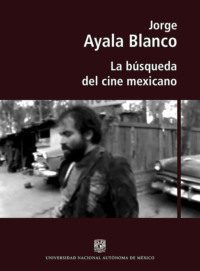Kitabı oku: «La búsqueda del cine mexicano», sayfa 8
e) El crepúsculo de los machos
El patrón y jefe político Narciso Busquets llega furioso con la policía rural a reprimir la huelga de los fabriqueños, pero recibe un mensaje familiar y mejor pide cinco minutos de intermedio para ir a la cabecera de su inoportuno padre moribundo. Pasada la tregua, regresa. Por fin, el esperado remate apoteótico del film revolucionario hecho para acabar con todos los filmes revolucionarios, puede empezar. En el estruendo de la medianoche se inicia la matanza que se clavará en la retina del protagonista (Fernando Balzaretti) que no la presenció.
Los campanarios tocan a rebato; los guardias disparan ráfagas a quemarropa, evocando el final de La pandilla salvaje de Peckinpah; el cadáver del herrero galanazo (Andrés García) yace con los brazos extendidos en escarmiento, sobre una carreta llena de difuntos reventados; suena la insuperable grandilocuencia soviética de la Undécima Sinfonía de Shostakóvich, y los obreros del Arsenal de Dovjenko exponen sus pechos a las balas asesinas, para proteger las banderas rojinegras y los retratos del ideólogo antiporfiriano Ricardo Flores Magón.
¿Qué culminación es ésta? ¿A quién pertenece esta ampulosidad? ¿De qué revolución se trata: de la rusa, la mexicana, o la hollywoodense en descomposición? Poco importa. Ante la inusitada compulsión oratoria de la superproducción El principio, primer largometraje industrial de Gonzalo Martínez Ortega (1972), se disuelven tales distinciones estancas. Su resurrección del realismo socialista puede unificar sincréticamente cualesquiera movimientos cinematográficos o armados. Si la Revolución Mexicana bien valió una viñeta de Leduc-Casasola, y podría suponerse que la sangre sólo corrió para que su historia gráfica pudiera venderse en fascículos semanarios como promoción de las tiendas de autoservicio, ¿por qué no había de valer también una película estalinista?
Todo es autoritario a rabiar, desde el lenguaje verbal que utilizan los incontables personajes hasta la estructura misma del relato. La cinta no está hablada en castellano sino bramada en chihuahuense, aunque su limitado repertorio de expresiones altisonantes recurra a chingaderas muy México setenta, y la construcción en borboteantes flashbacks impone a huevo tanto la saga familiar estilo Vino el remolino y nos alevantó de Bustillo Oro, o el epílogo con novedosa toma de conciencia en que el hijo del amo se va a la revolución estilo Pedro Armendáriz en Flor Silvestre, como la dispersión unanimista del relato. En realidad no se trata de una sola película, aunque el hilo conductor sea el adolescente provinciano de Los días del amor de regreso de París, sino de una veintena de películas aglutinadas en dos sobrecargadas horas: la de una señora campesina que es violada por toda la tropa en el prólogo, la del pintor que retorna maléficamente a la casa paterna para desenterrar el pasado, la del herrero pacífico que se prendó de la hija del patrón para coleccionar atardeceres idílicos en homenaje al Indio Fernández, la del cieguito de guerra a quien la pérdida de la vista le abrió los ojos para que rechazara su pensión y sus medallas, la de Patricia Aspíllaga que por andarse enamorando de beatos amariconados se volvió palomita al salir de misa y se fue volando hacia una novela de García Márquez, la de la prostituta Lucha Villa alias La Coquena que asistía desafiante a las honras fúnebres de los niños voyeristas ahogados y pedía a su hombre de rodillas “Déjame ser madre, déjame vivir, ser como otras mujeres”, la de una primitiva huelga floresmagonista que fue reprimida sanguinariamente, la de un exgeneral enloquecido que vaga por el pueblo como hazmerreír de los chicos, la de la sucesión familiar imposible en el poder económico-político, la de la toma de conciencia mencionada, y muchas más que no alcanzamos a registrar en el mural.
El arte estaliniano se arraiga y el autoritarismo domina porque ambos están al servicio de la tesis histórica del film: la Revolución es un asunto sólo para machos. Los hacendados perdieron porque sus hijos no supieron ser suficientemente machos, cuando ellos quedaron seniles y paralíticos; los trabajadores pobres sufrieron dolorosas bajas porque tenían escrúpulos para ser completamente machos; la única disculpa de los soldados federales es que al violar mujeres eran muy machos; el héroe positivo zhdanovista encarnó en un carismático líder floresmagonista (Alejandro Parodi), que ciertamente presenciaba con paranoicos gestos antimachistas el juego de vencidas en la taberna, pero que al asestar discursos en la asamblea fabriqueña, y al correr perseguido por los sables de la caballería porfiriana, se comportaba como un macho voluntarista al cuadrado, sublimado y sublime. Y poco antes de la toma de conciencia, recetada como clave insurreccional para futuras revoluciones, con generosidad de la que sólo un macho conocedor es capaz, el rugiente tirano Busquets muere en un boudoir, telepateándonos la última lección de su ocaso: Dadme diez rameras tan machas como esta Coquena Villa que me dispara vengadoramente, y moveré al mundo.
Proyectados ante el crepúsculo de una tarde, aciaga en apariencia pero gloriosa para la preservación de su raza, los machos se engrandecen, sobrepasan en gigantismo a Un Dorado de Pancho Villa y muchos precursores más. La antorcha del machismo (= Revolución) ha conseguido pasar, inmaculada, de una generación de cineastas industriales a la siguiente. Efectivamente, es apenas El principio: el esplendor crepuscular de los machos se funde y confunde con la irradiación primera, la raíz primigenia, la cosmogonía de nuestros valores de afirmación a nivel “político”. El mito del eterno retorno sostiene, wagnerianamente, el reto macho del Poder.
La hagiografía oficial dominante ha salido deslumbradoramente enriquecida. Merece su arrogancia de macha satisfecha. El principio no sólo puede leerse como El acabóse del melodrama revolucionario, sino también como una pirueta ficcional para absorber al irrecuperable líder anarquista Flores Magón. La mirada retrospectiva le perdona sus deslices ideológicos, en virtud de que las condiciones sociales que combatía pertenecen ya al pasado. Aunque pretendiera dar a entender otra cosa con sus obreros masacrados y su ambiguo responso por las grandes familias chihuahuenses, la sinceridad machista de Martínez Ortega logra coincidir perfectamente con la demagógica exaltación revolucionaria cara a la Prirrevolución.
Y entonces, en pleno velorio desheredado, oyendo que un jefe villista excompañero de escuela rayaba muy macho su caballo y gritaba “Vámonos, ahí dejen que las viejas entierren a su muertito”, el junior revolucionario pensó “Ése es de los míos”, montó en otro animal y se lanzó al galope hacia la toma de Torreón y, ¿por qué no?, tal vez mañana mismo, Stalingrado-Hollywood.
La añoranza porfiriana
a) El santoral poético
“Fuensanta me espanta. No. Fuensanta, espanta que tu dulce amiga no sea tan santa. No. Fuensanta, dulce amiga. Ahora sí”. Es el monólogo interior del poeta en pos de su inspiración. A altas horas de la madrugada, en la penumbra de su estudio amueblado por el marché aux puces mexicain de la Lagunilla, enfundado en su nueva bata del Palacio de Hierro, el bardo prócer Ramón López Velarde (Carlos Bracho) ha sacado de una carpeta de cuero los papelitos enrollados en que escribía sus poemas; los ha colocado sobre el escritorio. Qué emoción: los extiende, los pule, los tachonea, los hace bolita desechable, los rompe. Estamos compartiendo el furtivo dolor de la creación literaria.
Por desgracia tendremos que compartir muchos episodios memorables más. Ya desde los créditos de Vals sin fin (1971), la ópera prima de Rubén Broido (poeta en sus mocedades hacia 1956-1957, editor literario asociado con Juan José Arreola, director de teatro, miembro de la primera generación del CUEC, editor de los dos únicos números de la revista Cinestudio a principios de 1965, documentalista para la Comisión de Radiodifusión con filmes sobre el progreso rural), se escuchaban viejas melodías de banda, culebreando entre los versos del poeta, insípidamente recitados, mientras veíamos estampas vivientes de un zocalito de provincia, quizá el zacatecano Jerez natal del propio López Velarde; era un serie de cuadros plásticos en que todos los pueblerinos endomingados permanecían inmóviles; de pronto un niño o un músico de banda empezaba a brincotear como si se hallara en París que duerme de Clair o en El día que paralizaron la tierra de Wise (a veces una niña que compra helados no aguanta estarse quieta pero por licencia poética diremos que nadie lo nota) y al minuto de hacer inútiles cabriolas regresaba a su lugar; luego toda la estampa se animaba. Y como arranque, hemos asistido a una atenta velada literariomusical en donde Ramón, junto al piano, terminaba de leer unos versos y sus amigos se acercaban a decirle: “Qué orgullosos nos haces sentir de ser tus amigos”.
Pero el corazón de la subtelenovela biográfica se amerita en la sombra de los festejos del cincuentenario luctuoso,12 y el poeta desoye las lisonjas. Abandona en espíritu su fiesta onomástica (nadie evoque, por respeto, el primer cuento de Lucía, que aquí se intenta vergonzantemente resucitar la añoranza porfiriana de las películas avilacamachistas de Bustillo Oro) y se asoma por el cristal llovido de la ventana. Afuera cruza la carroza blanca de las bodas con la muerte. El hombre cede a la obsesión: recuerda que para sus exégetas la pasión de López Velarde es una sensualidad absoluta, que reúne a la Madre, la Amada, la Hermana y la Muerte, y sale a la calle para jugar suicidamente a Recitando en la lluvia.
Pagará muy caro el atrevimiento de haber dejado plantada a Yolanda Ciani, él que se supone debía encarnar al Novio Porfiriano Casto e Ideal. Morirá del resfriado para recuperar su prestigio. Pero antes tendrá oportunidad de evocar, presa de monótono delirio, los highlights de su vida opaca y triste. Caminará de la manita con una Fuensanta más bien marchita (Ana Luisa Peluffo) por las calles del pueblo, la perseguirá entre arrumacos por la placita y se medio esconderá de nuestra vista, para besarla detrás de dramáticos pilares. Ingresará a una pandilla de jóvenes literatos tarados que pegan toda la propaganda de su revista sobre la misma pared, mientras él coquetea con Clarita, empapelándose como momia para sorprenderla a la vuelta de la ronda nocturna.
Se retratará con su cura de cabecera en los pasillos de una pinacoteca virreinal, y en la recámara de blanco le pondrá su chalecito póstumo a una Fuensanta que acepta morir para que nuestro Ramón ya pueda tener per semper fidelis su necrofílica dama de pensamientos. Y como ningún prócer puede ser duradero si no se relaciona con la nómina prestigiosa de su tiempo, el pasional vate se convertirá en destacado maderista militante y redactor bajita la mano del Plan de San Luis. Por eso cuando Madero (Héctor Ortega) salga de la cárcel, desde el estribo de su berlina le dirá a Ramón: “Mucho gusto en conocerlo, me han dicho que todo el tiempo me anduvo ayudando”.
Es el momento que esperaba el compositor Eduardo Mata para dejar de rehacer a Schubert, al Cuarteto virreinal de Bernal Jiménez y a un valsecito cursilón de Ponce, y ahora discútese con una muestra de su talento creador; se oyen entonces percusiones insistentes que suenan como silbatos febriles (fabriles) y Ramón captura como Butch Cassidy de corbatita un tren, para meter dentro de un vagón, clandestinamente, a su Maderito. Pero poco después, en una imprenta donde presta sus servicios, el poeta se entera del asesinato del Presidente y del Vice a manos del chacal Huerta; demuestra su congoja histórica aferrándose al patrón (Mario Castillón), quien le devuelve románticamente su mirada de impotencia.
Toda esta dimensión activista, revolucionaria, del personaje, se la inventó el argumentista-director de la cinta, pero la admitimos como enésima licencia poética del relato, pues sirve para justificar que la oscura vida de López Velarde recibiera los honores patrios de la superproducción gubernamental (desde Doña Macabra de Gavaldón y Vals sin fin se admite que lo único peor a una película filmada en los Estudios Churubusco es una película producida por los Estudios Churubusco) y los seis millones que se destinaron para demostrar que la sensibilidad erótica del iniciador de nuestra poesía contemporánea (lo que Octavio Paz llama la “traición de la ruptura”) podría reducirse a nivel de María de Jorge Isaacs rodada por Tito Davison, dentro del marco de una película hipotética (o más bien una no-película, aunque haya sido sometida a un proceso especial denominado prevelado, sobre un tono ocre) a la que para poder “atacarla” primero hay que inventársela. Pero no importa: desde hace treinta años de “paz” sabemos que todos los héroes nacionales son propiedad del PRI (incluyendo a los poetas modernistas porfirianos), el cual puede comisionarlos para desempeñar alguna labor extraordinaria y ejemplar en su sucursal de los Churubusco, sin temor de que pierdan ni su planta ni su fondo para jubilación.
Sin consecuencia, valseando un Vals sin film por el presupuesto, tendremos convertido a Ramón López Velarde en un lechuguino con sonrisa optimista de tiempo completo dinamismo afectado, como cualquier empeñoso burócrata del nuevo régimen, desvelándose para terminar en horas extras sus proyectos, poemas o expedientes, seguro de que la perfecta fusión de la lírica y la épica sólo podrá consumarse como adhesión desinteresada a los regidores que señalan los destinos de la Suave Patria, quienesquiera que sean. He ahí pues a Ramón convertido en jilguero oficial, zozobrante, muriendo de gripe a los 33 años, bajo la mirada, al pie de la cama, del Monumento a la Madre. Y como apoteosis de tan edificante tragedia, el director se contagia de euforia, reventándose dos dionisiacos rollos de fellinismos lánguidamente subdesarrollados, exégesis onírica y antología suprema de la poesía velardiana: Fuensanta Peluffo revive con velos de María Montez (la única odalisca) y se le vuelve a perder a López Bracho, entre escombros, patios conventuales, niñas amarradas por las trenzas y carretas funerarias. Poeta: si soltero agonizas, irán a ridiculizarte hasta hacerte cenizas.
La familia
a) Las plantas carnívoras
Cada promoción egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) reacciona contra las precedentes. Por lo menos así ocurrió con las tres primeras de ellas, que desde entonces señalan las tendencias predominantes de sus egresados. Los modelos de opción. Más adelante nos referiremos a los miembros de la primera de ellas: dispersos, sin rasgos comunes, queriendo darle vuelta a los clichés del viejo cine mexicano, con mayor o menor fortuna; valiéndose de aportes tales como prestigios literarios (Juan Guerrero), populistas (Jorge Fons) o histórico-mitológicos (Raúl Kamffer). También nos referiremos a la tercera generación, compuesta por cineastas tercamente marginales como Leobardo López Arretche y Alfredo Joskowicz. Cualquier intento de clasificación basado en Solanas-Getino sería demasiado simplista. En todo caso, la definición de Segundo cine convendría en líneas muy generales a la segunda promoción.
Cineclubera, haciendo de la cultura cinematográfica y del juego de “trivia” fílmica formas de relación humana, despolitizada, luego de acometer la efímera publicación de una revista lujosamente ilegible y repleta de traducciones deficientes (Cine montaje, dos números en 1966), era de temerse que la totalidad del grupo se hubiese perdido sin remedio, esterilizado por un absorbente culto al cine norteamericano clásico, enfrascado en bizantinas discusiones de cinéfilos conscientes neocolonizados, reverente al “cine de autor” que formuló la crítica francesa en los cincuentas, prolongando demasiado su periodo de formación, sin ser capaces de proclamar la independencia de sus juicios y memorias filmográficas, autocondenándose a considerarse como muchachitos a perpetuidad, o limitándose a filmar conatos de comedia preartesanal, so pretexto de hacer cine intimista, como fue el caso de los primeros filmes de Alberto Bojórquez (Barcarola, A la Busca).
Jaime Humberto Hermosillo, nacido en 1942 en Aguascalientes, donde cursó estudios comerciales, rompió sobrecompensadoramente con el destino de su grupo, antes de asimilarse a la industria. Pese a la rocambolesca puerilidad de sus primeros cortos (Homesick, 1965, y SS Glencairn, 1967), se veía preocupado por la autenticidad descriptiva realista y por la contundencia formal. Parecía querer proveerse, aliando vivencias familiares y cultura cinematográfica, de algo semejante a un estilo. Al afirmar esto pensamos sobre todo en Los nuestros (1969), una película independiente de 50 minutos y en 16mm blanco y negro, que le costó al director debutante treinta mil pesos. Aunque se adviertan en ella numerosas rigideces de principiante (no es raro que un nuevo cineasta confunda rigor con rigidez, en especial cuando está saturadísimo de cine clásico), son la seriedad y una visión adusta muy crítica lo que distingue a Los nuestros de otras experiencias análogas casi domésticas.
En los acontecimientos cotidianos —pálida, minuciosa y exasperantemente cotidianos— que narra, todo parece necesario, aunque no se conozca bien para qué. Como dictamen de una fuerza sentenciadora que deseara apoderarse de todos los sitios, gestos y ademanes de esta crónica familiar. Y sin embargo, entablamos un diálogo humano de comprensión, nunca una complicidad, con sus criaturas. Nada de los actos exteriores debe quedar sobreentendido, y cuando lo queda, como en la incomprensible sugerencia del adulterio de la vecina con el adolescente, la película se debilita peligrosamente. Sólo las motivaciones internas y los sentimientos pueden ser ambivalentes.
Por eso, se describe dando la impresión de que se oculta la propia mirada. El cuidado del detalle no se da tregua. Hasta el mínimo pliegue de la media torcida de la madre y su actitud de fingido desdén al invitar a su perrita pekinesa desde el umbral del departamento. Hasta el imperceptible roce del dedo sobre la comisura de los labios de la hermana narcisista ante el espejo retrovisor. Hasta la muda comunicación del hermano y la hermana haciéndose copartícipes momentáneos de su intimidad, como en un oasis, junto al balcón. Hasta los pósters bajo cristal en las paredes. Todo es sujeto de vigilancia severa.
Es que por encima de las mistificaciones del cine industrial va a volverse corpórea la mediocre realidad de la clase media del noreste de la ciudad de México, tan impersonal en sus aspiraciones como cualquier suburbio pobre de Los Ángeles. Sus pequeñas costumbres, sus manías, su voluntad a-histórica, sus intrigas entretelones de padres e hijos. Su “moral”, permisiva o autoritaria según las circunstancias permitan el triunfo o el fracaso de la voluntad egoísta, según el núcleo familiar se sienta o no amenazado en sus conveniencias integradoras.
La estructura de la familia mexicana citadina obsesiona tanto a Hermosillo como a Alejandro Galindo, hasta entonces el cineasta insuperable de la crónica urbana. Tal parece que el joven director tomara el relevo del veterano realizador de Una familia de tantas. Pero por más que sus pruritos de espontaneidad y detallismo, en el desmenuzamiento de relaciones interfamiliares, los acerquen, el espíritu de época opone sus espíritus, sus enfoques, sus resultados. Galindo era un primitivo amoroso y sentimental; Hermosillo es un moderno autoconsciente y propositivo. Galindo representaba un espíritu abierto y comunicativo; Hermosillo representa un espíritu solitario e íntimamente desgarrado. Galindo hacía alegremente una crítica interna de las costumbres, como queriendo limar asperezas; Hermosillo acomete una crítica externa de las costumbres, como si quisiera vengarse, desde afuera, y exorcizar los fantasmas de sus padecimientos domésticos.
Galindo había conseguido elaborar el retrato familiar de una clase media en formación, progresista, llena de optimismo e ideales de american way of life, como la de 1948, cuya mentalidad, elevada a nivel de realidad política,13 culminó en los sangrientos sucesos de 1968. Hermosillo consigue hacer, con un cuidado casi científico, la vivisección de una clase media en descomposición, retardataria, llena de resentimientos sociales, sin otro ideal que la preservación e incremento de sus escasos bienes, hipócritamente cristiana, ramplona y mezquinamente apoltronada, como la de 1970.
Pero, ¿qué es lo que descubre Hermosillo en esa familia típica, adoptando la óptica de un botánico que efectuara la fría observación del comportamiento, en apariencia tranquilo, de una subespecie de plantas carnívoras? Los nuestros es la historia de un crimen por omisión, como La loba de Wyler. Un crimen sin castigo ni remordimiento que, al ocurrir al final del relato, sirve de motivación profunda a todo el film. Con un notable pudor sórdido, Hermosillo apenas permite que lo patético se muestre más allá de cierta crueldad imponderable que preside las relaciones de todos los miembros de la familia.
La vieja madre Telma (María Guadalupe Delgado) tiene como acompañante de misa y de compras a su vecina Isabel (Odineta Dey), a quien engaña su marido. Telma descubre que la amante de ese vecino es su propia hija Liza (Graciela Iturbide). Trata de separarlos sin conseguirlo. Isabel a su vez, después de tener una aventura sexual con un adolescente que se aposta por las noches ante su ventana encendiendo y apagando una linterna, decide urdir un truco melodramático que le restituya al cabo a su marido, despertándole sentimientos de culpa: simulará suicidarse “a solas” con barbitúricos, en presencia de su vecina Telma que le hará el favor de telefonear in extremis a la Cruz Roja. Sin embargo, la anciana espera con dureza la defunción de su amiga, comprueba la rigidez cadavérica del cuerpo inerme sobre la alfombra, y se va a su casa a planchar ropa. Al cabo de un par de años, cuando su hija Liza llega con el viudo y el bebé que han engendrado ambos, de visita a la casa materna, Telma hace uno de sus papelitos. Sube a la azotea y prefiere quedarse a la intemperie hasta muy entrada la noche, abrigándose con su chal en un escenario de tinacos, antes que responder a los ruegos filiales y bajar a saludar a esa hija inmoral que todavía no ha legalizado eclesiásticamente su unión conyugal.
Así relatado, el film puede parecer un perfecto melodrama negro. Algo hay de eso. La primera parte es estricta hasta lo opaco, hasta darle una textura casi neutral a las relaciones humanas, a base de planos cortos y escasos desplazamientos de cámara. En la segunda parte, el asesinato callado no representa un viraje dramático ni un gag trágico, sino un accidente más en la implacable lógica de los acontecimientos, como el asesinato a sangre fría de Dillinger ha muerto, al término de una jornada de ocio enajenado. Pero Hermosillo niega inclusive el valor liberador irrealizante del crimen que se asignaba Ferreri, o la apoteosis del malhechor edípico James Cagney, volando con toda una planta de productos químicos, en esa walshiana Alma negra que tanto aburre a la vieja Telma que acaba durmiéndose con la televisión encendida.
Para esta madre mexicana absoluta, para esta bondadosa y chantajista Yo casta de cabecita blanca, el asesinato es una vileza justificada y simple, una vileza mediocre como todos sus honestos actos. Ya desde Homesick Hermosillo había filmado una versión libre de El malentendido de Camus donde el hijo pródigo era victimado a balazos en la recámara por su madre, interpretada por la misma actriz desmitificadora María Guadalupe Delgado; y en SS Glencairn un adolescente se valía de folletinescas coincidencias para huir lejos de su asfixiante universo familiar. En el juego cruel de Los nuestros, la violencia estalla como un estremecimiento colérico, como un placer malicioso de sugerir y dejar adivinar cierto odio comprensivo hacia la cadena de vilezas que se ocultan en el reverso de Los problemas de mamá y demás cintas en que los hogareños Crevennas y Lozano Danas del cine industrial mexicano siguen haciendo el elogio de esas madrecitas que harían cualquier cosa con tal de ver a sus hijas bien casadas.
A la visión inmoral, efectista y fácilmente sentimental del arcaico estilo lacrimógeno, los jóvenes cineastas realistas empiezan a oponer la visión intransigente y los sentimientos extremos en un estilo indignado. Se trata de denunciar las vilezas que sostienen los valores morales de una clase social frustrada, voraz y castrante. Hermosillo en su film independiente intentaba alcanzar una estética a partir de su ética individual. El sentido de su cine no se encuentra en el lirismo ni en el sensible intimismo, sino en el rechazo a todos los espejismos de la vida interior. La respuesta a sus problemas de cuestionamiento directo se da en un recuento de pequeñas atrocidades diarias, un nuevo realismo antirromántico y agónico, prisionero del vértigo, gravemente fraternal. Una crónica familiar de las plantas carnívoras.