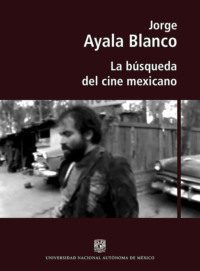Kitabı oku: «La búsqueda del cine mexicano», sayfa 5
b) El emblema inútil
Acartonada, monologal, estulta e inútil, la tercera versión de The Futile Life of Pito Pérez by José Rubén Romero (151 páginas, Prentice Hall, $4.95 dólares) es la película de la pretensión siniestra, que inaugura con dignidad el ambicioso cine de la cultura oficial de los setentas mexicanos, heroicamente lanzados a la conquista de las premieres estilo Hollywood y de las salas de ocho a doce pesos con intermedio. Desde el punto de vista histórico, después de las versiones de 1944 (ContrerasTorres-Medel) y de 1956 (Bustillo Oro-Tin-tán), la cinta parece servir únicamente para gritar a los cuatro vientos que el cine mexicano pasó de la ingenuidad de la infancia a la decrepitud, sin haber pasado nunca por la juventud ni la madurez.
Pero el fenómeno tiene otro alcance. ¿Por qué hoy La vida inútil de Pito Pérez? A principios de siglo Don Venustiano Carranza asistía solemnemente al estreno de La luz dirigida por Manuel de la Bandera, y varias décadas más tarde la última epopeya de Bolívar o Morelos se agasajaba en función de gala en el Palacio de Bellas Artes con asistencia de todo el cuerpo diplomático; hoy el gasto hace que los funcionarios públicos se marginen discretamente en un rincón del Cine Diana, mientras los bufones reales (léase Salvador Novo) juegan a alburearse ellos solos en el ofertorio, implorando la bendición subliteraria del gran texto clásico de los cursos de verano para norteamericanos square. Una bancarrota de imágenes ante su espejo.
No cabe entonces ninguna duda de la necesidad actual de resucitar fílmicamente y en gran producción a Pito Pérez, para festejar las primeras fiestas patrias sin recepción en el Palacio Nacional: el cine pretensioso se ha vuelto populista. Se identifica con la imagen viva del humor del pueblo de hace cuarenta años, aunque cuidando en deleitarse con el anacronismo de sus rasgos soeces. Con la disculpa de que es un personaje “filosófico natural”, tomado de la vida real y que confesó sus penalidades a un bardo michoacano, Pito merece el rango de héroe nacional. Así, su manifiesto publicitario se distribuye profusamente entre los habitantes sin memoria, en los suburbios capitalinos que han invadido el Paseo de la Reforma para presenciar el despliegue militar diazordacista del Día de la Independencia.
Sería considerado traición de esa mexicanidad negarse a rendirle culto de idolatría laica y tributo de asombro picaresco, con risotadas de oficial guarura dándose palmadas en las asentaderas. Por lo tanto, hagamos a un lado la ya paralítica conducción de actores acartonados y conjuntos en montón ante la cámara de Roberto Gavaldón, que ni siquiera en su decadencia pudo rodar un plano inferior a la generalidad de sus colegas; hagamos a un lado el ojo borreguno de Phillips hijo, los colores coruscantes, las recitaciones del monigote protagónico con sonrisa pizpireta de campanilla y la dramaturgia caduca que lo mueve; hagamos a un lado la obsolescencia del fingido cariño por las aventuras pintorescas. Vayamos directamente al elogio del personaje, como si existiera en hechos fílmicos efectivos y no únicamente en la acumulación de anécdotas precinematográficas y las interminables tiradas hipotéticamente graciosas que el abominable hombre del hablar a sacudidas temblorosas (Ignacio López Tarso, el peor buen actor del cine mexicano de los sesentas) nos asesta al menor incentivo, demostrando que su Pito Pérez tiene mayor vida intelectual que el de Medel, y se concentra mejor en el poetizante diluvio de frases acerca de la inmensa variedad de campanitas de Mi Tierra y otros filosofemas de mistificada sabiduría regional.
A semejanza de la versión de Contreras Torres del mismo asunto, esta Vida inútil de Pito Pérez intenta la glorificación del personaje bajo el señuelo de las aspiraciones cómicas. Pero lo que interesa realmente es el patetismo de las situaciones y el autopatetismo del pobre diablo: complacerse en el pobre diablo, ensañarse anhelantemente con el pobre diablo, hacer como que se defiende al pobre diablo, convertir al espectador (vía compasión) en un pobre diablo vicario con medalla al mérito por cincuenta años de servicios. Las parrafadas chispeantes en el fondo sólo quieren deprimir con su autodenigración, su autocompasión y su ostentación de desamparo.
Somos cómplices de un paria que va por los senderos fracasando en todos sus intentos amorosos, queriendo ser aceptado por el escarnio: extravagante, inofensivo. Pito Pérez no es un disidente, es un fracasado. Pero qué feliz de ser derrotado si se es sobreviviente de una edad dorada de la provincia nacional; emigrado de una edad ya irrepetible en frescura, ingenio y candidez, cuando México decide hacer su entrada a la sociedad industrial sui generis, donde se mezclan el semifeudalismo y el neocapitalismo descentralizado.
Pito Pérez se nos presenta altivo en sus harapos, trepándose al campanario para lanzar a vuelo las campanas y vanagloriarse de ser un hombre libre y diferente, orgulloso de estar medio loco y de poder bailar en los campos floridos con su chaquetín, como lo había visto hacer a Blanca Nieves con el espantapájaros. Sin embargo, el transcurso de la película describirá el surgimiento de la amargura en el interior inmaculado de este cretino comunicativo, hasta dejarlo besándole la mano a su novia, una calaca a la que llama La Caneca, y reventando de madrugada en la torre de una iglesia, en plena dialéctica del erupto arcangélico.
Pito Pérez es un sometido lamentable, un falso rebelde. Toda su rebeldía es verbal; se subleva socarronamente, con timidez; se mofa de media humanidad y protesta contra la contaminación del aire moral, pero jamás deja de realizar lo que se le exige, nunca consigue transgredir, ni proponiéndoselo, la mínima norma. Le es imposible alterar el desorden establecido ni provocar, con sus desahogos beodos, algo más que un pequeño escándalo, apenas acreedor a un botellazo en la cabeza y a barrer las calles en calidad de preso saltarín, después de congraciarse, mediante zalamerías y cartitas románticas, con los celadores. Pito Pérez es un ecuménico rebelde indiscriminador, que arremete constantemente contra cualquier cosa, siempre la mejor manera de llegar a la dependencia absoluta, sufriendo tan estrechamente la influencia de las cosas como aquel que las obedece mansamente. Pequeños desahogos como mendrugos, y postales idílicas de Pátzcuaro como linimento.
El chiste y el sarcasmo no hacen de Pito Pérez ni un humorista ni un verdadero pícaro. Es un Sancho Panza que vaga como Quijote pordiosero sin ideales. El pitoperismo a la Medel era el de un miserable pícaro de cara compungida que estaba auténticamente convencido de sus desventuras. El pitoperismo a la López Tarso es el de un cabotin artificioso, de cara enharinada que considera una envidiable sofisticación padecer desventuras. La evolución del personaje es clara, y aquí concluye una comparación tan estéril como bizantina: el análisis de la mezquindad podría convertir lo sintomático en significativo.
No obstante, esta rápida comparación realza una característica básica del pitoperismo de los setentas. La agresividad. o sea, la complacencia en la derrota está dada, como último mendrugo al pícaro, al cabo de un buen trecho de agresividad. Pero no hay que hacerse ilusiones. Se trata de una agresividad sancionada, agachona, neutralizada, transformada en su contrarío antes de expresarse. Baste como prueba que la vida infantil y juvenil del gracioso ha sido suprimida, para que resulte inexplicable e inubicable su comportamiento, y que se ha insistido hasta el cansancio en el aspecto desertor del personaje.
De acuerdo con la conciencia senil de sus nuevos progenitores cinematográficos, Pito Pérez es “un producto de la crisis político-económica de la etapa porfirista” y resulta “tan jipi como los que están en desacuerdo con él mundo actual”.8 Dos frases que sólo como ironía alguien hubiera podido pronunciar, han sido tomadas como argumentos en descargo del flagrante bodrio que nadie sabe por qué se hizo pero todo mundo estaba convencido de su importancia, y en encomio de su sacrílego personaje, símbolo del progreso mental del cine mexicano, firmemente estancado y enarbolando su atraso de sólo veintiséis años respecto al cine de hace sólo veinticinco: ese cine de 1970 que de pronto se dio nostálgicamente a atravesar una “época rumiante” y volvió a filmar viejas glorias inexistentes, como Quinto patio, Angelitos negros, Me he de comer esa tuna, Chucho el roto en cuatro largometrajes distintos, Flor de durazno, Santa por cuarta vez, Cuando los hijos se van, etcétera. Pito Pérez o la vieja frontera reconstruida sólo en sus fisuras grimosas.
Con estos argumentos se hace el papel de aquella estudiante de sicología que estaba maravillada ante la desinhibición de los lumpentrovadores niños que suben a pedir dinero en los camiones. Digamos mejor que a Pito Pérez se le ha trasladado a la etapa de la usurpación huertista para que a nadie le ofendan las invectivas que dirige contra generales y políticos corrompidos, y para que nadie se sorprenda de que en tiempos remotos existieron presos políticos. Pito Pérez está en las antípodas del jipismo puesto que nada rechaza (simplemente no puede alcanzarlo), ni participa en ningún movimiento, ni constituye una agresión social de la misma especie. Integra por sí mismo, desde su indumentaria hasta su índole deleznable, una subespecie humana. Es un ser por debajo e incluso aplastado por la ínfima sociedad que jamás podría asumirse por encima de sus condicionamientos ambientales.
Pito Pérez representa, sobre todo, al individuo perfectamente pisoteable, y fusilable gratuitamente, sin remordimiento alguno, por las autoridades locales en un cementerio. Pito Pérez es la prueba tangible de que a los rebeldes sólo les queda el ingenio hipotético, el desprecio de las mujeres-masa (Lucha Villa) que cantan canciones de época como “¿Sabes de qué tengo ganas?”, y una maledicente soledad siempre refractaria. No usa melena, por lo tanto no es subversivo. Embriaga a todo un pueblo con jarabes de botica, como homenaje ferviente al consumo de alcohol, única droga permitida. Aunque se vista de gala, es un espécimen indigno de cualquier zoológico.
Por todas estas razones el relato lo propone como espejo del deber ser del héroe positivo: insignificante, verborreico, autocompasivo, desintegrado. Un personaje inolvidable con inagotable capacidad de ridículo, para regocijo de retrógradas espíritus provincianos. El humor de taberna sube recatadamente al campanario y da un salto de medio siglo para labrar la grandeza del cine mexicano ronroneantemente culto. Gloria al pitoperismo reinante. La caricatura del subhombre conformista fue desde entonces el emblema encarnado que la Patria Agradecida necesitaba como estafeta para continuar la carrera de relevos sexenal.
En reconocimiento a tales méritos de Gavaldón, que venían a refrendar los ya evaluados en La Rosa Blanca, la caridad mal entendida nos obligará moralmente a suprimir cualquier comentario sobre el rulfismo de la opereta ranchero-apestarsiana de El gallo de oro (película intermedia entre las dos analizadas, pues fue realizada en 1964), sobre las declaraciones públicas del rector haciendo llamados en el desierto para que se salvara al cine mexicano de las garras aviesas de los jóvenes cineastas; sobre las comparaciones con directores que saben envejecer con dignidad. Sobre la redención erótica de los jóvenes herederos del feudalismo industrial provinciano que retornaron de educarse en Estados Unidos “curados de machismo”, tratamiento que le fue negado al realizador de la película, quien, como desquite, vuelve a su protagonista Valentín Trujillo sospechoso de mariconería y edipismo incurable, proyectándose en la atropellantemente magnánima figura paterno-supermachista de David Reynoso que terminará victimando sentimentalmente a la humilde novia ramerita Ofelia Medina y dándose revolcones con su hijo en playas colimenses para evitar el suicidio del chico y devolverle su virilidad, al malinterpretar un guión póstumo de Hugo Butler llamado Las figuras de arena (1969). Y sobre la desarticulada farsa telenovelera con las empavesadas ancianas Carmen Montejo y Marga López espantando sobrinos mediante guiñolescos recursos de casa embrujada para Los Tres Chiflados distintos y un solo libretista Hugo Argüelles verdadero en Doña Macabra (1971). Pero no sobre la megalomanía de Mario Moreno Cantinflas, que debió cabalgar arriba y adelante por los campos coproductores de España en un nuevo Quijote.
Aun de este modo, a diferencia de otros prestigios del viejo cine mexicano, Roberto Gavaldón dio gracias a sus siempre confirmadas cualidades de sequedad técnica en el cine tradicional bien manufacturado y logró emigrar del pasado y devenir en más de lo que nunca hubiese soñado: un apóstol del nacionalismo feudal, un diseñador de inútiles emblemas patrios, un benemérito de la hermandad cervantina.
c) Don Cantinflas mendiga afecto de nuez
Ya en plenitud de su decadencia, sólo treinta años después de haber eliminado cualquier impulso creador o inventivo para petrificarse en el éxito de su anacrónico peladito modelo 1936 (de los que ya no existen, si algún día existieron), orgulloso de ser reliquia del viejo cine e institución nacional, irremediablemente aburguesado y con imperturbable buena conciencia pero sin dejar de basar su comicidad residual en la abusiva explotación de la enfermedad del habla del mexicano (enfermedad gracias a él aislada, identificada, magnificada y cantinflantizada incluso metafísicamente), luciendo ahora a cadena perpetua el grácil rictus de un rostro quirúrgicamente restirado Cantinflas se erigió un pedestal clave de infeliz recordación en 1969: Un quijote sin mancha. Rodado inmediatamente a continuación del oratorio pobrediablista megalomaniaco de Su Excelencia (1966), donde ofrecía no pedidas lecciones de humanismo democrático-redentorista a los cancilleres latinoamericanos, y del bobhopismo vergonzante de Por mis pistolas (1968), si bien antes de hacer la apología a muy nuevo régimen de la delación patriótica en El profe (1970) como homenaje al sufrido magisterio nacional de regreso de Río Escondido, el film englobaba toda la obra reciente del “cómico de la gabardina”, precisándola temáticamente.
Nada había cambiado; los rudimentos técnicos del maestro de obras Miguel M. Delgado seguían en el mismo estado, los inmóviles master shots volvían a ser invariablemente interrumpidos por monótonas tomas de protección en campo-contracampo ad nauseam, el comediante seguía representando al peladito taimado que se rebaja para agradar, la ideología de los chistes de almanaque permanecían bajo la advocación de San León Toral, y demás. Pero el celuloide exudaba, por todos sus poros, los denodados esfuerzos que multiplicaba el invernal Cantinflas para ponerse al día, o más bien, para hacer prevalecer su concepción del mundo sobre los tiempos que sensiblemente escapaban a su entendimiento desde hacía rato.
Enarbolando el simbólico nombre de Justo Leal Aventado, el personaje reclamaba, para su gloria, el generoso mito capitalino de “El hombre del corbatón”, litigante protector de los menesterosos. Así, el abogadillo de pantalones remendados que encarnó, salía a combatir por los habitantes del vecindario, repartía moralina a la menor provocación, arremetía blandamente en contra de una corrupción judicial que diríase perteneciente a la “ingenuidad” del primer porfiriato mexicano (aunque vista desde el segundo), jugaba futbol de sombrero en la comisaría, bailaba desarticuladamente en cafés a go-gó disfrazado de grotesjipi para rescatar chicos del Taking Off de Forman, disuadía de divorciarse a vejetes impotentes, recibía con reverencia apolillados consejos de sentenciosos ancianos hispanos con gestos de hermana de la caridad (Ángel Garasa), añoraba en monólogo arrasante los tiempos en que fue honrosa la profesión de jurisconsulto, enderezaba cabareteras maternales en apuros de cine alemanista, fingía, modestia aparte, ser influyente, y gozaba sufriendo desaires amorosos, dentro de la olvidada gran época cantinflesca de Águila o sol (1973), para hacerse digno de pasear zoofílicamente orondo a una chiva blanca a través del Zócalo, como hidalgo moderno según él. ¿Me veneran aún?
Los golpes de pecho positivistas y los discursos mojigatos no podían estar equivocados. Mediante el sermoneo paternal de un quijotismo simplista y fariseo, un quijotismo sin mancha como el que correspondería a cualquier millonario en busca de imago filantrópica, Cantinflas estaba dispuesto, de ser necesario, a pararse sobre los sempiternos bigotitos de sus comisuras bucales, con tal de convencer(se) de la vigencia popular y amada de su personaje declinante. Dejaba al desnudo la sonrisa sin respuesta. Autoinvestido como Beneficencia Pública, pose que desde entonces sería el pivote diamantino de su ficción abrupta, lambisconeaba socarronamente al aire. Una bondad primaria y fuera de la realidad social, vitalizada en el mejor de los casos por sus infantiles caprichos de momia narcisista, le concedía por primera vez, gracias al quijotismo ramplón, un sentido al habla enrevesada de Cantinflas.
Pero aún faltaba la santa alianza del franquismo y el cantinflismo echeverrista, las nupcias de la alpargata retrógrada con el huarache sublime: la megalomanía es una fortuna creciente hasta lo inabarcable. Faltaban las coproductoras tierras secas de la Mancha y los paisajes verbales de Castilla: por mi raza hablará Cantinflas. Faltaba la sanción de nuestra prehistoria hispánica y la inmortalidad de la Gran Literatura: el reconocimiento cultural es un elevador de arranque instantáneo. Faltaba la confianza ciega en las jerarquías heredadas y el respeto irrestricto a la moral feudal: el saqueo humaniza a la ignorancia. Faltaba la sustitución de la paleta estilística nonata del destajista Delgado por la impersonalidad solemne de un Gavaldón capaz de reencuadrar estáticamente sobre el eje; para un esclerótico titiritero de lujo, la voluntad embellecedora es una embriaguez. Faltaba Don Quijote cabalga de nuevo (1972) extensión espaciotemporalmente desplazada de Un quijote sin mancha,
¿Existe mayor obsequio a sí mismo que usurpar alevosamente el centro de la ficción eviterna, relegando a un segundo término de patiño prestigioso al mismísimo Caballero de la Triste Figura (metamorfoseado en Monigote de la Abyecta Caricatura)? Sin siquiera tomarse la molestia de darle crédito a la obra original, conformándose con apostrofar de entrada al humor de Don Miguel para manifestar luego la devoción (más santurrona que estricta) de la empresa, y atreviéndose sin embargo a incluir en la trama al presunto soldado Cervantes (Javier Escrivá) como un escribano arreado, con la mano izquierda enguantada, que hace dibujitos y toma apuntes para su futura novela en la mesa de un tribunal de la Inquisición (¡!), Cantinflas se sube a duras penas al borrico de Sancho Panza para desde allí abaratar (léase “mejicanizar”), con carpera o morcillera verba inoportuna, cada parlamento; para neutralizar cada noble episodio de esta tragicomedia convertida en discursivo melodrama archiexplicativo, para rebajar el alcance del film a nivel de un programa de Platícame un libro del Canal 13, para sabotear los escasos momentos mínimamente inspirados de esta nueva adaptación escolar del Quijote, en la línea de la retórica versión española de Rafael Gil, con Rafael Rivelles, de 1948, y en las antípodas del soviético Kozintsev (1957).
Las aventuras quijotescas se remodelan en función (al gusto) de este Sancho sin panza, con calzas rojas, gorrita manchega y calcetines escoceses, pero que conserva las habituales camiseta, mascadita ajada y ademanes urbanos de Cantinflas. Por lo tanto, el caballero se puso a darle estocadas a los pellejos de vino sólo para que Cantinflas se bañara de rojo líquido la cara en stop motion. Arremetió sobre molinos cual gigantes para que Cantinflas trepara miedosamente a las aspas y un stuntman girara por los aires. Cargó a su avanzada edad pesada armadura para que al bajarse del caballo Cantinflas le dijera: “Derechito, no se me pandié”. Fue transportado en una jaula y supuestamente juzgado en un atrio como criminal para que Cantinflas pitara discursos plañideros, invocara histriónicamente a Carlos “Mango” y a los doce Pares “de zapatos” de Francia, se desahogara en desplantes desdeñosos pateando el polvo, fuera contratado retrospectivamente por Don Alonso Quijano con nostálgica música de clavecín mal temperado (“¿Cómo a la inmortalidad? A esta hora ya está todo cerrado”) y volteara con tenaz sangronería media docena de dicharachos al revés, mientras las comparsas espectadores decían ajá con mímica. Soportó palos y humillaciones para que Cantinflas bailara con él, alzando la patita. Se trata de una materialización clásica del espíritu práctico, sin duda.
A fin de cuentas ¿quién acompaña al guiñol verbal de Cantinflas? Un viejito cursi y raboverde que quiere llevarse la luz de tus ojos en el granero, un loquillo apocadón y verboso que desearía llevarse también el horizonte, pero si se acerca lo pierde, así como la oportunidad de enfrascarse en un diálogo de doble sentido estilo Teatro Follies de los treintas con una cuidadora de puercos. ¿Qué se fiz del ideal amoroso del Quijote? Se convirtió en un sexismo degradante en el que Dulcinea, aparece como una abestiada aldeana prostituida que se pasa la película con la boca abierta como idiota incurable, el ama de llaves resulta una codiciosa matrona que vela el lecho del caballero moribundo al estilo de Los cuervos están de luto, “a poco las mujeres son nuestros semejantes”, el juicio salomónico en la ínsula Barataria se aplaude por su denigración antifemenina, y la castellana pregona con ridícula mandolina que es Fuego, en tanto que la Dama de Pensamientos se hace de a mentiras un harakiri, disfrazada de Julieta de Zeffirelli.
Aunque el admirable actor-director Fernando Fernán Gómez trate de darle utópica dignidad al personaje, posando como Cristo vulnerado en el alto vacío, este Quijote no es en última instancia más que un paladín del idealismo a lo Opus Dei, presto a afirmar que “los caballeros andantes y los curas son la misma oración”, viendo desde su ventana a las masas (estúpidas, por supuesto paternalista) quemar libros de caballerías como en estatal campaña antipornográfica y danzar alegres rondas en torno de la hoguera, de donde saldrán los fantasmas de Fahrenheit 451 a implorar a Don Quijote: “Sálvanos, papacito”, mientras Sanchinflas rescata heroicamente una pila de volúmenes.
Y para rematar esta cadena de sermoneos y súplicas, el ingenioso hidalgo se fue arrastrando la cobija y regando por el camino sus enseres, vencido por el falso Caballero de la Blancaluna, para que Cantinflas, lloriqueando su lealtad preclara y mendigando de nuevo el afecto del espectador al invocar demagógicamente a niños y pobres (niños y pobres que nunca aparecieron en la película, pues es más fácil amar a los seres explotados en abstracto que tolerarlos en lo concreto), convenciera al desollado caballero en vías de jubilación de que vuelva a ejercer su oficio de vaguedad humanística, cuando se oigan coritos melosos de Waldo de los Ríos, y todo se resuelva en fervor navideño, dentro de una errabunda imagen triunfal del Quijote y su compadecible escudero, que cabalgan hacia el horizonte, como regia apoteosis de un antiguo noticiero EMA (España, México, Argentina).
1 Detalles pormenorizados sobre este periodo podrán encontrarse en los despistados comentarios que hace Emilio García Riera en el cuarto tomo de su Historia documental del cine mexicano (Ediciones Era, 1972), ese monumento que una mediocridad le erigió a otra.
2 De las veintiocho películas que filmó en ese periodo, tal vez lo único más o menos rescatable sea Espaldas mojadas (1953), que por su tema antiyanqui estuvo prohibida varios ruizcortinistas años. Las demás pueden agruparse en diversas series: ciclo “melodramas conyugales” (de Las infieles a Esposa te doy, 1953-1956), ciclo “astracanadas ínfimas de Resortes” (de Hora y media de balazos a Ni hablar del peluquín, 1957-1959) y ciclo “reeducación de adolescentes descarriados” (de La edad de la tentación a Mañana serán hombres, 1958-1960).
3 Entre ellos contamos una Carta abierta de un director de películas al futuro Presidente de México (sin pie editorial, México, 1963), Una radiografía histórica del cine mexicano (Fondo de Cultura Popular, México, 1968) y El cine, genocidio espiritual (Nuestro Tiempo, México, 1971).
4 Piezas sobre superhembras manipuladoras de machos en la etapa revolucionaria como Y la mujer hizo al hombre (montada en 1970 por Servando González) y piezas de tesis antiimperialistas como La rebelión de los sueños.
5 Cf. Artículo en Universidad de México, vol. XII, núm. 3, noviembre de 1957.
6 Dentro del folclor capitalino, el policía de tránsito, el cuico, el tamarindo o el mordelón, cumple la misión que —según el poeta Paz— estaba encomendada originalmente al pícaro clásico: pica, picotea, corta, hiere, muerde, espolea, enardece, irrita. El hacedor de Pedro Infante, Ismael Rodríguez, le dedicó al personaje un díptico de extrañas, ingenuas y contagiosas resonancias homosexualoides: A.T.M. y ¿Qué te ha dado esa mujer? (1951), en donde Luis Aguilar recogía de la inopia a Pedro para dignificarlo en su oficio de agente de tránsito, compartir un mismo piyama en su amasiato espiritual, ser asediado por peligrosas conductoras, espiar con casco y motocicleta lista en glorietas estratégicas la mínima violación al reglamento vial, hacer piruetas suicidas en el cuerpo acrobático, y consolidar a puñetazos una amistad a prueba de noviecitas santas y arrepentidas damas de la vida, en las más hawksianas y equívocas películas del cine nacional.
7 Cf. Conjunciones y disyunciones de Octavio Paz, Cuadernos de Joaquín Mortiz, México, 1969.
8 En el diario Excélsior, 18 de septiembre de 1970, México.