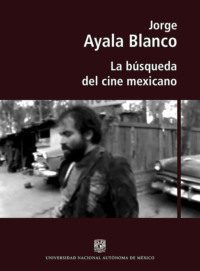Kitabı oku: «La búsqueda del cine mexicano», sayfa 6
II. Metamorfosis de Los temas y las series
…tan lentamente que su movimiento es una misteriosa forma de la quietud.
Xavier Villaurrutia, Nostalgia de la muerte.
La revolución
a) El alba de los probes
El clima es de comedia ranchera con cananas. Suenan los corridos revolucionarios a la luz de las hogueras, los soldados caen ordenadamente en el campo y los paisajes consagran la omnipresencia de las nubes, pero lo que importa fundamentalmente son las glorias del star system mexicano exacerbando sus pasiones melodramáticas como hechos acústicos e infrawalshianos, con música épica en el sentido más folclórico-estrepitoso del término (de Raúl Lavista), cuando han dejado de escucharse las antiguas baladas, o mezclándose con ellas.
El cine de la Revolución hecho género sólo quiso perpetuar la idea indiofernandezca de que cada mujer mexicana es una flor silvestre incólume ante la época turbulenta porque Flor Silvestre es la voz de la patria. Sea Gloria Marín disputada al mayor Crox Alvarado por Jorge Negrete en plena contienda (Si Adelita se fuera con otro), sea María Félix dejando de tirarle cohetones a las patas del caballo de Pedro Armendáriz para seguir humildemente al jinete como una soldadera más (Enamorada), o sea Esther Fernández casándose con el subalterno-desobediente-por-amor Rodolfo Acosta bajo la mirada del padrino de boda Pancho Villa antes de que el prócer enternecido mande fusilar al novio (Pancho Villa vuelve, Contreras Torres, 1949), el objetivo que se persigue es que la mujer, por la fortaleza amorosa y la debilidad sedentaria que a priori significa socialmente, funcione como punto de referencia a-histórico: será pues la afirmación del macho, la prueba de su hidalguía y el botín sollozante que dignifica la muerte. La mujer-patria está al margen de la historia pues recuerda en cada aparición que los revolucionarios no combaten por ideales sino como caballeros andantes en busca del reposo sexista del guerrero, que quedará debidamente plasmado en las coplas de un legendario corrido popular que los petrifique, hasta que se demuestre el aforismo de que “el pueblo es el opio del pueblo”.
Dentro de este marco folclórico-sexista se entenderá mejor por qué el cine de la Revolución de 1910 hubo de convertirse, a mediados de los años cincuenta, en un territorio poblado estelarmente y dominado ineluctablemente por hembras viriloides con fusiles y voz ronca que convertían al género en su maquillaje suplementario, en su exclusiva caja de resonancia. Y de esas mujeres que lo sojuzgaron, con todo y sentimentales machos perseguidos por la fatalidad heroicamente redentora, la triunfadora del campeonato de belleza revolucionaria fue María Félix. Fue Gabriela, la novia campesina que incitó al robo al peón Pedro Armendáriz para que se lo llevaran de leva, y así poder convertirse en barragana del general libidinoso Andrés Soler que la tendrá en calidad de La escondida (Gavaldón 1955), hasta que el antiguo novio regrese como líder rebelde y la muerte la ayude a expiar sus culpas. Fue la machorra de sarape multicolor que ganaba batallas lanzando mentadas de trinchera a trinchera, mientras el Coronel Zeta (Emilio Fernández) dejaba caer rabiosamente los pétalos de una flor sobre un helado, viendo ambos enamorados cómo las pasiones tormentosas del pasado les impedían la felicidad al ritmo de “La cucaracha”. Fue la Juana Gallo (Zacarías, 1960) que se levantaba en armas con Luis Aguilar para vengar a su padre, cabalgaba como amazona volviéndose leyenda, y veía morir a su amante en el campo de batalla, antes de postularse como pelionera jilguera del PRI. Fue la cantante del Café Colón (Alazraki, 1958) que le exigía a bofetadas mayor atención al barbaján revolucionario Pedro Armendáriz para poder lucir su voz golpeada y los plumajes de sus vestidos. Fue una vaga aproximación idealizada a la vida rocambolesca de una famosa proxeneta mexicana llamada La bandida (Roberto Rodríguez, 1962).
Sin modificar apenas sus bases, pero enriqueciéndose con los colores chillantes y un folclor hirsuto completamente falsificado, el cine revolucionario machista se había prolongado como cine revolucionario hembrista. El impulso crítico que había tenido en las películas de Fernando de Fuentes en los treintas (El compadre Mendoza, Vámonos con Pancho Villa) y el impulso lírico genuino del primer Emilio Fernández (Flor Silvestre) se habían olvidado, y ni siquiera la crueldad contrarrevolucionaria de las novelas de la llamada Literatura de la Revolución Mexicana (Azuela, Muñoz, Guzmán, Mancisidor) parecía poder recuperarse.
Pero, siendo el tema revolucionario una piedra angular para dilucidar nuestra identidad histórica, no dejaron de hacerse, incluso en los sesentas dominados por la hembra con carrilleras, intentos conscientes de recuperar algún sentido superior dentro del cine de la Revolución, aun sin transgredir por completo ni liquidar tan deleznables convenciones genéricas, que habían llegado a ser las condiciones mismas de su tratamiento y de su supervivencia. En 1966 el debutante José Bolaños filmó La soldadera, en donde asestó una estocada de muerte a la superhembra revolucionaria, humanizándola, convirtiéndola en una entrañable Silvia Pinal-Gelsomina, y dejando a la figura para el arrastre mitológico de La generala de Juan Ibáñez (1970).
Entonces, en 1967, el oscuro artesano Alberto Mariscal, que desde hacía varios años se venía ejercitando en antimachistas dramas rurales de lenguaje barroco (Cruces sobre el yermo, Crisol) e incipientes westerns generosos (Jinetes de la llanura, Pistoleros de la frontera, El silencioso), al lado de comedias cómico-musicales sangroncísimas (Bromas, S.A.), acometió la realización de dos películas revolucionarias gemelas, muy ambiciosas, en los paupérrimos Estudios América (dedicados a cortometrajes o películas en episodios) y con locaciones en el estado de Morelos, adonde había ocurrido la gesta zapatista que ambas películas trataban de evocar.
La primera, El Caudillo, había sido escrita por el propio realizador; la segunda, La chamuscada (Tierra y libertad), se basaba en un guión original de Luis Alcoriza y Juan de la Cabada. Por ello, aunque filmadas con los mismos actores y equipo técnico y en los mismos escenarios, las películas tienen características bastante diferentes, siendo notablemente mejor El Caudillo.
A simple vista, sin embargo, nada parece distinguir a estas películas de las Cucarachas que hemos descrito. Tonalidades ocres o plomizas de colores opacos, y brillos chillantes sobre sombreros y sarapes policromos, cielos azul marino, escenas nocturnas mal iluminadas, una sucesión monótona de toma de poblados, seguidas siempre de intermedios cantados durante el reposo tequilero de las partes centrales de los relatos; parlamentos floridos que alternan con parlamentos naturalistas, una mecánica de planificación poco inventiva (un master shot con personajes alineados, alguno hace un movimiento horizontal, otro entra o hace mutis por un lado de la pantalla, que dificultan la tensión real en las criaturas), intermezzos provincianos que se ilustran poéticamente con la grupa del Caballo Blanco a quien están lavando, soldados que son capturados no por los guardianes sino a golpes de encuadre, indumentarias a menudo artificiosas, desplantes solemnes de las criaturas, amores desdichados, desviaciones en intrigas parásitas, y ni siquiera falta la sobreexcitada machorra cantante de crasa vulgaridad (Irma Serrano) para sensibilizar el cuadro.
Pero, sobre todo en El Caudillo, existen tipificaciones nada desdeñables dentro del tema revolucionario, indisolublemente mezcladas con esas deformaciones y ridiculeces, que logran redimir los datos genéricos. Solicitados por grados de vibración que abarcan diversos registros: épica, aventura romántica, tragedia, pinturas rápidas a lo Azuela, tradición oral, folclor en estado naciente y elegía, predominan conmovedores trazos descriptivos, un humor ingenuo, una sencillez toda sobriedad y una cálida proximidad de los seres. La nobleza de visión trasciende la verdad unilateral de esos personajes de ficción popular. Lo primario del relato se convierte en la humildad estremecida de una limpia epopeya zapatista, a la altura de los claros propósitos vitales de esos revolucionarios de calzón blanco y de sus jefes apenas menos ignorantes que ellos.
Historia de una toma de conciencia revolucionaria y de la gestación de un jefe insurrecto, El Caudillo es de hecho una adaptación indirecta de la novela Los de abajo de Mariano Azuela, que había sido llevada al cine veintiocho años antes en una versión teatralizada e inconsistente (Con la División del Norte, Urueta, 1939). Sólo que en el film de Mariscal han ocurrido modificaciones sustanciales de enfoque y sentido, por fortuna.
Según ha demostrado el ensayista Carlos Monsiváis, el desencanto revolucionario de escritores como Azuela se debe a que “quienes llegan al poder, prosística o administrativamente, tramitan la recuperación de lo sagrado. Lo sagrado: lo intocable de la propiedad privada. Lo sagrado: lo inmutable de la jerarquía. Lo sagrado: la inarmonía de un pueblo en armas (…). De un modo vagaroso, el héroe confeccionado por esta narrativa se apoya en el desdén confeccionado por esta narrativa, se apoya en el desdén ideológico, en el ademán aristocrático: el verdadero revolucionario será quien más noblemente y con mayores riesgos, desprecie lo que a su alrededor ocurre, quien combata contra las características perniciosas (vale decir: evidentes) de la Revolución (...). Se lucha para erradicar los efectos de esta acción. El enemigo inmediato ya no es el porfirismo, sino el exceso de una revolución que es sólo exceso”.
Dentro de su carácter elemental, de su nobleza de rostros curtidos por la tierra trabajada y de su ingenuidad de rebeldes famélicos (cuando se les conmina para que se rindan, asoman una mano por el pozo en que están escondidos y mueven un dedito para decir que no), El Caudillo cree firmemente en la legitimidad de la lucha armada, que La chamuscada se encargará de motivar de manera didáctica en su mejor escena, presentando el momento mismo en que los insurrectos callan la banda de música y detienen la carreta alegórica del Pan y Circo con que los hacendados explotadores mantenían entretenidos a los campesinos.
El líder Demetrio Macías (Miguel Ángel Ferriz), instintivo y ensombrecido exidealista que sueña con regresar a su casa y conocer a su hijo al cabo de dos años de ausencia, se ha transformado en Valentín de la Sierra (Luis Aguilar), un montañés huraño, duro y solitario que se ve inmerso accidentalmente en la contienda y ello altera en sustancia la relación que establecía con la sociedad; un Jeremiah Johnson al revés: sufre el despojo de sus pieles como Victor Mature en El tirano de la frontera de A. Mann, va en busca de una retribución, es torturado por los federales, ve morir ajusticiado a un anciano jefe revolucionario que enfrenta al pelotón de fusilamiento con asombroso estoicismo y dignidad (Regino Herrera), se une a los insurrectos por solidaridad, porque él también es de los “probes” (hay que oír la unción secreta y comunitaria con que tiembla al proferir esta palabra, mal pronunciada como la sinceridad de la película misma), y poco tiempo después es nombrado por el coronel Pascacio (Emilio Fernández) como dirigente, gracias a la diferencia que le confiere su lealtad hermética y la energía interior de una existencia aceptada en el límite.
Unánimemente lo vitorean los campesinos alzados, la mujer carnalmente erótica que comparte su lecho (Irma Serrano), y dos lugartenientes: un Rodolfo de Anda bigotón que revive el episodio final de Marruecos y de Enamorada con la boticaria de un pueblo, y una versión reivindicadoramente corregida del Luis Cervantes de la novela-película de Azuela-Urueta. Este medicucho oportunista y rapaz, representante ejemplar de la codicia pequeño burguesa que medró al amparo, y como resultado más visible, de la lucha revolucionaria, no huye a Texas para instalarse con su botín; se ha transformado en un Enrique Rocha con lentes de Schubert, arribista y labioso, que ve derrumbarse sus ilusiones el día en que su novia Adriana Roel es muerta en una escaramuza y entonces balea vilmente a medianoche a todos los prisioneros federales en sus celdas, pero de inmediato es mandado fusilar, dolorosamente, por el Caudillo Valentín,9 quien de esta manera pierde a su consejero y amigo más querido. La escena de la ejecución del doctor se leerá elípticamente en el gesto contenido y febril de Luis Aguilar, al que sube suavemente la cámara, mientras fuera de cuadro se escuchan las descargas de fusilería.
Pero ante todo, las conclusiones de las historias son antitéticas; cerrada y desalentada en Azuela, abierta y confiada en Mariscal. El líder rebelde conservará siempre impolutos sus motivos y su prístina adhesión a la causa revolucionaria, encarnándola, encabezándola, aunque tal vez el máximo error que podría achacársele a Mariscal sea un “error por exaltación ciega”, o sea el que comete al haber hecho brotar y sostener triunfante, al margen de contradicciones insolubles y traiciones como las efectivamente victoriosas, el ideal de lucha. Pero, ¿pesa más este error que el acierto de haberle devuelto al cine genérico revolucionario, desde adentro e invirtiendo sus formas degradadas y degradantes, el respeto vibrante hacia el significado solidario de la Revolución, aun manteniéndola en su fase inicial?
De cualquier modo, sin mácula de alegato bastardamente jerárquico, personaje y relato imponen la emoción de su humilde epopeya zapatista. El líder ya no muere en una emboscada, cuando le toca ser de “los de abajo”, de los que se acribillan en el desfiladero desde las alturas, para probar que la lucha es azarosa y de nada sirve; muy por el contrario, después del fusilamiento de su auxiliar cultivado, Valentín-Luis Aguilar saca sobrehumanas fuerzas de su desamparo ideológico, se asume como un jefe seguro, autónomo, cruelmente solo, tal un desharrapado Iván el Terrible, y por la mañana cabalga al frente de la menesterosa tropa, ahora sí como un auténtico caudillo que hace del futuro una esperanza ardorosa, avanzando bajo un cielo azul creciente, para reunirse con las huestes de Emiliano Zapata, mientras la belleza del alba absorbe la visión por lo que tiene de estado precario y feraz, por la transición histórica que desearía anunciar, por el juego de la vida que empuña esas carabinas como un despertar, una germinación que al durar sacude todos los nervios alrededor de un centro recuperado, hecho iniciativa propia, sentido, construcción volitiva de una existencia revolucionaria que restituye a los pobres de la masa individualizada sus plenos poderes, para tomar por asalto esa condición verdaderamente humana que debería estar ante los ojos.
b) Un Zapata a la medida del régimen
El impetuoso arribo de la Revolución Mexicana a su vigor sexagenario y el paso de un estilo cinematográfico sexenal al siguiente, se han conmemorado con una biografía colosal y anodina del más puro de los caudillos revolucionarios, el único cuyos ideales (distribución de tierras, mínimo vital para el campesino) y luchas derrotadas conservan aún vigencia, y el único cuya efigie ganó la calle en las manifestaciones multitudinarias de los jóvenes impugnadores y los nuevos radicales de los años sesenta. Pero seremos los últimos en alegrarnos del fracaso de la película Emiliano Zapata (1970).
Ante esta cinta que representa un año de incesante labor de once mil personas, que supuso el esfuerzo conjunto de millones y millones de pesos (más de ocho), los mejores técnicos, los más modernos sistemas y equipos, miles y miles de metros de película; ante esta cinta que se estrenó simultáneamente, el día de la fiesta-de-guardar-y-de-acción-de-gracias-al-Señor-Presidente del 20 de noviembre en cincuenta cines del interior de la República y en un nuevo piojito capitalino de ocho pesos, previniendo que fuera a correrse la voz de que se trataba de un bodrio aburridísimo, y se corriera paralelamente el riesgo de nunca recuperar la fuerte inversión; ante esta cinta que la Industria Cinematográfica Mexicana considera la más ambiciosa y trascendente película nacional; ante este “punto de partida de una nueva época del cine mexicano”, un mínimo prurito de objetividad convierte cualquier comentario en una historia clínica del film y su superproducción. Una historia clínica inscrita con tinta indeleble en el resultado final.
En el principio estuvieron las insatisfacciones y los sueños megalomaniacos del afamado actor cantante Antonio Aguilar. Insatisfecho por ser el galán ranchero con mayor taquilla en el envilecedor cine mexicano de los últimos quince años y todavía no haber alcanzado otro reconocimiento que el de las reverentes masas populares del país y demás sirvientas románticas de Latinoamérica. Soñador porque su vanidad neoburguesa requería la “gran película” de éxito cultural y universal, que lo colocara, mitológicamente hablando, al nivel de los mayores ídolos indiscutibles de nuestra historia reciente. El problema era convertir a Tony (pronúnciese Táni) Aguilar and His Famous Show of Horses and Mexican Bandidos with Big Sombreros en empresa mexicósmica.
La solución la dio ipso facto la mentalidad mercantilmente patriótica del enriquecido charro cachetón, ganoso de derrochar dinero a manos llenas, a fin de obtener una mejor opinión de sí mismo y de comprobar si podría exportarse sin escrúpulos con todo y figura prócer vía 20th Century Fox. Primero Zapata; la segunda amenaza (cumplida en 1973) sería Villa. La nobleza de la empresa no podía ponerse en entredicho. Se trataba de ser más oficialista que el cine oficial, para lo cual era imprescindible liberarse del poquiterismo tabulado del Banco Cinematográfico de los sesentas y su aprobación de presupuestos inflados; “única ganancia” de los productos mecenas. Antonio iba en grande y a ver quién puede con El Ojo de Vidrio (Cardona hijo, 1967) en plan de héroe revolucionario. Poco importaba que otros colegas productores se pelearan la filmación de la biografía de Zapata: la versión de Aguilar fue bendita por Orden Suprema, es decir, por dedazo expreso del expresidente Díaz Ordaz de triste memoria. Un antiimaginativo afán de autenticidad y de fidelidad auntocensurada dio la pauta al guionista alburero de Ismael Rodríguez, el Mario Hernández de las inenarrables Autopsia de un fantasma y Los cuernos debajo de la cama, para que redactara un no-guión de la gesta zapatista. Con la sucesión cronológica, supervisada por historiadores sin crédito, de los pasajes más sobresalientes en la vida y muerte del Caudillo del Sur bastaba para abarcar, en 88 páginas y 822 escenas, todo el espíritu del zapatismo. Por supuesto que la mejor estructura fílmica era la construcción dramática invertebrada. Cualquier obra arquitectónica podría desde ahora edificarse sin cimientos, sin pianos, sin idea de conjunto y sin armazón. La estética y la coherencia fílmica fueron relegadas como subproductos deleznables de la crónica historiográfica. Así no habría ninguna dificultad para que la Dirección de Cinematografía, tan celosa en prohibir a Bergman y Antonioni, diera el visto bueno en su supervisión previa.
Sólo un genio o un irresponsable podría pensar en realizar esa hipótesis de cinedrama, que sin embargo debía generar un Lo que el viento se llevó corregido y aumentado por la mexicana idea del mamutismo fílmico. Se propuso el proyecto a varios directores, que gentilmente rehusaron la jugosa oferta, entre ellos nuestro más estimable director de cine de acción, Alberto Mariscal, a quien le acababan de congelar temporalmente las mejores películas que se han filmado sobre el zapatismo (El Caudillo y La chamuscada). En un alarde de sensatez y temor bien fundado, nadie quería encargarse de la película.
Como los jóvenes estaban de moda, algún generoso funcionario público sugirió la conveniencia de contratar a un buen chico que hacía cine independiente endrogándose hasta las manitas y que por ese entonces era sujeto de una simpática campaña de promoción cultural neofílica, Felipe Cazals. Varios cortos sobre arte, una bella pieza de arte bruto cinematográfico (La manzana de la discordia) y un sketch del Teatro Blanquita intelectualizado por una “sensibilidad educada en ultramar” como diría algún joven escritor despreciado por el bronce que tiñe su epidermis (Familiaridades), respaldaban con creces el nombre del cineasta. Aguilar vio La manzana de la discordia, recién premiada en Málaga, y como no entendió nada, contrató de inmediato a Cazals.
Sin detenerse a valorar sus limitaciones como Jehová Tricolor y haciendo caso omiso de las imposibilidades y presiones de toda índole que sufriría la producción, Cazals aceptó conscientemente el papel de víctima aventurera y elemento mágico. Sus declaraciones eran impresionantes. Este nuevo cineasta parecía saber muy bien lo que quería, y sus exigencias fueron recibidas con agrado por el actor y productor, puesto que ninguna de ellas concernía a la concepción general del personaje, sino que se limitaba a cuestiones externas, técnicas, que afirmaban la seriedad del joven. Dieciocho kilos menos para que Aguilar diera el personaje, contratación del mejor maquillista de Hollywood, intervención de nuevos actores, revelado en Los Ángeles como homenaje al neocolonialismo, y filmación improvisada sobre la marcha, con auxilio del dialoguista de La Cucaracha.
Todo hablaba bien de Cazals, en quien parecía haber reencarnado el espíritu del historiador John Womack Jr.10 y además aseguraba que “el cine de denuncia sólo hace el juego a los gobiernos”. En sus entrevistas aparecía iluminado por su juicio personal de Zapata: pésimo estratega, luchador práctico y lógico, continuamente derrotado. El Viva Zapata de Kazan, ese panfleto sobre la corrupción de los líderes que continuaba al Sachka Yegulev de Leónidas Andréiev, se empequeñecía y se volvía doblemente insidioso por su culto mitológico al revolucionario de origen campesino y su condena al fracaso de toda causa revolucionaria. Emiliano Zapata barrería con el sentimentalismo épico de De Fuentes, Eisenstein y Fernández, Bolaños y Mariscal, clásicos envejecidos y torpes principiantes. El aliento anticonvencional e irónico campeaba en las declaraciones de esta joven cabeza de fila, al saltar de la modesta producción suicida a la gigantesca producción suicida. Pero el film requería una inspiración fílmica a la altura del héroe revolucionario.
La imagen de Cazals subido en su grúa con el trepidante entusiasmo de un nene con juguete nuevo, no deja de acompañarnos durante toda la proyección de Zapata. La película empieza con dos prólogos tratados en plano secuencia, que será el procedimiento de síntesis espacio-tiempo-acción que dominará en la cinta, como en La soldadera y en La manzana de la discordia. Planos secuencia que enlazan dentro de su montaje interno los hechos más cercanos o distantes; planos secuencia complicados, gratuitos, insustanciales, con un ritmo bastante artificial y en busca de un sentido de lo terrible, temporal y dramáticamente terrible, que difícilmente encuentran. Una patética caricatura de la estética de Miklós Jancsó: desde el primer prólogo vemos ya a Zapata con el torso desnudo y soportando vejaciones dignas de El hombre de Kiev de Frankenheimer, pues desea posar desde un principio para la futura estatua que la nación agradecida levantará en su honor sobre la Calzada de Tlalpan.
Luego emerge una voz burocrática para recordarnos que la lucha de Zapata “no fue en vano”, porque la Reforma Agraria jamás ha sido integral, y para que no olvidemos que la libertad de revisión histórica es válida dentro del marco de la Hora Nacional. La música de un Max Steiner de quinta, que se equivocó de época y de película, armoniza el conjunto, para dejar en claro que toda heterodoxia interpretativa de las figuras históricas contará con la venia de los laboratorios norteamericanos, encargados de la reedición y la remusicalización.
Avanza impetuosamente la película, dejando que nuestra atención divague. Letreros que anuncian lugar y fecha, cincuenta batallas entre zapatistas y federales, cinco mil extras con sombrero nuevo y dos mil caballos que caen desordenadamente sin que nadie les dispare, emboscadas, saqueos de poblados, idas y venidas, nula estrategia guerrillera, verborrea explicativa, foto muy filtrada de Alex Phillips hijo, impaciente por probar que asistió a todas las exhibiciones de Butch Cassidy de Roy Hill; Zapata manda fusilar a su amigo-materia gris en una panorámica de 360 grados, no se le vaya a escapar del encuadre; Zapata recita el Plan de Ayala dando tres pasos hacia la cámara, campesinos escuálidos son acribillados sobre el surco, trenes que pasan para ser dinamitados, espectacularidad de Cinecittá zacatecana, muertos por doquiera, balaceras en el río, huidas e inmotivados retornos al combate, actos sanguinarios que parecen suceder a cien kilómetros de distancia, incendios, caricatura de históricos personajes acartonados que intercambian amabilidad golpeada durante la comida de las Convenciones, Zapata acaricia a su mujercita recién bañada, efectista clímax final a resultas del cual Zapata muere hecho coladera como Bonnie y Clyde por andar aceptando caballos bayos para el próximo show de Tony Aguilar, balas que revientan bajo la ropa entre regueros de salsa cátsup y finalmente, el caudillo redivivo vuelve a posar ante el crepúsculo para un travelogue Conozca México.
Nada más ni nada menos. Por aquí y por allá una mutilación de la censura oficiosa (como la pugna entre Madero y Zapata), que poco dañan la esterilidad narrativa y la asepsia política del film. El vedetismo de Aguilar se anula cuidadosamente, transformándose en su contrario, igualmente nocivo, engarróteseme ahí: la inexistencia con mirada fúnebre y mascada de seda manchada de maquillaje, y una inexpresividad que envidiaría el más rígido de los habitantes de El planeta de los simios. Ninguna vulgaridad, salvo la obviedad de los parlamentos. El álbum de estampas revolucionarias sigue fanáticamente las ilustraciones de un texto ideal para cuarto de primaria. Ninguna demagogia, ninguna significación. Nadie vomita ante el buen gusto abstencionista de Cazals y sus cuidados técnicos, pero nadie siente que le concierna lo que pasa en la pantalla, en última instancia tan impersonal como lo que ocurría en Pedro Páramo y en Los recuerdos del porvenir, sus precursores estilísticos.
No existe ninguna idea rectora en Emiliano Zapata. El celo burocrático del prólogo era inútil; la cinta no dice que la lucha de Zapata haya sido en vano, sino que fue amorfa e inocua. Cualquier posibilidad de creación o de perspectiva ha sido eliminada, porque la creación es inconcebible sin un criterio selectivo. El cineasta debe escoger un filón de la realidad, por diminuto que parezca, y su acto creativo consiste en hacer comparecer la más intrincada, monstruosa, esencial o delirante realidad en ese fragmento, como Knut Hamsun que expresaba toda la condición del escritor al describir sencillamente el revolotear de una mosca de tamaño normal sobre su escritorio. La búsqueda a priori de totalidad es otra de las causas del fracaso de Zapata.
Esta biografía convencional, por añadidura, resulta ininteligible, vista con ojos de extranjero. ¿Combatió toda su vida Zapata al dictador paternalista Díaz y al chacal oficial Huerta? ¿Quién fue ese Venustiano Carranza que mandó asesinar a Zapata? ¿Dónde está la nobleza del guerrillero? ¿Dónde está la grandeza del zapatismo? ¿Dónde está la desmitificación y la autentificación del Zapata que ya no es más que un nombre de calle y un pretexto para discursos de “basura florida”? Es que el Zapata de Cazals, nos dicen los disculpadores a ultranza (más del director que del film), no es más que un fantasma. Ha muerto y todos lo hemos enterrado. Linda entelequia que se deshace ante la evidencia de la imagen, en donde no se ve a un fantasma sino a un fantasmón extraviado entre tonalidades ocres, que de pronto ahorca a un subordinado porque le alzó las naguas a una campesina, o se queda peleando solo porque todos se rajaron.
Ese “todos se rajaron” es la única idea cohesionante de Zapata. Su tesis, puesto que, quiérase o no, estamos ante una película de tesis. Ésa es la garantía de su irreverencia histórica y de su esplendor imaginativo. Vaya simplismo ultrarreaccionario. Pero era de esperarse: el encuadre calculado y el corte decentito, más el rechazo a la imagen glamorosa, no han conseguido vencer las inmutabilidades del tema. Aunque se siga un camino paralelo al del arte desdramatizado de La manzana de la discordia, los resultados son opuestos, dadas las determinaciones, denotaciones y connotaciones de ambos tratamientos. Jamás veremos a Zapata con estatura de líder vigente, como una fuerza histórica más, ni como verdad estética al margen de condicionamientos extracinematográficos.
Estamos ante la perfecta película ni-ni. Ni esto ni lo contrario. Ni eningma, ni distancia crítica, ni rigurosidad material ni violencia que supere ideas fake, o sea jodorowskianas, como la cara de Mario Almada a la que se le restregan hormigas arrieras al ser arrastrado su cuerpo por un jinete, o los caballos en llamas. Ni visión fiel ni traidora, ni tradicional ni moderna, ni épica ni antiespectacular, ni emocionante ni gélida, ni abyecta ni apasionada. Desubicada, carente de contexto. La superficie de lo anecdótico.
Película sin carácter ni acento ni alcance, prototipo del falso camino apropiado para la formación de nuevos cineastas, obra incapaz de hacer opciones, aborto de santoral laico, reflejo moral del funcionario público que de tanto cuidarse termina por agarrotarse, Emiliano Zapata se conforma con no provocar a nadie ninguna reacción, y con redondear póstumamente las contradicciones de un sexenio feneciente.