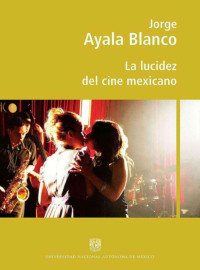Kitabı oku: «La lucidez del cine mexicano», sayfa 11
La lucidez envilecedora
Ensangrentado a partir de las sienes, ocluida la boca mediante una mordaza de cinta plateada y con férrea bota militar encima, dentro de un plano muy cerrado aunque el vehículo en que vaya esté en movimiento, cierto infeliz es trasladado sobre una pick-up por la carretera hasta un puente peatonal caminero donde él será cargado y el cadáver del sujeto medio muerto que iba junto (“Agárralo de los pies, con fuerza”) será arrojado al vacío desde allí, para acabar colgante, pendiendo de la cabeza y con los pantalones bajados como una grotesca figura paracrística, empedernida efigie y autorretrato abestiado de la brutalidad más cruelmente gratuita. Es sólo la apertura estridente en seco, la obertura disonante, el insensible prólogo de un film sañudo, feroz e impío, pero de impecable factura y autoconciencia inmisericorde.
Así pues, en el principio fue la violencia, una violencia sin posibilidad de freno, y su dominio era la brutalidad.
En una casa aislada dentro del semidesierto guanajuatense, el tranquilo joven de bici y obrero sin pretensiones en una ensambladora de autos Heli (Armando Espitia) vive de arrimado en la casucha de su manso padre sobretrabajado Evaristo (Ramón Álvarez), al lado de su recién parida esposa duranguense con reservas para retomar su vida sexual común Sabrina (Linda González) y de su hermanita de 12 años Estela (Andrea Vargas), muy estudiosa aunque precozmente erotizada (“¿Cómo sabía que mi hermano era el indicado?”, le pregunta anhelante a su guapa cuñada) y deseosa de también matrimoniarse pronto (“Nos vamos a Zacatecas y nos casamos”), cuyo novio soldado de 17 años Alberto Silva Menéndez Beto (Juan Eduardo Palacios) le rinde visitas románticas, para demostrarle su fuerza alzándola en vilo a puño limpio, sobarle los pechos e intentar meterle prometedoramente mano, en los tiempos que le dejan libre sus duros entrenamientos en un campo militar de la región, donde es obligado a trotar en pelotón por la carretera durante jornadas enteras exclamando a coro consignas obscenas (“Ella en su cama”), dar interminables vueltas sobre su cuerpo y sobre sus propias vomitadas en caso de producirse, o de beber las ajenas dentro la apenas agitada letrina común en medio de una explanada (“¿Quieres más agüita?”).
Por intolerable que pareciera, todo eso estaría dentro de lo aceptado como normal, pero cierto inopinado día, tras una pomposa quema de enervantes, Beto el soldadito logra apropiarse una bolsa negra con sendas pacas de cocaína, oculta por su destacamento en unas aledañas ruinas custodiadas por un perro pronto baleado, y se le hace fácil esconderla oportunamente al interior de un tinaco del hogar de su noviecita. A causa de una carencia de agua corriente a mitad de la ducha de su rechazante esposa enjabonada, Heli encuentra la bolsa escondida en el tinaco y, tras verificar su naturaleza e interrogar inútilmente a Estela (“Te odio, me voy a casar con Beto y nunca más voy a volver”), se deshace de la preciada droga con temerosa prudencia, vaciando y espolvoreando el blanquísimo contenido de los paquetes en un primitivo cárcamo recolector de agua vuelto charco para que sólo chapotee allí un buey. Eso hará dar un brutal giro al destino de todos los implicados, pese a que una avería en la bicicleta de Heli retarde el regreso del muchacho a su domicilio al salir de la usina y a pesar de que su esposa haya partido con su crío Santiago en brazos a visitar a una cartomanciana, para que le leyera la suerte, tras hacerle confesar el rencor que le guarda a su marido por haberla arrancado de su presunto terruño dorado.
Así pues, por la noche, cargando con el infeliz Beto en calidad de pelele, un grupo de soldados con máscara negra ávidos de recuperar el valioso botín, o de venganza, irrumpirá en la desprotegida casa familiar de Heli, derribando la frágil puerta, acribillará de buenas a primeras y sin misericordia al padre Evaristo que intentaba repeler la agresión amenazando con una vieja escopeta, y se llevará tanto a Beto como a Estelita y a su hermano recién llegado, en calidad de inermes levantados (“Ya valieron verga, ¿eh?”) e irreconocibles rehenes, pronto entregados a unos cómplices, ya no con uniforme, dentro del narcocrimen organizado (“Van a conocer lo que es amar a Dios en tierra de indios, cabrones”). En una casa de seguridad sólo habitada por varios televidentes púberes aprendices a sicarios, a modo de castigo Beto será colgado de un gancho del techo por las manos y despiadadamente apaleado, por todos y por turno, con una batea de madera, hasta despedazarle todos los huesos del tórax (“Rata, ¿ya te arrepentiste?”), luego se le someterá a tortura rociándole gasolina en los genitales para hacerlos arder en vivo y en directo, y al final, una vez desmayado y dado por muerto (“Ya se durmió”), se siguen con Heli, pero a él sólo habrán de apalearlo para abandonarlo destrozado (“No, a ése déjenlo”) y reptante, pero con vida (“Fue tu día de suerte”), sobre el puente peatonal desde el que habrán de lanzar pendiendo de una soga al supuesto cuñadito.
Apenas rescatado por las policías municipal y federal, aún sin poder recuperarse físicamente, Heli será paseado por su casa, por las ruinas aledañas y por las baldías inmediaciones donde fue arrojado el cadáver de su padre, y en seguida será interrogado por dos ineptos detectives, macho y hembra, pero él nada se atreverá a confesar en torno al paradero de la droga. Sin embargo, poco después, recapacitando sobre su culpa y temiendo por la vida de la querida hermanita rebelde que los malhechores se han llevado consigo y desaparecido, osará despepitarlo todo, si bien ya infructuosamente, pues los trámites burocrático-judiciales de la investigación legal dificultan, retardan y bloquean cualquier solución positiva del caso. Hasta que un buen día, cuando ya el traumatizado y aun así rechazado por su mujer Heli haya perdido toda esperanza, Estela regrese a la casa por su propio pie, aunque abestiada, preñada y enmudecida, víctima además de una psicopatológica secuela de la ruindad y el secuestro violatorio.
Al cabo del tiempo, cuando las aguas turbulentas hayan dado paso al aquietamiento sin escuela de Estela y al despido de su empleo de Heli, la pequeña le hará silenciosa entrega de un elocuente croquis a su hermano para que localice la casa de seguridad donde había quedado detenida, cosa que de inmediato hará el cordero vuelto lobo para sorprender al sicario encargado de la vigilancia de ese distante lugar y descerrajarle un tiro mortal, antes de retornar vencedor a casa y desquitarse poseyendo por fin a su esposita, ruidosos y jadeantes, mientras Estela dormita abrazada a su sobrinito en el sofá de la estrecha estancia.
En la coproducción mexicano - franco - germano - holandesa Heli (Mantarraya Producciones - Tres Tunas - No Dream Cinema - Foprocine / Imcine - Le Pacte - una film - Lemming Film - Ticomán - Sundance / NHK - Zweite Deutsche Fernsehen / Arte - Codex Digital - Filmstiftung Nordheim / Westfalen - Fonds Sud Cinema-Netherland Filmfund, 105 minutos, 2013), tercer largometraje shocking del catalán-guanajuatense de 34 años Amat Escalante (Sangre, 2005; Los bastardos, 2008; incómodo episodio El cura Nicolás colgado en el film-ómnibus Revolución, 2010), con guión suyo y de Gabriel Reyes, inesperado ganador del premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes de 2013, acompasa, ritma y hace rimar su parco prólogo feroz con una trama en flashback a medias, pues en ella habrá de entroncar, de insertarse ese prólogo a la mitad del trayecto, como un incidente más, aunque funja a modo de un capítulo axial, fundamental, crucial en su derrotero nuclear sin adherencias, ensartándose como de lado, para no distraerlo en lo mínimo, para no desatender ni desviar su sentido, rumbo a su viviseccional objetivo anecdótico prefijado, si bien dado como algo natural, con una lucidez envilecedora a imagen y semejanza de la naturaleza de los acontecimientos que se escalonan, pues se trata de la observación de un proceso de envilecimiento tal como lo registra la más brutal lucidez concebible ante lo que se narra y de la forma en que se narra, una jamás envilecida lucidez envilecedora, como sigue.
La lucidez envilecedora se disfraza de trivialidad en bruto. Hace que los hechos más atroces y los más truculentos sucedan como si nada importante estuviese ocurriendo. A ras del suelo. Nada rebasa el nivel primario de la descripción, cuya línea de confluencia nunca parece operar sobre la expresiva, la dramática y la ideológica, y sin embargo las absorbe, implica y recubre. Sin énfasis ni tremebundismo. Más acá de todo el cine considerado normal por el mainstream, ¿desde el meanstream? Sin espectáculo ni preparación ni suspenso. Escueta, salvaje para mejor rendir testimonio del salvajismo físico y moral. Ya en otro registro que su maestro Carlos Reygadas cada vez más estetizante y volcado hacia el happening peripatético o autopatético (Post tenebras lux, 2012). Reclamando y conquistando por fin el grado cero. Sin coreografías vistosas o discretas, ni vestuarios rutilantes, ni coristas ostentosos o disimulados, ni proyecciones rimbombantes, ni efectazos o efectitos bombásticos. En las antípodas de la exquisita popularísima precursora del narcothriller doméstico de azotea Lilí de Gerardo Lara (en Historias de ciudad, 1988, y donde todo el cine adulto sobre narcopaquetes parece comenzar: Heli / Lilí, te traicionó el inconsciente) y de shows trepidantes o retorcidamente genéricos, o distanciados, o trascendidos, o pirotécnicos, o paroxísticos, o autoconscientes o no, en las irredentas postrimerías de los Coens (Simplemente sangre, 1984) y Tarantinos (Perros de reserva, 1991) o demás congéneres. Sin juegos referenciales ni aspavientos ni encrespado ornato virtuosístico. Heli representa al drama criminal con genuinas raíces sociopolíticas lo que en su momento representó La leyenda del tío Boonmee del tailandés Apichatpong Weerasethakul (2010) al cine de fantasmas: un retorno a lo primigenio que parece banalizado sólo porque es esencial. Como ya lo eran Sangre y Los bastardos, trepidante desde la aparente inercia absoluta y el núcleo radicalmente desdramatizado del surgimiento del sentido.
La lucidez envilecedora se sustrae hábilmente a cualquier forma de embestida o denuncia directas. Érase una desolada región apenas pueblada en el desierto donde sólo había tres alternativas de vida: la monótona violencia laboral de una ensambladora de carros Hiro, la monótona violencia humillante de un centro de entrenamiento del ejército, la monótona violencia salvaje del narcocrimen organizado, y nada más. Érase, pues, una violenta monotonía contra las instituciones en juego: las Policías locales y federales corruptas hasta el tuétano, y el Ejército coludido con los narcos y con el crimen organizado, así como sometido a los dictados didácticos de sus aliados homólogos norteamericanos, pero tan dispuestos a montar numeritos de efecto como la quema de enervantes. Simplemente se concentra su energía en las vivencias individuales e insoslayablemente sociales de un diminuto núcleo de seres casi anónimos para ser interpretados por actores no profesionales o debutantes desconocidos, tales como la muy bien integrada aunque supersignificativa irrupción en los entrenamientos militares de un asesor estadunidense (Kenny Johnston), o como la desagraciada detective-interrogadora en clave y con cara de palo malhadado Maribel (Reina Torres) que, de súbito, simula sentimentalizarse y, dentro del auto donde platican, ofrece autoexcitada sus voluminosas tetas al héroe que las rechaza, tímido y a la defensiva de su propia dinámica deseante, desesperada y culpable.
La lucidez envilecedora se afirma, desde su tenaz minimalismo hiperrealista, como una obra artística de pequeños inmensos hallazgos. Ahí está el hallazgo dramático de un tono lacónico mayor que sin embargo permite la coexistencia de una intriga detectable y delectable plena de incidentes mínimos aunque significativos. Ahí está el hallazgo interpretativo, más que de actores bien dirigidos, un heteróclito casting tan severo cuan sorpresivo, a base de figuras encarnadas casi abstractas que son a un tiempo presencias densas de rostro tan impenetrable que parecerían prestarse al acertijo y a la especulación de sus comportamientos, por lo demás básicos y sencillos. Ahí está el hallazgo recuperador del timing y la eclosión en apariencia colateral de una violencia que afecta y se recibe física y mentalmente, mindfucking, antes de involucrar al ser en la representación, removerlo y devastarlo, con su obscenidad y su irreductible e irredimible escándalo en segundo grado. Ahí está con gran discreción, cual si fuera insignificante, el hallazgo expresivo-retórico de una inédita y genial invención a nivel de planos sonoros cuando Heli, visto frontalmente y mirando hacia la cámara, está contemplando un televisor imaginario en el espacio del espectador, de repente y sin parpadear algo llama poderosamente su atención y se acerca por propio impulso hacia nuestro territorio, logrando que el volumen de lo que oía vaya de golpe en aumento también para nosotros, de forma virtualmente considerable, por medio de ese procedimiento estético más allá de los planos en movimiento que incrementaban o hacían decrecer lo que se escuchaban con sólo acercarse al o alejarse del objetivo los personajes (tipo Bajo los techos de París de René Clair, 1930), o los planos en que nada se oía por haber ensordecido los héroes (de Ven y mira de Klímov, 1985, a Salvando al soldado Ryan de Spielberg, 1986, y Por amor al juego de Raimi, 1999). Ahí está la duda de si sólo se trata de una ficción con estreñimiento secuencial y dramático, o si pronto se sabrá a qué secuela de primer cine a planos muy abiertos pertenece el film de Escalante (¿a la de los hermanos Taviani cuando jóvenes o a la del último Angelopoulos?). Ahí está el rigor máximo de secuencias baldías a base de planos largos sostenidos y secuencias-signo muy elípticas quasi subliminales, sin nada en medio. Ahí está el hallazgo humano, pese a su grotecidad en crudo, de reveladoras criaturas intempestivas, como los sicaritos (festivamente denominados Chuchín, Maruchan y El Guayo, y formaditos como sobrinos siempre alertas del Tío Donald) obligados a participar activamente en la tortura sádica (y para ellos enigmática) del protagonista colgando de las manos y destacadamente visto en contrapicado, o la mencionada detective Maribel, que parecería sacada de El bonaerense (2002), la obra maestra del inspirado iniciador del minimalismo argentino Pablo Trapero cuya creativa fórmula repleta de incidentes neutros al interior de una dura anécdota diluida y casi difusa parece haber sido el modelo a seguir por nuestro Amat Escalante tan reacio a cualquier armazón cinedramática y a toda redundancia.
La lucidez envilecedora le entra a fondo al tema de la desesperación. Dentro del marco general de una violencia generalizada se escalonan aún algunos asomos y alientos de vida tranquila, cada vez más agitada, cual corrientes subterráneas de misterio, dramatismo, escaldamiento, reflexión y lirismo a contracorriente que, sin apenas yuxtaponerse, subyacen con vigorosa originalidad y desalmada energía. Es el misterio-desespero de cómo lograr mediante procedimientos directos e indirectos tanta descarnadura que acecha, asuela y asalta sin previo aviso como un navajazo en los ojos. Es el dramatismo-desespero que debe leerse en el miedo a responder con veracidad a una inofensiva visitadora del censo poblacional por ello mantenida fuera de casa cual peligrosa peste entrometida, que debe leerse en el eco de una TVprédica religiosa mientras que visto desde una ventana a la John Ford (Más corazón que odio, 1956) Heli persigue tras su salto y a lo lejos ejecuta sin piedad mediante un tiro en la cabeza al sicario sorprendido en la casa de seguridad, que debe leerse en el aferrado prurito de una depuración sin adherencias ni rebaba de otros relatos precedentes, que debe leerse en el desarmante uso melancólico de una simple canción de época como sonora sangre de una inaccesible ruralidad derramada (“No sé qué tienen tus ojos, / no sé qué tiene tu boca / que domina mis antojos / y a mi sangre vuelve loca / / Me siento morir mil veces / cuando no te estoy mirando”: Esclavo y amo de Javier Solís). Es el escaldamiento-desespero que va a expresarse a través de un formalista empleo magnético de los actores en el centro de una impactante plástica derivada de los tercamente abiertos encuadres rígidos y esa pasmosa fotografía de Lorenzo Presunto culpable Hagerman pasmada antes que nada en sus colores deliberadamente polvosos, polvorientos, pulverulentos. Es la reflexión-desespero que debe surgir desde el malvado paralelismo entre los operarios de la ensambladora entregados a obligatorios ejercicios gimnásticos que lindan con el teatro del absurdo y los atroces ejercicios realizados por los verdaderos soldaditos de plomo guiados sádicamente por el asesor estadunidense, que debe surgir de la vesania sin redundancias ni reiteraciones, que debe brotar como fuente providente de una especie de retrato-cártel de la atrocidad sin superlativos ni concesiones ni apoyaturas ni oropeles narrativos ni efectos / efectazos / efectitos ni retorcimientos porque de repente sólo existen los remordimientos. Es el lirismo-desespero que se oculta tras la añoranza lúdica de Heli descubriendo dibujos en los extremos superiores de las páginas de un libro fraterno de sociología para hacerlos sucederse juguetonamente cual si fuera un paleontológico precursor del cinito, o bien se esconde tras el infantilismo de Estela fungiendo como fardo para los ejercicios pulsátiles del fornido Beto, que se vuelca tiernamente sobre su perrito lanudo de inmediato bautizado como Cookie y que, al desaparecer deja una estela de oquedades y vacío, a la que sólo habrá de ponérsele remedio, de llenarse de manera oblicua, con los desolados abrazos vencidos de su regreso a casa, con su mudez implacable y de castigo / autocastigo más por secuela traumática, con su indirecta huelga de realidad, con su embarazo tan innombrable cuan irresoluble y con esa terriblemente abierta y hermosa y compuesta imagen final de la desamparada chica tendida en un sofá amparando con su cuerpo al bebé de su hermano mientras las cortinas blancas vuelan desde la ventana abierta hacia ninguna parte, aunque acaso sospechosamente abierta a una luz de esperanza, a un rayo de optimismo cegador o segador, y también a nuevas atrocidades inesperadas e infortunios que llegarían sin avisar por el aire enrarecido que nosotros aquí respiramos, en medio de la descolorida y diezmada desolación en apariencia inerte, pero no inerme ni inocua ni inocente.
Y la lucidez envilecedora era por azar controlado una violencia desencarnadamente exasperada vuelta conciencia de sí misma y de todos para redondear una cinenovela narcopicaresca exactamente allí “donde la lujuria toca a rebato” (López Velarde) por la guerra ciega contra el crimen organizado en la que, como sucedia en el cine negro detectivesco de la gran época, no logra distinguirse entre los delincuentes y los agentes del orden, ni entre la sequedad del dolor irónico y la esperanza larvaria y descarnada.
La lucidez paradisiaca
En aparente aunque ostentoso y ultrapregonado viaje de bodas (“Queremos estar solos, es nuestra luna de miel”), la joven pareja defeña formada por la bella exbailarina de raros rasgos angulosos Ana (Natalia Córdova tan grácil y jubilosa cuan inquietante) y el apuesto administrador de empresas familiares Mauricio (Raúl Méndez modelando más que moldeando su personaje), coincide durante toda su estancia en el hotel Ventanas al Mar, de la caribeña isla paradisiaca de Cozumel, con la provecta pareja madrileña integrada por la exprofesora vuelta traductora de poesía neohispánica al italiano Emma (Charo López sublime) y su multijubilado esposo expolítico Joaquín (Fernando Guillén sin pudor), celebrando su enésimo aniversario de bodas y esperando en vano la visita de su fracasado hijo neoyorquino Nico en compañía de los añorados nietos. Y coinciden tanto en la playa, donde los jóvenes sorprenden desde su arribo del aeropuerto un aparencial ahogamiento del viejo arrastrado mar adentro por una fatídica corriente traicionera, como en el restaurante al aire libre, donde ambas parejas toman sus alimentos bajo la cortesana mirada del gerente hotelero Álvaro (Antonio de la Vega) y oyendo embelesadas un reiterativo popurrí de seductores boleros de otras épocas (“Nuestro juramento” con Julio Jaramillo, “Perdón” con Daniel Santos, “No, no y no” con Los Panchos, “Obsesión” con Toña la Negra y por encima de ellos “Lágrimas negras” con el Trío Matamoros), en donde se quedarán prácticamente a solas cuando los huéspedes se retiren por el amenazante arribo de un temporal y donde entablarán una amable y discreta pero bulliciosamente afectiva amistad, tras haberse observado mutuamente, vigilado y venadeado durante largas jornadas, analizado verbalmente e incluso haberse espiado, sobre todo los españoles a los chilanguitos, a través de las muy hipotéticas barreras que separan las terrazas de sus cuartos contiguos, lugares estancos para que los viejos den acariciadora rienda suelta a los restos de su larga vida juntos y los jóvenes hagan frenéticamente el amor, en apariencia sin descanso y por no tener alguna otra cosa mejor que hacer.
Pronto se vislumbrarán y saldrán los conflictos que aquejan y guardan muy bien escondidos cada uno de los miembros de cada una de las parejas, pues Mauricio presentaba a la moralmente lastimada Ana como su esposa sin serlo y ahora está vía celular asediado por un lejano accidente de su cónyuge auténtica que lo saca de quicio, y Emma acaba de recibir los resultados de unos exámenes clínicos que le revelan con escasa esperanza de vida ante un Joaquín que aprovecha cualquier oportunidad para voyerizar a la hundida Ana e incluso meterle mano a su atractivo cuerpo al consolarla, secundando a su esposa, en un arrebato depresivo que deja a la chava momentáneamente postrada.
Para colmo, todos esos malestares habrán de entrar en crisis, profundizarse y estallar en el transcurso de una gozosa salida a bordo de una pequeña embarcación para navegar en altamar, que era una excursión aplazada durante un día a causa del temor al mal tiempo, pero que al fin fue irresponsablemente autorizada por un apresurado Álvaro que ha cedido a la insistencia del viejo Joaquín, quien habrá de conducirla y realizarla, gobernando el entusiasmo de su esposa y sus jóvenes invitados. En medio de una borrachera colectiva de vino y tequilazos, que alientan el nado sobre arrecifes de coral o en las grandes profundidades del mar abierto, y hasta el baile en la estrecha cubierta, con picaresco y arrastrado intercambio de confidencias íntimas, un Mauricio vuelto incontrolable enloquece de euforia, se rehúsa a regresar al hotel por una simple sospecha de tormenta, arroja en un arrebato las llaves de los controles de mando y, para desaprobador escándalo sobreviviente de todos, arranca los cables de la radio que los unía a la capitanía del puerto, pero reacciona aterrado en plena tempestad, desata una lancha salvavidas tipo overcraft reducido y logra convencer a una Ana histerizada de pánico que se embarque a la desesperada con él, dejando a los viejos temerosos a su suerte. Pero al llegar venturosamente sanos y salvos a la playa, en el acto de pedir un aventón automovilístico en la carretera, Ana corta definitivamente cualquier lazo sentimental con el hombre, mientras en altamar, Emma y Joaquín se preparan para lo peor, inermes y a merced de los elementos.
Ventanas al mar (Filmadora Nacional - Pancho Films - Studio C - Eficine 226, 100 minutos, 2011), excitable tercer largometraje del singular y talentoso autor completo regiomontano Jesús Mario Lozano (Así, 2005, originalísima ópera prima en la que todos los planos eran autónomos planos secuencia e invariablemente duraban 32 segundos exactos; Más allá de mí, 2008, erodrama de amistad que hizo el circuito de festivales foráneo pero aún sin estreno comercial aquí), dramatiza sobre todo y antes que nada la nefasta y funesta catálisis emocional que en dos parejas, provoca el contacto con el paraíso terrenal. Un contacto excitante, exaltado, exigente, eximio y exiguo. Un contacto amenazador amenazado que a todos pone en crisis y al borde de la muerte, pero al fin y al cabo en un contexto cultural y existencial dominado por una extraña extrañante y crítica lucidez paradisiaca, como sigue.
La lucidez paradisiaca renueva mediante un arriesgado lirismo el estudio psicológico a la mexicana. Lejos, ya muy lejos de los clásicos incallables de Bustillo Oro o de Revueltas-Gavaldón, tanto como ciertos severos límites minimalistas de cintas hiperrealistas actuales de sus compañeros de generación (tipo Párpados azules de Ernesto Contreras, 2007, o Post tenebras lux de Carlos Reygadas, 2012), lo mejor y más original del remozado estilo de Lozano se manifiesta, al igual que en Así (poco se sabe aún de Más allá de mí), cuando se prohíbe a sí mismo seguir las vías fáciles de cualquier forma de fábula, parábola o metáfora prolongada, sea o no alegórica, para sostener un realismo jamás convencional pero tampoco crudo, ni didáctico, ni documental, ni docuficcional, sino encarnado en hechos en apariencia sucesivos, armados, debiéndole mucho al gusto por el relato ramificado en varias voces, artificial, sinuoso al nivel de la secuencia y a veces del plano, inesperado en sus recovecos y circunloquios, aunque siempre apoyado en digresiones poéticas, que van de un vehemente homenaje a la formidable poeta neoleonesa mal conocida a nivel nacional Dulce María González (en especial su poemario Donde habiten los dioses y su recuento de narraciones Elogio del triángulo) a un terco tributo adicional al desatado aunque preciso bardo gaditano marítimo por excelencia tangencial Rafael Alberti (1902-1999), cuyas encendidas líneas disímiles y a veces parrafadas conjuntas tienen como propósito menos parafilosófico que literario oblicuo hacer crecer hacia el interior la anécdota y esa trama frontal y acaso pretextual pero nunca tonta, sustituyendo con creces cualquier retórica pomposa de los diálogos, a modo de resonancias de esa limpísima fotografía fervorosamente translúcida de Juan José Saravia, una inesperada música culta ahíta de efectos atmosféricos del músico escandinavo contemporáneo Fred Saboonchi, una edición de inventivas arbitrarias sin miramientos de Óscar Figueroa Jara y un sobrio diseño de producción de Ángeles Martínez, pues aquí no se trata de acometer ningún sucedáneo ni subproducto de ningún thriller aventurero de supervivencia en el mar, sino de llevar a buen puerto una película no fabulada, no parabólica y no alegórica sobre los costos de la convivencia, la comunicación amorosa, la mentira y el inevitable deterioro temporal.
La lucidez paradisiaca saca todo el partido posible del contraste entre las dos parejas. Contrastantes por sus edades, procedencias e intereses, sus conflictos tocan la estructura misma de su inserción relacional, más que social. Contrastantes en su simetría y sus intimidades en espejo, la lozanía decadente reflejándose en la decadencia lozana, por así decirlo. Contrastantes en sus ilusiones, sus ilusorias consistencias identitarias y sus contradicciones, difíciles de resolver o simplemente poner en orden, sobre todo porque caen una y otra vez, de inmediato, al interior de todos esos casos conductuales, en un círculo vicioso. Mauricio mentiroso y cobarde dando vueltas sobre sí mismo, su propia neurosis y sus negaciones / autonegaciones (“No puedo decirte que voy a irme con alguien más, eso no”). Ana herida y autohumillada dando vueltas sobre sí misma, su condición sometida (“Tu relación es entre tú y yo, de nadie más”) y su todoaceptante enamoramiento por ella idealizado y parcialmente contradictorio en su ciego romanticismo absurdo al interior de un drama amoroso (“Yo te voy a esperar, porque al estar contigo siento como si tuviera metido un río en el cuerpo”). Emma plácida y serenamente estoica dando vueltas sobre sí misma, su enfermedad declarada (“Ahora que todavía estoy contigo quiero decirte algo”) y su decaído entusiasmo deseando perpetuarse en la perpetua compañía marital (“Si el destino nos unió, ahora sólo queda dejar que venga, nos tome de la mano y nos lleve a la siguiente estación de este viaje”) o rezando como desmayada o muerta sobre arenas apartadas quasi ocultas. Joaquín solapado huidizo dando vueltas sobre sí mismo, su ruinosa actitud tan repelente como la fofez de sus abundantes carnes vencidas soñándose aún fortachonas ante el espejo (“Hoy estamos aquí tú y yo, eso tenemos”) y su abusivo espionaje de los jóvenes copuladores en la playita perdida. Personajes bastante bien motivados, impulsados, dialogados y hasta monologados psicológicamente, aunque sueltos (“Son buenos chicos, son muy simpáticos” / “Ojalá vengan, así no estaremos tan solos”), tan sueltos como si sólo intercambiaran telenovelas individualizadas. Cada quien la suya y la oprimente ignominia legítimamente fílmica para todos.
La lucidez paradisiaca aspira a una dimensión postiza convocando mitos fundacionales mayas. Por error y por ingenuidad. Para lograrlo, ahí están las verborrágicas reiteraciones especulativas del obsesivo guía de turistas (Guillermo Ríos) por impactantes cenotes con vestigios sagrados y ruinas prehispánicas, para recitar más lucidora que erudita o doctamente a la menor provocación toda una divulgativa Wikipedia oral sobre las aventuras cosmogónicas de la precortesiana diosa Itchel, con ambiciosas interpretaciones acerca de su significado y sus ambivalencias legendarias como representante de los valores de la vida y de la muerte. Para ilustrar una fehaciente ubicación en la época actual, ahí está un ubicuo trío de mucamas ceremoniosas, siempre las mismas y muy bien formaditas sólo pensando en exhibir sin lugar a dudas sus perfiles de Cabezas de Palenque que, mientras asean deshechas habitaciones postcoitum, parloteando sentencias en lengua maya, con subtítulos en castellano, cual coro helénico de parcas con huipiles blanquísimos y transportando albas sábanas inmaculadas por toda la eternidad. Y para dar infame continuidad como maldición candente a la vigencia de esas creencias milenarias, ahí está uno de los supuestos significados del relato profundísimo en su conjunto, el sentido apocalíptico que enunciaba y hacía suyo con peripatética solemnidad ebria nuestro prototipo de hipócrita joven clasemediero mexicanísimo al cansado viejo hispano también embriagado para volverlo aún más prototípico, aterrándolo: la vida como destrucción, destruir para vivir pues. Aspiración fallida, fracasada dimensión desconocida, pretensión bordeando el ridículo telúrico para visitantes españoles cultos (como de seguro no lo fueron tus antepasados) o en general para turistas internacionales ávidos de sensacionalismo pretérito shocking, vil infatuación digresiva al intangible nivel de la poesía femirresurreccional a huevo del estropicio filmado Lluvia de luna (Maryse Sistach, 2011, con la presencia protagónica también, es curioso, de la misma perturbadora guapa indefinible Natalia Córdova en los mismos parajes marítimos): sin duda una insípida promoción publicitaria de los atractivos físicos y metafísicos de la Riviera Maya en su punto más álgido, una neuralgia del trigémino fílmico a la vez que un parche poroso.