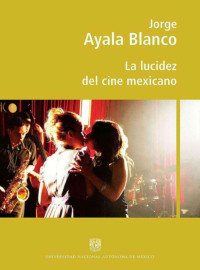Kitabı oku: «La lucidez del cine mexicano», sayfa 12
La lucidez paradisiaca incurre pese a todo en el bonitismo. Pero hay de bonitismos a bonitismos. Hay un bonitismo a fortiori embellecedor tipo Deseo de Antonio Zavala Kugler (2013) o ¿Qué le dijiste a Dios? de Teresa Suárez (2013), por calculadora opción dictada tanto por subordinado mercantilismo como por el hartazgo diferencialista (“El propio Juan Gabriel me dijo ‘Parece que algunas personas hacen cine para complacer a los extranjeros que nos quieren ver jodidos. Hacen todo por ganarse un premio’. Yo quise mostrar un país precioso, rico en tradiciones y arquitectura”: Teresa Suárez entrevistada por Jonathan Garavito, en el suplemento Primera Fila de Reforma, 17 de enero de 2014). Y hay un bonitismo denodadamente opcional como la de estas Ventanas al mar (“Es una celebración a la vida y al amor, que además tiene un escenario hermoso. Creo que en un país y un contexto en el que se habla todo el tiempo de violencia y muerte, es necesario retomar temas tan importantes como el amor y la celebración a la vida”: Jesús Mario Lozano en declaraciones a la agencia Notimex, 9 de diciembre de 2013) por búsqueda estética aunque su título sea en principio el nombre del hotel en efecto existente donde se sitúa la acción. Bonitismos con resultados diametral y radicalmente opuestos.
La lucidez paradisiaca trabaja la presencia del mar edénico hasta entrañables consecuencias expresivas. “El mar no sólo cuenta como personaje, es muchas cosas más, reflejo del inconsciente de cada uno de ellos, destino, metáfora de vida”, señala Javier Betancourt (en Proceso, 15 de diciembre de 2013). Desde el prólogo, con la mente recostada sobre una silla de playa, la tranquila vieja Emma musita en big close-up poéticos textos murmurantes en voz en off ante brisas marinas (“Un resplandor florescente ilumina el planeta sin sol: el mundo primero. Desde la azotea de un edificio asisto a un instante absoluto de inmovilidad”) y por medio de susurros más suaves que la burbujeante copa del daiquiri antillano en big close-shot a su lado (“Miles de espíritus me observan; apoyo la espalda contra el muro y ahora los cuervos se acercan desde la playa, dibujan círculos, algo se quiebra dentro”). Bombardeos de planos muy cerrados crean una extraña e intensiva tensión connotadora y alusiva, mientras visiones idílicas del tenaz movimiento marítimo se deslizan rasantes sobre la superficie turquesa de la adánica isla del Caribe quintanarrooense y las olas en leit motive azotan feroces contra la playa, o en los bordes de un fortificado rompeolas fantástico e indemne. Más pronto que tarde, ese mar de engaños verá salir a flote los conflictos y miserias de las dos parejas, cual cuerpos erotizados retozando en parcializantes imágenes sobre el agua, o haciendo cabriolas en imágenes captadas por la esplendente cinefotografía submarina, ambas dignas del metacientífico documental de investigación Azul intangible (Eréndira Valle Padilla, 2012). Y la libertad de los clavados en altamar precede a los insultos (dolorosos porque exclaman la verdad que sigue siéndolo la diga quien la diga) y la desfogante riña a puñetazos que deja al claridoso aunque frágil viejo justiciero en el suelo del yate, ese agitado yate que funge alternativamente como pista dionisiaca, apretado ring de boxeo, plataforma de suspense ebrio, prisión y flotante sarcófago faltante.
La lucidez paradisiaca hace que el drama se doblegue y concentre en una admirable economía de medios. Bastan unas cuantas secuencias compactas para poner de manifiesto los miserables secretos de los personajes, antes de volverlos conflictivamente virulentos en el navegante y sintético tramo final del film, donde se tornarán eruptivos y vindicatorios de su derrota. Y en medio de esos episodios, una sola superinventiva escena crucial que sirve como engarce, golpe de timón para definir el cambio de rumbo y definitivo definitorio clímax insospechado a media película, un decisivo largo panning lateral que va y viene, con parsimoniosa lentitud y sin cortes, desde el cuarto donde la intimidad de los viejos se disfruta en la caricia asexuada y la de los jóvenes se goza en el insaciable coito frenético sedente, cual clave de las dos formas disímiles y complementarias de la ternura amorosa celebrada por el film. Sólo para que al final, mientras la rabiosa Ana inconsolable detiene a una patrulla en la carretera, los viejos se confortan a la deriva en la borrasca, tiritantes, abrazados y sumidos, pero todavía sin arredrarse y acaso saliendo de los laberintos fantasmales que los devolvían a su miedo y a su soledad interior, en el fondo de su noche aciaga (“No dudes nunca que, después, estaré esperándote, allí donde la memoria ya no se necesite”), en tanto que el diminuto yate va empequeñeciéndose cada vez más, a dulces golpes de jump-cuts, dentro de las tinieblas de su cruel mar embravecido.
Y la lucidez paradisiaca era por acuática confabulación un sensorial apólogo sin moraleja sobre la exánime respuesta inocente ante la libertad de elección in extremis (“¿A dónde ir? Crece el océano sin agua bajo la piel”: Dulce María González).
La lucidez pulsional
Algo sobradito de peso, pero aun así almorzando y cenando engordadores club sándwiches, el quinceañero tranquilazo Héctor (Lucio Giménez Cacho Goded el encantador por anticarismático junior artístico del actor divo Daniel Giménez Cacho y la fotógrafa-cineasta Maya Goded) pasa vacaciones de oferta fuera de temporada en un hotel vacío de Puerto Escondido, acompañado, flanqueado y custodiado por su atlética mamá aún guapa pichona Paloma (María Renée Prudencio la también talentosa coguionista del corto La tiricia o cómo curar la tristeza de Ángeles Cruz y de la farsa Tercera llamada de Francisco Franco), untándose mutuamente el bloqueador solar, esperando a que éste se absorba sentados juntos en los bordes de sus camas gemelas, entreteniéndose exactamente con lo mismo que hicieron el año anterior en ese mismo lugar, asoleándose como lagartijas a la orilla de la alberca también desértica, sumergiéndose con goggles en el agua por turno, echando burbujas desde el fondo al unísono, reventándose los barros de cara y espalda con saña paralela, intercambiando pepinillos por pan a la hora de engullir sus sendos sándwiches (aunque ella prefiere los normales), jugando Dos de Tres con los cinco dedos de las manos para ganar la ducha, criticándose el antierótico bikini negro con bolitas blancas y la trusa horrenda pero contemplándose y admirándose recíprocamente en secreto y en silencio, despidiéndose cariñosamente antes de conciliar el sueño, y acabar durmiendo en el mismo lecho a causa de un hiriente colchón con los resortes salidos (“¿Qué lado quieres?”).
Pero el chavo ya está sintiendo las típicas pulsiones del despertar sexual, sensual y nada consensual. Se enorgullece contradictoriamente cuando mamá le elogia su bigote apenas naciente, para enseguida acariciárselo, y finge molestia cuando la plática se desvía hacia estímulos de rock duro o temas que inciden en su preocupación por resultar tan atrayente (“No tan sexy como Prince, pero lo eres a tu manera”). Lava él mismo y cuelga con discreción sus trusas dentro del baño, hurga a escondidas dentro de la maleta materna en busca del bikini rojo que abiertamente lo excita y, teniendo puesta la parte superior de esa prenda, o divisando a su madre desde la ventana de la habitación, se masturba con dulce furia.
Pronto va a hallar allí mismo otro modo de expresar sus intereses pulsionales. Conocerá a la adolescente un año mayor Jazmín (Danae Rey-naud), quien coincide como clienta en un extremo distinto del hotel, también medio obesita, pero muy linda de cara e incuestionablemente suave, atractiva, y con quien habrá de entablar una relación de compañerismo cada vez más cercana, inquietándolo ella a él al confesarle que fue engendrada por sus padres en la misma habitación 306 que ocupa ahora, hasta llegar a estimularse genitalmente entre sí, aprovechando las idas a la playa, de otra manera tan tediosas, así como las largas estancias a solas en sus respectivos cuartos, en ausencia de la madre de Héctor, por un lado, y por el otro, del anciano padre enfermo vencido de la chica (Leonel Tinajero) y de Consuelo (Carolina Politi seca como palo), la tiesa pareja madura que lo atiende cual si fuera su enfermera, o quizá siendo ya ambas cosas.
El único obstáculo natural que encontrarán los chavos para explayar su sensualidad será, sin embargo, la mismísima Paloma, quien, pese a su actitud presuntamente permisiva, aunque reticente y por debajo represiva velada, primero se manifestará preocupada y apodíctica por exageradas razones de protección, pero luego, al darse cuenta de que su hijo ya está bien aleccionado al respecto y de que es inútil intentar aproximarse a los omisos guardianes de la muchacha, a quienes les vale que ésta se vaya de paseo para besuquearse a gusto con el chavo, sin subterfugios ni fingimientos demostrará sentirse desplazada en el afecto de su palomito, antes sólo para ella, y ahora ominosamente relevada e inclusive excluida, por lo que, a la hora de la despedida de los jóvenes, debida a la inminente partida de la familia de Jazmín por la anticipación de un ingreso operatorio de su padre a una clínica, querrá separarlos durante un juego de la botella con castigos, que tendrá contraproducentes efectos sólo para ella.
Club sándwich (Cinepantera - Eficine 226, 82 minutos, 2013), preciso tercer largometraje del cineasta dichoso y autor completo excuequero ya de culto a sus 43 años Fernando Eimbcke (Temporada de patos, 2004, Lake Tahoe, 2008; episodio “La bienvenida” del film ómnibus Revolución, 2010), apoyado en un equipo técnico básicamente femenino pero ganador de la mejor dirección en el megafestival de San Sebastián en 2013, tipifica con enorme sensibilidad y visionario genio fílmico que pasa por sencillez minimalista, imágenes en Club Sándwich, situaciones en Club Sándwich, diálogos en Club Sándwich, humor en Club Sándwich y así sucesivamente, para narrar otra Temporada de patos en algún lejano sucedáneo idílico del depto con falla eléctrica de Tlatelolco y un nuevo encuentro de náufragos urbanos en otro desierto homónimo del distante Lake Tahoe, de acuerdo con una deslumbrante lucidez pulsional, como sigue.
La lucidez pulsional se escalona muy dosificadamente a lo largo de la gran ironía de unas vacaciones baldías. Luego de Los insólitos peces gatos (Claudia Sainte-Luce, 2012) y Las horas muertas (Aarón Fernández, 2013), la presencia de la playa de reposo aparece en todas ellas de modo tan análogo cuan distinto. Lo que en la fábula de Los insólitos era una desfogada euforia vacacional como preludio-proceso avanzado de una pérdida irreparable y en la crónica de Las horas era una experiencia sensual superindividualista aunque compartida por dos, en Club sándwich se ha convertido en los días más desolados y plenos. Se observa, además, una definitiva influencia del cine minimalista uruguayo e incluso podrían añadirse cierto paralelo y cierta contraposición con Tanta agua de la pareja debutante Ana Guevara Pose y Leticia Jorge Romero (2013), donde había participación coproductora mexicana, fotografiaba María Secco y las vacaciones en un desértico balneario de medio pelo de la región del Salto acometían ejemplarmente una vivisección de las costumbres y frustraciones clasemedieras que semejan ser lo mismo en un país donde sólo parece existir una clase media tristemente roñosa. Por el contrario, con un estilo ejemplarmente condensado que revela de manera indistinta escritura fílmica y existencia, la obra maestra de Eimbcke parece remitir a la vez a la duda más honda y a la seguridad ansiosa, al desprecio de sí mismo y al orgullo más digno, al desaliento y a la tenacidad más empeñosa y persistente, a propósito de la libertad interior / exterior y de la franqueza sexual tanto del hijo como también de la madre, en temperadas imágenes difíciles de etiquetar.
La lucidez pulsional crea imágenes que alcanzan la perfección de una visualidad hiperrealista encarnada. Hay perfección en la inminencia de las figuras en apariencia inmóviles y estáticas pero palpitantes de mil distintas maneras. Hay perfección en el tenaz aprovechamiento plástico y dramático, nunca melodramático, de siempre los mismos escasísimos personajes, tres prominentes y tres episódicos, sin comparsas ni incidentales algunos, ni personal del hotel, pues nadie responde siquiera al telefonema a medianoche desde la habitación con problemas de colchón y el taxista resulta una importante figura cómica en contrapunto impasible. Hay perfección en el equilibrio de los encuadres y las composiciones de la camarógrafa María Secco (ya indispensable en las avanzadas cintas de Elisa Miller, como Vete más lejos, Alicia, 2012, y del guatemalteco hiperrealista persistente Julio Hernández Cordón, tipo Gasolina o Las marimbas del infierno y Polvo, 2008 / 2010 / 2013). Hay perfección en esa tensión minimalista, jamás hierática, ni abstracta, ni hipotética, ni distanciadamente geometrista, ni hipostasiada, sino sorprendentemente llena de calidez, frescura y espontaneidad, sin nada ceder de su fundamental exactitud ni de su precisión absoluta. Hay perfección en esa inflexible e invariable utilización del plano fijo único y la edición elíptica (de Mariana Rodríguez) en su máxima audacia sintetizadora. Hay perfección en el montaje postvideoclip de Eimbcke, a base de planos muy largos sin concesiones, ausencia de efectos ópticos y temerarios saltos hacia delante: ese súbito despertar por corte directo de Héctor gracias a una Jazmín apenas atisbada tras hallarlo dormido al sol durante tres horas con la cabeza cubierta por una playera pero con espalda y piernas enrojecidas por quemaduras de segundo grado pronto dolorosas, o ese resumen por montaje de las peripecias de mamá enviada como lúdico / vengativo / justiciero castigo por papas fritas pero en realidad para quitársela de encima. Hay perfección en esos enfoques frontales o de espaldas, casi en exclusiva, a lo Wes Anderson, cuyo estilo culminaría en el adelantado romance púber amenazado dentro de un vacacional campamento de veraneo en Un reino bajo la luna (2012). Hay perfección en esos contracampos a 180 grados un poco más abiertos para insinuar un poco mejor los toqueteos sensuales que apenas se sospechaban en la frontalidad anterior. Imágenes inesperadas, intempestivas, inolvidables.
La lucidez pulsional se ve inserta en situaciones de Club Sándwich. Situaciones de figuras extáticas, entre dos y tres, viendo todas de frente hacia la misma dirección, sin mover siquiera un músculo de sus caras de palo, ni voltear apenas a los lados. Situaciones estatuarias sin mirar ni oír nada, ni mucho menos el raro bisbiseo de algún televisor encendido. Situaciones de efigies alineadas y alienadas a sus propios pensamientos impenetrables. Situaciones predramáticas y quasinarrativas que resultan tener, todos y cada una, algo de desesperante e inquietante y de estimulante e increíble a la vez. Situaciones producto de la observación de la vida vuelta rutina insistente, simulando ante sí mismas cual si sólo estuvieran jugando a ser lo que son. Situaciones mitad marcianas y mitad venusinas, jamás realistas o inertes, o algo peor, terrícolas y mexicanas. Situaciones para usufructuar con sabiduría las oquedades del relato. Situaciones fundadas sobre los flujos y subflujos y reflujos de los afectos contradictorios. Situaciones concebidas para retener e impulsar al mismo tiempo a los héroes. Situaciones molestas y enfadosas pero vividas y gozadas cual momentos privilegiados o epifanías líricas. Situaciones dispuestas y bien planeadas para poner en evidencia una afectividad efectiva o ya sin efectos pero siempre al desnudo. Situaciones que amontonan las manías y disculpan las deficiencias de las criaturas presentes. Situaciones que cubren al miedo a ser lastimado en la intimidad, o a la obviedad de ya estar siendo lastimado. Situaciones tendientes a la no-aceptación del destino moviendo los hilos de la manipulación, exhausta más que exhaustiva, infructuosa e ineficazmente por fortuna. Situaciones escindida y definitivamente humorísticas.
La lucidez pulsional se desata en formas inéditas del humor más sensible y fino concebibles. Se adivina un humor de figuras, o figurines, trabadas, encapsuladas, sin poder hablar ni poder sostener un mínimo discurso ínfimo. Se desprende un humor de situaciones derivadas del tener mucha madre, demasiada. Se concibe un humor en los vanos intentos de Paloma por entablar y mantener o desarrollar una plática con los familiares de Jazmín, durante una petrificada cena restaurantera tan parca y austera y baldía y desanimada e imposible como la inmovilidad del hotel, para acabar preguntando cuánto llevan juntos los adultos (“Seis meses”) ya en la inquisición y el monólogo con escasas interrupciones. Se desata un humor corrosivo de esa anécdota oscilando sarcásticamente entre la madre y la puta, como la moral histórica del cine mexicano en su conjunto, o aquí entre la mamacita abnegada solitaria y la chava precoz y entrona, ya que la pulsionalidad de esta fantasía magnifica la iniciativa de las mujeres, pues sólo la decisión ayuda donde la soberana pulsión femenina domina. Se renueva a cada paso un humor en la descripción coruscante y pícaramente triunfal de las tiernas vicisitudes de un romance temprano, prematuro, prometedor que lucha subrepticiamente por no ser abortado. Se percibe un humor tributario de la cadena paradigmática temporada de patos / temporada de averías (Lake Tahoe) / temporada baja, turística o forzada, o todo lo contrario.
La lucidez pulsional se muestra hiperconsciente en el empleo del silencio tanto como en el esporádico uso de la música. Un silencio que aletarga y pesa, cae densamente sobre todas las acciones, como si a través de él éstas quisieran develar sus secretas intenciones o secretar sus resortes ocultos como los de colchón molesto. Un silencio que se coagula en ese enmudecido viejo progenitor a punto de ser quirúrgicamente intervenido por lo que de nada se entera zombiescamente indiferente ¿o indiferentemente zombiesco? Un silencio plenipotenciario que se evidencia, duplica y remeda incluso con la irrupción de ese callado taxista que no necesita hablar para mostrar su profesionalismo discreto acaso ya estoicamente cebado (Enrique Arreola tan busterkeatoniano como en Temporada de patos). Un silencio tácitamente cómplice y que se estrecha y estrecha sin mediar grandes explicaciones. Un silencio que hace reinar el sigilo, aun con más fuerza que el ruido o la música de comercial publicitario o compuesta expresamente por Camilo Lara, resultando ambas una suerte de minusválidas en contraste con el señero rumor del viento y del inmostrable oleaje siempre en off aunque omnipresente, para acabar predominando sobre la imagen sumergida finalmente en la negrura. Un silencio que desea decir con la mirada muchas veces lo contrario de lo que dicen algunas líneas de diálogo.
La lucidez pulsional suelta diálogos prensados en Club Sándwich como si nada. Como si fueran lo más natural y coloquialista del mundo. Diálogos parcos y lacónicos de repente en borbotón pese a su parquedad y su laconismo, sin que estas cualidades se pierdan. Diálogos que se espacian y se amontonan, se aglutinan y vuelven a espaciarse (“Los papás de Jazmín se acuerdan que la concibieron aquí” / “Hay gente que coge poco” / “¿Tú coges mucho?”). Diálogos punta de iceberg que revelan y develan tanto como ocultan (“No prendas el aire, me dan alergias, es que no me dieron pecho”). Diálogos para decirse las buenas noches con un “Te quiero” de inmediato respondido y bien correspondido, de manera sentida, sin caer en la rutina, aunque las condiciones de la relación se hayan modificado sustancialmente. Diálogos mecanizados (“Si haces pipí, sube la taza”) que son signo y continente de constreñidos secretos (“No mojes el baño”) que parecen seguir moviéndose y circulando en forma subterránea. Diálogos abruptos y espontáneos (“Oye, te quemaste”) que no inmediatamente, tras un rato, cambiarán de tono para tornarse ya confesablemente cariñosos (“Soy Jazmín” / “Héctor”), y así.
La lucidez pulsional reflexiona a fondo sobre la relación madre / hijo. O más específicamente, entre madre sola e hijo sin padre, entre madre e hijo en ausencia de toda figura paterna. Algo situado a medio camino entre desastrosamente hacer el mal tercio para acabar haciendo el oso y una denunciadora develación carcajeante de la esencia incestuosa de todos nexos posesivos primarios. Llega un momento en que, como de costumbre igual de acostados en sus camas o recostados en las tumbonas de piscina o sentados a la orilla de la cama, tal pareciera que madre e hijo, cada quien a solas pero en compañía, estuvieran expuestos y tuvieran que convivir con un animal en acecho, quizá un equivalente del tigre en la barca de Una aventura extraordinaria / Life of Pi de Ang Lee (2012), siendo cada uno la instintiva fiera irracional del otro. Así, convertida en relación entre la bestia depredadora y la presa (¿pero cuál es cuál?), y en plena peda cervecera materna, va a recurrirse gratuitamente (“¿Qué se les antoja hacer?”) y en vano a una metafísica del castigo en un cruel juego de naipes, que sólo hace pavonear su poderosa sensualidad brotante a Jazmín, bailando o imitando a una foca, que sólo causa a regañadientes a Hectorcito una regresión psicológica al ser obligado a cantar el tema musical de la TVserie Muerte en Hawaii, pero que finalmente provoca la definitiva, deliberada, práctica y simbólica expulsión del núcleo de Paloma, al ser enviada como castigo por unas papas fritas, a medianoche (“¡Búscalas!”), para quitársela de encima y que la pareja se quede por fin a solas, no quedándole otra salida decorosa a la mujer que asumirse como un estorbo, comerse la comida chatarra ella sola y pasarse el resto la noche durmiendo la mona sobre un incómodo diván en un inclemente pasillo del hotel desolado, cual personaje microtrágico por unas horas, y retornar al cuarto por la mañana, acariciar a su hijo en el tibio reposo del primer amor, tomarlo de la manita y besar su faz entre las cejas, para que luego, más entrada la mañana, sin darse por enterado, el chavo impaciente por crecer se afeite el incipiente bigote con el rastrillo rosa de mamá, importándole poco que con ello le vaya a salir más grueso, pasando protectora y acaso agradecidamente la mano sobre la melena de Paloma y abandonar el cuarto con sus avíos de playa, dejándola dormida, sin volver a mirarla, de seguro porque “Club sándwich es, de nueva cuenta, una hilarante incursión en el mundo de la adolescencia” y “nadie como Eimbcke para cautivar a su vez a los espectadores con juegos y ocurrencias adolescentes en las que él, como Paloma, participa con disposición y naturalidad insólitas” para “volcar la melancolía de los años mozos en alborozo y pasmo ante la novedad del mundo” (según Carlos Bonfil en La Jornada, 29 de noviembre de 2013), y porque así lo dictan los límites de las relaciones limitantes y el rebasamiento de ellos.
Y la lucidez pulsional era por refulgente bastardía sedienta de significado una forma de poner en escena lo que no se dice, aquello que de esa manera cobra más volumen, sentido y capacidad de seducción.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.