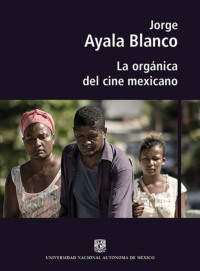Kitabı oku: «La orgánica del cine mexicano», sayfa 3
La orgánica neorranchera
En Lady Rancho, antes Allá en el rancho (Letal Pictures - AG Studios - Phototaxia Pictures - Eficine 189, 92 minutos, 2018), aturdidor film 21 del veterano excuequero clavadísimo en la comedia ofuscada de 65 años Rafael Montero (El costo de la vida, 1988; Cilantro y perejil, 1998; Corazones rotos, 2001; Rumbos paralelos, 2016), con guion del productor queretano Molo Alcocer Délano y la actriz Mineko Mori basado en una idea argumental de ésta, la desaforada mirreyna quinceañera supuestamente acabando la prepa y de figura rechonchita pero con dobleapellido poderoso Camila Pérez-Meyer (Danae Reynaud desinhibida a rabiar tras haber sido la encantadora puberta Jazmín del Club sándwich de Fernando Eimbcke) regresa de hacer shopping cargada con veinte bolsas inútiles al lado de su amigota Andrea Andy García-López (Constanza Andrade) y del chofer irónico con sumisa paciencia de santo Arturo (Ezequiel Cárdenas) se enfrenta a su histerizada madre Fátima (Azela Robinson) que le tijeretea furiosa sus tarjetas de crédito en vista (“¿Qué clase de shopping mortal fue éste?”) porque el consentidor padre millonario Jorge ( Juan Carlos Colombo ya calvo cual bola de billar) hace concha como siempre (“Se le va a pasar”), pero la incorregible chava se burla esa misma noche del supuesto castigo recibido al largarse de fiesta con su secundadora cómplice habitual Andy a una discoteca donde goza humillando al mirrey que la corteja Rodrigo ( Manu Avellaneda) y de paso a su amigo anónimo (Iván Echeverri), baila como chiflada, se embriaga en forma inicua, sale cayéndose de ebria, hace que su chofer-custodio baje a comprarle un café en una tienda de conveniencia, se roba su propio camionetón, es detenida por la policía en un restaurante Jocho abierto las 24 horas al negarse a soplar el alcoholímetro reglamentario antes de arremeter a patadas pichagui de taekwondo contra dos oficiales femeninas, cae en prisión, debe dormir aterida con Andy junto a una presa malencarada en una estrecha celda y es liberada muy de mañana gracias a las influencias de papito sólo para enterarse de que un quemante video con sus insultos a la autoridad fue subido para escarnio público a los medios electrónicos y a las redes sociales bajo el archiclasista hashtag LadyJocho (“¿Oye Cami, ¿no te da pena tratar a todos como tus gatos?”), por lo que se hace, ahora sí, merecedora de un severo correctivo por parte de su progenitor, quien la deja abandonada en un rancho de su propiedad (heredado de su padre de origen rural) donde la chava está obligada a pasar sus vacaciones, sometida a las reglas impuestas por el canoso pero bondadoso administrador bigotón por añoso Don Eulalio (Jorge Victoria) y su severo vástago implacable Juan (Hoze Meléndez), de acuerdo con las cuales “el que no trabaja, no come”, aunque la de repente infeliz Cami se niega a usar trapeador y cubo para expulsar los bichos y tarántulas que infestaban su cuarto de dormir, nada práctico sabe hacer, le da asco hasta ordeñar una vaca y decide huir como sea a bordo de la camioneta de acarreo familiar, si bien sólo consigue dañarla, para desgracia de la pequeña y empobrecida comunidad ranchera a la que ahora pertenece, reaccionando de pronto contrita, avergonzada y resuelta a colaborar, pero la riega de todas todas, cocinando a regañadientes una comida nauseabunda debiendo y teniendo que aprender incluso las labores más rudimentarias, por fortuna de la mano de la solidaria dieciochoañera a punto de celebrar tardíamente sus quince años Beatriz (Renata Vaca linda sencillota) y contando con la comprensión de la generosa patrona Doña Chona (Delia Casanova redondamente oronda), la seductora mirada militante del jefe foráneo de un avanzado proyecto para el desarrollo regional Diego (Mario Moreno) y en forma preeminente los recuerdos del mismísimo Don Eulalio que no desperdicia oportunidad para evocar a su amigo el primitivo dueño del rancho y abuelo de la ahora fierecilla domada Camila ni para iniciar a ésta en los secretos de una artesanal elaboración del mezcal que se toma a sorbos que son besos, antes de fallecer súbitamente el buen anciano, tras enterarse de que el rancho va a ser rematado por apenas autosuficiente e improductivo, y ser enterrado en presencia de los contritos progenitores Pérez-Meyer que ya han perdonado a su desbalagada Cami y le permiten regresar con ellos a Ciudad de México, pero ella es hoy la que no se adapta, babea sobre la selfi tomada en comunidad gastronómica, impide la venta del rancho, sacrifica su camionetón para poner en marcha una empresa productora de mezcal y regresa con Andy al pequeño terruño entrañable para comunicarle a toda la comunidad sus fabulosos planes, tras organizarle su fiesta a la entusiasta Beatriz, quien ya podrá ablandar amorosamente el duro corazón de Juan en el transcurso del festejo, mientras Cami conquista de paso al irresistible emprendedor benéfico Diego, merced a los buenos oficios conclusivos de una bulliciosa y concertante orgánica neorranchera.
La orgánica neorranchera se divide claramente en dos partes, tratadas en tonos y con ritmos muy diferentes, casi como si fuesen dos películas distintas: la primera referente a las fechorías irresponsables de Cami hasta quedarse dormida durante la boda de rancho, en tono provocador y con ritmo chispeante de comedia ligera, libre y aérea, llena de travesuras y deliciosas incorrecciones hawksianas (La adorable revoltosa / La fiera de mi niña, 1938), sofisticada e innovadora, indomable y desafiante, descriptiva de nuevas costumbres y mentalidades juveniles, e inventivo a partir de mínimos elementos y pocas situaciones bien aprovechadas, como el frenético regreso del shopping bestia, la descompuesta regañiza impotente de mamá, la avasallante borrachera colosal, el erizado enfrentamiento con las mujeres policías, o el ridículo inclemente en las redes sociales, y una segunda parte referente a la reeducación de Camila a partir de su despertar abandonada en el rancho, en tono didáctico y a ritmo pastoso de comedia forzada e insufrible, llena de torpezas, tropiezos sangrones, culminantes aplausos a la cenicienta capitalina que ya sabe preparar un guiso regional (“Los hombres son como bebés”), y gags ineficaces no tanto por previsibles sino por su prefabricada ejecución chabacana, como la inutilización del celular, o la caída al fango, o los quasi atropellamientos al intentar escapar en la camioneta rural y así.
La orgánica neorranchera dicta una moralina amansadora y edificante que logra imponerse a trompicones, al tiempo que sabotea la efervescencia temprana del relato y asfixia tanto el gracejo como los arrebatos vitalistas extremos de esa inasible Cami / Danae Reynaud que de esa manera deja por desgracia y por completo de ser la última heredera de Katherine Hepburn o Jean Arthur o Barbara Stanwick, la excéntrica en estado de gracia que se agitaba entre la mofa y la ternurita, la heroína habitada por una “dulce locura” (según la afortunada expresión perenne de los historiadores fílmicos Maurice Bardèche y Robert Brasillach), la brillante reencarnación de una vitalidad anárquica entre la alegría y el atropello que instintivamente destruía a su paso toda lógica o solemne seriedad en una imparable vorágine endemoniada, para convertirse en una humilde corderita sometida y enamorada y bienhechora, más cerca de la altiva Tigresa de María Félix (aunque le triplicara la edad a Danae) en Canasta de cuentos mexicanos (B. Traven visto por Julio Bracho, 1955) que de la heroína arquetípica de William Shakespeare, adiós a la efímera Cami inconsciente y etérea, ahora sólo existirá cuando mucho una apagada Cami que abomina del desechable vestido rosado pastel colgante en el tendedero para la inminente celebración de Beatriz y lo sustituye por uno inconsútil y descotado sexy que le provocará a la rancherita celestial un irreprimible pudor tembloroso.
La orgánica neorranchera se magnifica al magnificar la verba petulante y tribucitadina (“¡O sea...!”) de esa irresistible Cami chocantísima (“El vaquerito no va a tocar las bubis de las vacas”) de repetitivo léxico lo que sigue de limitado (“Equis, ¡ya! Equis”) o que campechanea en cada desternillante frase espontánea y por alícuotas partes iguales el español mamila con el inglés rebuscadazo (“Hoy es top one: shots mil” / / “La manteca es megatóxica, superunhealthy” / / “Voy a ser tu matchmaker”), siempre formidablemente sostenida y valorada por un exquisito diseño de producción de la excuequera Lorenza Manrique, una refinada fotografía superdinámica de Alejandro Pérez Gavilán, una edición precisa aunque sea con base en cortes inmisericordes de Óscar Figueroa Jara, un insinuante diseño sonoro atmosférico de Miguel Ángel Molina Gutiérrez y last but not least la música esquizofrénica de los jovencísimos Diego Benlliure Conover, Héctor Ruiz, Juan Andrés Vergara y Carlos Vértiz Pani, que mezcla sin piedad auditiva cualquier folclor con toda especie de alucine posroquero-pospunk.
La orgánica neorranchera se descubre finalmente como una nueva estrategia y un novedoso rodeo para redefinir al rancho en sí como un espacio idílico neofeudal-neoencomendero-neoporfiriano donde los habitantes viejos viven extrañando la amistad de sus patrones (¿un solo patrón nos falta y todos los ranchos están despoblados?) y los rudos nuevos rancheros aprovechan cualquier oportunidad para imponer su derecho a ser infelices (“Se va a quedar en la cabaña imperial”) y hacerse de un programa social que los civilice y reeducar a cualquier malcriada muchacha citadina para que los rescate de una ignominiosa desaparición y les resucite la sabiduría fabricante de su atávico mezcal bendito (con piña machacada y demás, añorando la nostalgia del ya imposible triángulo amoroso con el caporal apuesto y la rancherita cardiaca (ahora cumpliendo tardíos quince años simbólicos) del inefable Allá en el Rancho Grande (Fernando de Fuentes, 1936), entre la reiterativa afirmación axiológica clásica del Menosprecio de corte y alabanza de aldea (la obra moralista clave de Fray Antonio de Guevara contra la corrupción cortesana del siglo XVI) que hawksianamente planteaba con vigor satírico Luis Alcoriza en su cinta maestra Tiburoneros (1962) y la explotación actual de los excesos / excentricidades / desfiguros / abusos / choques de las tribus urbanas que van de Nosotros los Nobles (Gary Alazraki, 2012) a Mirreyes vs. Godínez (Salvador Cartas, 2019).
Y la orgánica neorranchera consuma grácilmente una fabulita ejemplar con un gran vuelco y luego ínfimas reconversiones, medio bobalicona medio sosa, que no le hace daño a nadie, pero tampoco ningún bien, rumbo al apoteótico top shot armonizador de clases rurales-urbanas final que en forma grandilocuente corona el rudo aprendizaje y el inmediato ejercicio colectivo del “verdadero valor de las cosas”.
2. La orgánica summa
Sólo la boca queda en blanco
y su repliegue finge un garabato.
Blas Coll, Alfabeto del mundo
La orgánica finlingüística
En la coproducción con Holanda Sueño en otro idioma / I Dream in Another Language (Revólver Ámsterdam - Agencia SHA - Alebrije Cine y Video - Cinema Máquina - Eficine 189 - Foprocine / Imcine - Estudios Churubusco Azteca, 103 minutos, 2017), subyugante cuarto largometraje del estoico excuequero nombrado en 2017 presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas de 48 años Ernesto Contreras (cortos estudiantiles: Ondas herzianas, 1999; El milagro, 2003, y Los no invitados, 2003; filmes previos: Párpados azules, 2007; Las oscuras primaveras, 2014; documental largo: Café Tacvba, seguir siendo, 2010, en codirección con José Manuel Cravioto; un episodio del desastroso film ómnibus La habitación, 2016), con guion de su imprescindible libretista fraterno Carlos, premio Mahindra Global Filmmaking del Sundance Institute, el joven y fresco lingüista académico Martín (Fernando Álvarez Rebeil) se adentra con su simpático amigo introductor pronto prescindible Santiago (Héctor Jiménez) en la exuberante selva veracruzana próxima a San Andrés Tuxtla para acometer el estudio y el rescate de los restos de un idioma indígena llamado zikril que ya sólo hablan con riqueza y propiedad, por encima de frases sueltas o tonadas dispersas, tres sobrevivientes octogenarios, pero el docto muchacho, aun dotado de las mejores intenciones y a pesar de ser bien recibido en casa de la rotunda señora cincuentona Flaviana (Norma Angélica carismática a diferencia de Hasta que la boda nos separe) que de inmediato lo presenta con su áspera aunque frágil y benévola madre conocedora del zikril hoy siempre tumbada enferma en una hamaca Jacinta (Mónica Miguel) a la que saluda en su idioma natal (“Chupi, doña Jacinta”) e inclusive pese a tener ya todo dispuesto para iniciar sus grabaciones merced al aquiescente técnico Silverio (el TVperiodista Mardonio Carballo) en la radiotransmisora comunal de la localidad, no tardará en descubrir que los otros dos especialistas naturales en zikril, el monolingüe anciano vencido Isauro ( José Manuel Poncelis) y el hosco viudo inabordable aunque también hispanoparlante Evaristo (Eligio Meléndez) que vive discriminado por sus vecinos en una alejada cabaña al lado de su nieta maestrita de inglés por radio Lluvia (Fátima Molina de extraña belleza nativa juncal), desde hace más de medio siglo no se dirigen la palabra, peleados literalmente a muerte, tras haber sido amigos íntimos de juventud y antes de que el encabronado incontrolable Evaristo adolescente ( Juan Pablo de Santiago de perpetuo bigotito ralo) estuviera a punto de acuchillar en la playa al indefenso doncel sensible Isauro (el lampiño exdisciplinado Hoze Meléndez de Almacenados), se cree que a raíz de haber reñido por celos en su disputa galante para obtener los favores de la guapa joven María (Nicolasa Ortiz Monasterio), de quien ambos se habían enamorado, pero que al final se habría casado y formado familia con su bienamado triunfante Evaristo, a partir de entonces furioso explosivo; dos sobrevivientes zikrilparlantes que pronto serán los únicos, a causa del intempestivo deceso de la ancianísima Jacinta, circunstancia que sume en la consternación al entusiasta Martín, quien fracasa en sus primeros intentos de reconciliar a los viejos testarudos, en realidad largamente enfrentados luego de haber cedido eróticamente cuando jóvenes a su mutua e intolerable atracción sexual una sola noche en la arenosa orilla marítima, y sin embargo ahora, cincuenta años después, ablandado por el tiempo y manipulado por su hábil nietecilla que, en provecho del atento visitante bien parecido, tienta chantajistamente al anciano con un nuevo televisor, el feroz Evaristo aceptará apersonarse, cargando su silla infaltable e inextirpable, en las sesiones de trabajo lingüístico en compañía de su examigo Isauro, para sorpresa e inocultable entusiasmo de Martín, de su operador técnico y de los espectadores circundantes, al exitoso grado de que los viejos semejan volver a entenderse y, al hilo de los trabajos y días, se visitan y vuelven a reírse jocundamente de nuevo, hasta que el infeliz Evaristo, que ha tolerado incluso descubrir a su aventadaza nieta Lluvia en el cuartucho del huésped universitario, va a estallar de repente en la playa contra su querido examante fugaz y estará a punto de liquidarlo a sillazos, a resultas de lo cual Don Isidro empezará a extinguirse y desaparecer poco antes que pierda pie la resistencia a la soledad ahora sí completa e inmensa de Evaristo, su inconsolable deudo pese a todo, hecho presa fácil de una irresistible y de súbito irrealista orgánica finlingüística.
La orgánica finlingüística aborda a manera de comedia dramática y de ficción semifantástica el acuciante e irremisible tema hoy vigente y candente de la extinción de las lenguas indígenas, volcada aquí sobre el exasperado proceso de desaparición de la lengua ficticia denominada zikril, una lengua engendradora y gobernante de su propia cultura y de su mitología exclusiva en vista de que según la leyenda se originó como un canoro instrumento verbal para comunicarse con la mujer-pájaro y que sus hablantes fueran bien recibidos por sus homólogos en un edén de cavernas y árboles con el objeto de seguir sin pasiones y armoniosamente errabundos a través del bosque por la eternidad, una lengua sintética y sincrética fabricada con ayuda de expertos lingüistas a base de fonemas y articulaciones provenientes de otras lenguas indígenas mesoamericanas y a imagen y semejanza de ellas, una melodiosa lengua con su compleja gramática elemental compartida de la misma manera que Nicolás Echevarría se había hecho inventar para Cabeza de Vaca (1990) hasta tres lenguas supuestamente extintas, una lengua tan inventada en última instancia como la plasticista cosmogonía civilizada del Retorno a Aztlán de Juan Mora Catlett (1990) o el fervor religioso aborigen de La otra conquista de Salvador Carrasco (1998), la lengua “que hablan todos los que viven en la jungla”: tanto los seres animados y los fantasmas como esas plantas hasta entonces inanimadas que se hacen a los lados para darle paso a los invasores permitidos en el segundo arranque del film (o su arremolinado inicio verdadero), una lengua flexible y sonora sólo sonora simplemente sonora entre la contención y el exceso como la película misma para la que ha sido creada y por la que sigue, existe y seguirá existiendo, una lengua presuntamente histórica que en la pantalla se escucha histérica y a veces histriónica (ese canto sin acompañamiento de una canción de cuna por la desinhibida Flaviana al modo de Harry Dean Stanton entonando “Volver, volver” en la fiesta mexicana del funeral Lucky de John Carroll Lynch, 2017), una lengua impostada jamás impostora e intraducible como los sentimientos y las emociones de sus criaturas-vehículo terminales.
La orgánica finlingüística ejerce sin quererlo una acción ambivalente sobre sus calculadísimos materiales audiovisuales no vacunados contra el azar y el efecto boomerang, en donde todo lo que está bien está muy bien y todo lo que está mal está muy mal, allí donde la sobriamente transfiguradora fotografía sensitiva en colores tenues sin falla del también realizador-docente cuequero Tonatiuh Martínez debe lindar con una esteticista utilización forzada de esas lívidas cualidades, allí donde acaso “Contreras obtiene una atmósfera donde la naturaleza toda, agua y humus, árboles y cuevas, las aves mismas, hablan esa lengua a punto de desaparecer... para humanizar a la naturaleza (o al ambiente) y dotarla de sentimientos” ( Javier Betancourt en Proceso, 29 de abril de 2018), allí donde la lenta edición de Jorge Macaya de pronto se torna compacta o se acelera elípticamente al desconcierto y al capricho, allí donde los puntos musicales autóctonos y el realista diseño de producción de Gabriela Fernández y el pulcro maquillaje de Beatriz Vera pueden resultar relamidos, y sobre todo, allí donde la delicadeza estoica del tono narrativo sirve tanto para relatar una ancestral pugna fraterna que empalidecería ante la quemadura del hielo de la obra maestra islandesa Carneros de Grímur Hákonarson (2015) como para intentar sublimar el romance ñoño vagamente erotizado de la rancherita lanzadaza con su cuidadoso seductor foráneo.
La orgánica finlingüística organiza y distribuye con cierta bien dosificada unción sus hallazgos expresivos visuales, por dudosa o lugarcomunescamente líricos o cursilíricos que sean o resulten y resuenen en la sensibilidad del pretendido cine de arte actual: prólogo idílico dulzón en show motion con los tres chapoteantes jóvenes a perpetuidad, difusión sobre la frondosa arboleda de las lecciones comunales de la lengua inglesa que dicta la linda Lluvia (para quienes como ella desean buscar mejor vida en el otro lado) a veces en contrapunto por montaje con las grabaciones en cabina abierta del idioma zikril, absorbentes situaciones sentimentalistas telenoveleras, tandas de close ups conversatorios en campo-contracampo a 180 grados con espalda del interlocutor oyente, secuencias alternadas con flashbacks ad hoc para enfatizar la estratégica labor de convencimiento de Lluvia a su abuelo o las sesiones radiofónicas de los provectos coexistiendo con sus archimostrados jugueteos eroplayeros al semidesnudo o no, ineludible eclosión presionante desde el pasado de las represoras prédicas oscurantistas de un eficaz párroco pueblerino en contra de los vicios de la carne coreados por las apariciones de un gigantesco crucifijo de tentadora pasta al desnudo, inolvidable trayecto del anciano transportando su silla a la espalda como un rulfiano-rufiano rencor vivo adicional, envolvente travelling semicircular con transición y síntesis temporales que muestran correteando entre los árboles a los viejos en frontground y a los jóvenes que fueron (en el mejor estilo condensador de Alf Sjöberg / Laslo Benedek / Ismael Rodríguez / Theo Angelopoulos), tintes espectrales cotidianos en plano abierto a lo Apichatpong Weerasethakul hoy inevitable (La leyenda del tío Boonmee o Cementerio de esplendor, 2010 / 2016), y lento proceso de extinción corporal del demacrado Isidro cual si prestara su rostro taciturno a la naturaleza irrecuperable del relato cada vez más mortecino, pese al momento supremo y la poesía absoluta de los viejos sentados por una entrañable vez juntos, de cara al mar y contemplando las empequeñecidas figuras fastuosas de ellos mismos cuando juguetones mozalbetes hiperactivos.
La orgánica finlingüística no narra en última instancia sino la historia de una pasión homosexual que nunca pudo reconocerse, admitirse y asumirse como tal dando la impresión que se trataba de un simple triángulo amoroso heterosexual y por ende manido y trivial más, la pasión amorosa entre hombres sólo admitida por Evaristo cuando ya es demasiado tarde, a causa de una trágica represión, por miedo al pecado y de cara a sí mismo, cuyos signos serán una cadena de consecuencias nefandas, “el abandono de una sólida amistad viril en beneficio de un agrio rencor irreductible” (de acuerdo con Carlos Bonfil en La Jornada, 22 de abril de 2018), una épica del rencor con dimensiones antiheroicas más grandes que el alma y el espíritu, un enigma sostenido y trastornante, un misterio que hace languidecer las voluntades antes de hacer que ellas mismas se devasten, una fiebre interior tan violenta como la que asolaba y corroía la soledad de los enardecidos cuerpos arrebatados por la pasión adúltera en Las otras primaveras e inclusive a los de Párpados azules, hasta devenir en odio inexpresable que destruye sutilmente tanto al odiado como al odiador, el odio del sufrimiento en silencio, un odio tan irreconocible como un ímpetu lírico al revés o la timidez de los enamorados de Párpados azules, el odio como único vicio infrecuentable e insondable, el odio vuelto testaruda e incontrolable enemistad, el odio que socava como la última reacción afirmativa / negativa vital en el planeta de los vivos previo al vehemente llamado de las revelaciones (análoga a las apariciones de la Virgen en el sublime corto Los no-invitados), el odio cuya ternura crispada y murmullo redentor da sentido por un corto tiempo al ocaso de dos existencias, tras haber sido homólogos playeros de los neoplatónicos pastores Sireno y Silvano correspondidos / desdeñados por la Diana del clásico castellano de Jorge de Montemayor (en Los siete libros de la Diana de 1558-1559), antes de transferirse aquel impulso del amor intemporal a un más allá ansiado y temido a un mismo tiempo sin tiempo fuera del tiempo en que el respeto a la diversidad sexual aún ni siquiera se vislumbraba.
La orgánica finlingüística tiene la desgracia de tornarse pavorosamente esquemática y previsible, a consecuencia de situarse en el polo opuesto de la fábula cinematográfica contemporánea y sus avances narrativos, esa fábula que ya no puede basarse en el simplismo del descubrimiento de un secreto muy bien escondido que de pronto revelado en el último minuto (así sea el mismo del Secreto en la montaña de Ang Lee, 2005, ¿he aquí el Secretito en la montañita?, el cual por lo menos se veía progresar desde la primera estadía de los pastores de ovejas en la Brokeback Mountain), esa fábula que va llevando una situación dramática anómala hasta sus últimas consecuencias cada vez más extremas en los sentidos más variados y no hacia una sola consecuencia más bien melodramática, esa fábula que medra y se ha ido depurando hasta el virtuosismo en la obra de algunos de los más grandes cineastas modernos (desde Pier Paolo Pasolini hasta Lav Diaz, pasando por Agnès Varda, Ken Loach, Andrzej Zulawski, Chantal Akerman, Michael Haneke, Claire Denis, Hou Hsiao-Hsien, Ulrich Seidl, Koji Wakamatsu, Philippe Garrel, Hong Sang-soo o Andrey Zvyagintsev, por sólo mencionar algunos), esa fábula antisentimentalista que heroicamente mantiene irreductible a las truculencias del folletín decimonónico y a las peripecias convencionales de la telenovela, esa fábula que va adquiriendo múltiples dimensiones e implicando diversos conceptos gracias a sus giros internos y a sus vertiginosas mutaciones incesantes puesto que ninguna de éstas puede jamás sostenerse, en suma, esa estructura radiada de fábula actual por encima de la revelación de su misterio obviote (¿pierde todo interés el relato de Contreras cuando se descubre la homosexualidad reprimida de los personajes a la mitad de este culebrón que no se atreve a decir su nombre?) y su vuelco sobrenatural in articulo mortis podría haber permitido a este Sueño en otro idioma el abordaje de una cauda de temas mucho más interesantes que la comparación de los juveniles romances ayer y hoy o el acerbo dolor de las rencillas, temas adultos que apenas colateralmente se rozan como la persecución de la homosexualidad epocalmente introyectada e incapaz de ser asumida en un edén solar que no es el permisivo mundo alegre del documental Muxe’s: auténticas, intrépidas y buscadoras de peligro (Alejandra Islas, 2005) ni el infiernito transasesino de Carmín tropical (Rigoberto Perezcano, 2014), la adolescencia irrecuperable y la condición de los homosexuales viejos, el sentimiento lírico casi sagrado o místico de la naturaleza, el mísero consuelo de la soledad y el aislamiento, la fatalidad amorosa, la felicidad efímera, el autoodio por autotraición, la pacificación postrera sin ronda macabra porque ya nada importa, o algo por el estilo.
Y la orgánica finlingüística culmina así con gritos en zikril proferidos en su abandono irremediable por el anciano desesperado Evaristo (“Lárgate” / “Sí te quiero”) y sus imposibles traducciones escritas en pleno paraíso de El Encanto sobre una caverna platónica que es asimismo una caverna-mictlán de las postrimerías indígenas y un vientre originario, exacto bajo el arco de una gruta vuelta hueco de aire y tiempo del zikril, ya no como lengua, sino ahora como anticipado destino acogedor y recóndito, dejando la silla omniportátil del senecto rencoroso clavada frente al umbral sempiternamente expectante (¿y los fantasmones se volvieron fantasmitas?), cual si dantescamente dejara afuera toda esperanza al ingresar en esa cueva infernal / purgatorial / paradisiaca (“Aquí no vas a necesitarla”).