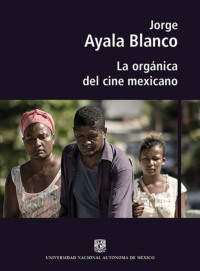Kitabı oku: «La orgánica del cine mexicano», sayfa 8
La orgánica infraluchadora
En Ni tú ni yo (Santa Tula Films - Época Films - Fidecine / Imcine - Eficine 189, 98 minutos, 2018), arrasador e hilarante opus 3 del treintón capitalino egresado de la American School Foundation of Guadalajara en lo artístico y del Savannah Collage of Art and Design en lo fílmico específico Noé Santillán-López (cortometraje: Si tú no estás, 2007; TVserie: El Diez, 2011; largometrajes previos: Una última y nos vamos, 2015, y Purasangre, 2016), con profuso guion suyo y de los dos productores-intérpretes protagónicos Mauricio Argüelles y César Rodríguez (ya pareja de actores fetiches cómplices del realizador en sus dos cintas anteriores e incluso autores de la fabulosa epopeya itinerante de canciones rancheras Una última y nos vamos), el niño fortachón barrial capitalino Guadalupe Martínez (Daniel Vidal con el cabello escurrido) solía hostilizar durante toda la infancia a su enclenque hermano menor Gabino (Diego Garzón con el cabello encrespado), al grado de que un día, bloqueado su acceso al mingitorio en una urgencia, el pequeño debió cagar en la tina y, para deshacerse del producto, tuvo que meter la caca en una bolsa de plástico y lanzar la envoltura desde la azotea, algo que divirtió enormidades a los dos hermanos traviesos, quienes a partir de entonces convirtieron en regocijo imparable sus propositivos zurrados callejeros y sus recolecciones de mierda de perro, tanto como sus lanzamientos envueltos en la escuela o en la vía pública, sin importar castigos y regaños de sus espantosos padres hipervulgares Joaquín ( José Sefami descompuesto) y Elena (Norma Angélica gorgónica) en trance de divorcio sin solución, hasta que se le encendió el coco al progenitor e hizo beneficiarios a sus hijos de un inopinado y crucial regalo: llevarlos a la lucha libre en la marginal Arena Época, y desde entonces la vida cambió por siempre para los dos muchachos, quienes se obsesionaron con su nuevo juguete absorbente, su entretenimiento pronto vuelto destino (“Lo que a continuación sucedió fue el momento más significativo de nuestras vidas, de pasada me hizo descubrir mi vocación”), al devenir Guadalupe en un enigmático ídolo del ring conocido como El Halcón Negro (Argüelles) que llevaba puesta su máscara a cualquier parte, y al convertirse el escurridizo Gabino apodado El Conejo no sólo por sus dientes saltones (Rodríguez) en el entusiasta representante de su hermano luchador e imprescindible factótum de su éxito, erigiéndose como el más famoso y querido del país, pero, mientras el atrabancado enamoradizo Guadalupe se prenda cierta noche de la desquiciada teibolera excéntrica Mónica (Rocío Verdejo) que acaba abandonándolo tras cederle la paternidad de una encantadora nenita sentada en la alfombra de la sala que el buen hombre educará en adelante como su adorada hijita irrefrenablemente claridosa Giovanna (Ana Paula Martínez formidable), su hermano Gabino frecuenta sexoservidoras, drogadictos y malvivientes, sin remediar nada el jubiloso descubrimiento de su orientación homosexual y, en medio del desbarrancadero y la violencia, acaba hundido en el alcoholismo y opta por la fuga al extranjero, lo cual acarrearía el imparable declive de su fraterno, al quedar a solas e inerme, padeciendo continuas derrotas a manos de su archienemigo dentro del cuadrilátero: el rudo feroz luchador-payaso también enmascarado pero de lengua saliente Psycho Clown (él mismo) cual espeluznante imitación caricaturesca del bajista Gene Simmons El Demonio del rompedor grupo roquero setentero Kiss, así como la irremediable pérdida de su arraigo popular, su fama nacional, su dinero, su mansión-kitsch finalmente rematada, e incluso el respeto de su hijita adoptiva ya puberta, humillada por la caída y al verse refugiada con su antes admirado padre (“Creo que debes bajar unos kilitos; papá, se te sale la lonja”) en la vieja casa de los inaguantables abuelos en obesa ruptura perpetua y ahora obligados a subarrendar parte de sus habitaciones a un clan de inmigrantes chinos monolingües más jodidos que ellos, pero cierta luz de esperanza regeneradora va a prenderse en el horizonte común con el retorno del prófugo hijo pródigo Gabino, al parecer ya rehabilitado, exacto cuando el otrora aclamado Halcón Negro está sufriendo pavorosos castigos en rings de quinta y apenas consigue ser contratado en una lumpenizada Arena Azul para contender con luchadores travestidos que lo besan en la boca antes de tundirle recio, y esa luz incluirá a la ultraguapa aunque inflexible empresaria de luchas independientes arregladas Miranda (Bárbara de Regil enérgica cual sensacional remedo viviente de su narcoguerrero personaje titular de la masiva TVserie Rosario Tijeras), quien se encargará de agenciarle una nueva oportunidad, pero a condición de que los hermanos se reconcilien, aunque sólo sea en el terreno profesional, y vuelvan a trabajar juntos a regañadientes por el bien común (“¿Se quieren callar y se sientan? Ustedes por separado no valen nada, pero juntos es otra cosa”), pero ambos estarán al servicio de las trucadas derrotas preestablecidas por la áspera manager de un Halcón Negro ahora metamorfoseado también por arbitrario designio femenino en el enmascarado rojo Vértebra, tan brillante y alentado por todos arriba y abajo del ring que, mientras el sensible Gabino es flechado por el sumiso guarura personal de Miranda llamado El Texano (Ernesto Loera desternillante por falsamente irresistible) y debe soportar él mismo los coqueteos de la autoritaria jefa a la que le huye, el pobre Guadalupe sintiéndose de nuevo en ascenso un buen día se pasará de listo ganando a la brava una lucha programada para perderse, y otra tras otra, en tanto que su mundo familiar se le derrumba de golpe, y cierta noche, habiendo abandonado la pelea para ir a recuperar el cariño de su hijita Giovanna que intentaba desesperada e infructuosamente recuperar a su desconocida madre Mónica en el antro Can-can para compensar su desafecto, el propio alfeñique Gabino se verá en la necesidad de sustraerse al encuere aventado de la incontrolable Miranda (“Agárrame”) y decidirse a sustituir a su hermano, poniéndose la máscara de Vértebra para subir a hacer el ridículo sobre el cuadrilátero y enfrentar nada menos que al invencible Psycho Clown, siendo no obstante salvado in extremis por un resucitado e intempestivo Halcón Negro que retorna del olvido para ganar, sin mayor intervención de nadie y por encima de titubeos y compromisos corruptos, la pelea recicladora total de su carrera, merced a una arrebatada orgánica infraluchadora.
La orgánica infraluchadora se enfrasca a mansalva en los delirios y contratiempos de una rocambolesca trama ultrabarroca y populachera, con una fresca recreación genérica que ninguna referencia ni nostalgia semeja guardar con el arcaico melodrama de luchadores tipo La bestia magnífica (Chano Urueta, 1952) y Huracán Ramírez ( Joselito Rodríguez, 1952) o el cine serial interminable sobre las inverosímiles aventuras más bien bufas de Santo el Enmascarado de Plata o Mil Máscaras o Neutrón que culminarían en el inútil retrato narcisodocumental de El Hijo del Santo intitulado El hombre detrás de la máscara (Gabriela Obregón, 2018), sino más bien una semifantasía satírica autoirrisoria y autoconsciente de su propio código posmoderno, sin mácula de sainete ni de parodia (tipo El luchador fenómeno de Fernando Cortés, 1952, con Adalberto Martínez Resortes), con genuino temple de gran comedia fársica en torno al deporte-show-farsa por excelencia denominado en México lucha libre y en Europa catch (véase ensayo inaugural “El mundo donde se lucha / Le monde où l’on catche” en las fundacionales Mitologías de la modernidad de Roland Barthes), pletórica de incidentes caprichosos y giros argumentales inesperados que no dejan respiro posible, como resulta ya habitual en los desmadrosos filmes atiborrados de jocundas ideas de realización de Santillán-López, en una tesitura anárquicamente cálida análoga la del más inspirado Beto Gómez reciente (Volando bajo, 2014, y Me gusta, pero me asusta, 2017) y derrotando en su propio terreno a las monomaniáticas persecuciones autoexcitadas de Emilio Portes Castro (Pastorela, 2011; El crimen del cácaro Gumaro, 2014) e Issa López (Todo mal, 2018), mejor que bien secundado por una fotografía relampagueante de Mario Gallegos plena de encandiladores resplandores a contraluz nebulosa y de enfáticos zoom ins o zoom backs igualmente coruscantes y de colorines reventados que convierten las simples protectoras jardineras de los camellones barriales en espacios encantados y de neoexpresionistas profundidades de campo grandilocuentes con Gabino ocupando tanto la cama como la habitación completa para continuar limándose con displicencia las uñas de los pies y de contrapicados cenitales contra los luchadores en vuelo desde las cuerdas para caerle encima a los espectadores, por una calculada edición de Rodrigo Zozaya MacGregor con trepidante ritmo regenerándose y reinventándose a tambor batiente, un régimen de flashbacks sorpresivos y contundentes hasta el alucine exhausto, una atrapante música melosa y cínicamente manipuladora de Juan Carlos Enríquez, un vestuario extravagante a morir asfixiado de Laura García de la Mora, una escenografía agobiante de Anton Yabur hasta en lugares no congestionados, un resultante almodovarismo óptico de posmodernista raigambre relumbrosa e inextirpable, una andanada de diálogos coloquiales de reverberante antología (“Mi padre creyó que se nos estaba metiendo el chamuco, el curita recomendó una distracción” / “¡¿Cuál es la d’ésta para el éste?!” / “Es tan cabrón como tu madre, pero es tu hermano”) y last but not least por un excelente cuadro de actores nada célebres, al mismo nivel espectacular que la ubicua viejita fanática anónima de la lucha libre que grita agriamente las más feroces críticas al infeliz Halcón Negro (“Ya bájate, pinche pajarraco, deja de hacerte pendejo”) o que las fabulosas apariciones infestadas de centellas artificiales de los luchadores al cruzar por una cortina refulgente hacia el ring, sólo equiparables en su magia visual con la revelación de la homosexualidad a través de la aparición de un fulgurante cuerpo musculoso de chippendale que viene antojadizo hacia ti.
La orgánica infraluchadora se estructura a modo de un largo monólogo interior del decadente Guadalupe alias El Halcón Negro o Vértebra viendo en perspectiva su infancia perenne (“Era una calurosa tarde de verano, ese día comenzó como de costumbre”), cronicando medio esperanzado medio lamentoso (“Mi hermano Gabino se rodeó de malas compañías, hizo negocios raros, y perdió todo mi dinero”) invariablemente desbordado por la efervescencia de las súbitas visiones rápidas, reflexivo a contracorriente caótica y pese a todo (“Yo era la imagen y él el cerebro”), para consumar como de pasada, entre otros prodigios cómicos, el de volver delicioso su persistente y descaradamente abierto discurso escatológico, discontinuo pero seguro, como un sabroso platillo solar, primero zurrándose el apurado chavito en el baño, luego recopilando golosos desechos caninos y al final ofreciéndose el recurso de la mierda preparada como última rebeldía recóndita y subrepticia para las decepciones filiales de la carismática Giovannita, al mismo nivel irresistible que ese insinuante gag de equívoca asimilación en torno al refresco de lata servido por el barman a Gabino como si se tratara de un regreso a las andadas (“Otra de lo mismo”) en el rojizo rutilante club nocturno gay entre ligadores transexuales, ya en el cuadrilátero de la vida y en el del placer.
La orgánica infraluchadora se ceba en los restos de la familia disfuncional que alguna vez estuvo llena de convencionalismos, sus estragos, sus desfiguros inevitables para subsistir hoy, sus resentimientos, sus oscuras aureolas extraviadas, sus secretos inconfesables, sus vergüenzas a la radiante y mordiente luz del día, con esos hermanos riñendo desde la infancia e indisolublemente ligados por fatalidad para el resto de sus días gracias a la lucha libre pero difícilmente reconciliados, con esos abominables padres grotescamente sobreactuados que siempre planearon diferidamente divorciarse desde la infancia de los chavos pero prefirieron seguir durmiendo juntos en el misma lecho matrimonial por toda la eternidad para lograr pelearse con acritud cada vez que aparecen en todos lugares y en cualquier circunstancia donde puedan odiarse a gusto los muy odiosos al utilizar de continuo el gentilicio “Yucateco” a manera de insulto fulminante, con esa familia expandida-extendida-ampliada de nuevo cuño homosexopermisivo que gozosamente ya admite la paulatina y compleja integración de El Texano gay como aceptable compañero fijo de Gabino, con esa invasiva familia oriental que se ha injertado cual apéndice promiscuo de la mexicana porque incluye a un encantador chinito apodado Chamoy que sostiene un tierno idilio infantil agarrado de la manita de la precoz hiperconsciente Giovanna, con esa empoderada tiránica Miranda con monumental piscina lucecuerpazo a un lado de la sala de juntas y escupiéndole su rencor en solitario oficinesco al horrendo retrato seudoexpresionista del padre luchador Veneno que irrecuperablemente la traumatizó sin misericordia por siempre jamás, con ese reincorporarse al retráctil cobijo sempiterno de la familia para seguir tronando como cuando El Conejo se estaba retacando de adicciones o en el norte, con esa arrolladora pero simplona idea salvadora de la familia como un equipo de indestructibles presencias afectivas irrenunciables (“¿Volverías a perder a tu hermano?”) y enfiladas hacia la preservación de sus miembros hasta sus límites extremos de resistencia a la adversidad o a los altibajos existenciales.
Y la orgánica infraluchadora se recibe finalmente como una bocanada de viento fresco en la enrarecida y rutinaria comedia boba mexicana, en esta ocasión con la fuerza sociológica y encanallada que concede el apoteótico abrazo fraternal a figuras de otro modo repelentes y demás deseables juegos populares largo tiempo relegados.
La orgánica aeropirata
En la coproducción con España Rebeldes de altura, antes Yo no soy guerrillero (Escuadrón Cinema - Film Republic - Unilever - Cada Films - Monster GC - Gobierno del Estado de Durango - Canal Sur Televisión, 104 minutos, 2017), absurdista tercer largometraje del también TVserialista Sergio Sánchez Suárez (corto: Barbados, 2002; primeros largos: Tequila, historia de una pasión, 2011, y El reino del guardián, 2014; TVserie: Dios Inc., 2016), con guion suyo en compañía de Andrónico González y Eli García Ruiz, el ingenuo estudiante de buena familia adinerada regiomontana Michel Mitch (Luis Arrieta convincente) cuya novia no formal la rubia estudiante española superdesenvuelta Beatriz que resulta un alias de la guerrillera Natalia Reyes Orzábal (Carla Nieto llegadora) tiene seis meses violentamente arrestada y desaparecida por el torturador jefe de la policía política Nicolás ( Juan Pablo Castañeda) al habérsele descubierto como emboscada guerrillera internacional bajo su nombre falso y con otros cómplices subversivos, pretende reclamarle esa detención ilegal y exigir su liberación al gobierno mexicano a través del ascendente gobernador de Nuevo León en persona (Daniel Martínez) durante la boda de una hija de éste en Ciudad de México del preelectoral año 1969 apenas recuperándose del traumático movimiento estudiantil de 1968, pero al coincidir desde ya con el Gober represor político en el avión que los conduce a ese lugar no puede evitar encararlo allí mismo en el transcurso del vuelo (“¿Cuál es el plan?”, inquiere Mitch / “Yo creo que es de ahora o nunca”, responde el Flaco ahijado del Gober para mayores agravantes), si bien, al tener que vérselas con el guarura Nerón (Mario Escalante), se produce una confusión y el atribulado muchacho se envalentona y acaba secuestrando la aeronave con su aeromoza resbalosa Margarita y sus 50 pasajeros, mal que bien apoyado el muchacho en un total atrabancamiento por sus erráticos condiscípulos vueltos ineptos camaradas que no saben ni manejar armas de fuego ni cómo presionar a las autoridades, el gordo Benito El Marrano ( Javier Rivera) y el flaco Silvano que se encabrona si lo llaman por su verdadero nombre (Oswaldo Zárate), todos en el agobio y desbordados por la violenta situación, pues apenas cuentan con un par de pistolas que se disparan solas y un dispositivo para adelgazar dentro de un maletín que hacen pasar como una bomba a punto de estallar a voluntad, por lo que, pese a las tibias resistencias del piloto Capitán Melano (Manuel Uriza) y las interesadas protestas de algunos intimidados pasajeros como el arribista lambiscón homónimo de José Alfredo Jiménez (Silverio Palacios) y el cobardón Obispo manipulador (Édgar Vivar) que siempre lanza a los demás por delante, el avión logra aterrizar en su destino final, allí donde el General Alvarado (Enoc Leaño) en persona y con fama de sanguinario, auxiliado por un diligente Mayor (Ignacio Guadalupe) que en todo se le anticipa, intenta controlar a gritos autoritarios la situación a través de su imprescindible walkie talkie y su micrófono de banda ancha (“No negocio... con delincuentes”), aunque muy pronto Mitch le toma la medida, se hace pasar por un supuesto terrorista llamado Ringo y dicta e impone sus condiciones para aceptar ir soltando poco a poco a los rehenes, al piloto, al copiloto, a la aeromoza y al Gobernador, a cambio de la liberación de los sediciosos que otrora se ocultaban bajo la cubierta de un grupo de rock, aunque recibiendo decepción tras decepción, al percatarse de que, luego de arribar dos personajes que aun desintegrados por la tortura siguen siendo mal vistos por Mitch, el feroz barbón Tomás (Luis Velázquez), ahora desvariante porque ha enloquecido por completo, y el sentimental gigantón Gerónimo (Arnulfo Reyes Sánchez) hoy más bipolar que nunca, la bella Beatriz ansiada es la última en ser entregada, horas después, desde su cautiverio clandestino al aeropuerto, y sujeta a un riesgoso intercambio final por el Gober mismo ya identificado como el futuro heredero presidencial Tapado del régimen, con la sorpresa de que éste, al darse cuenta de que el Presidente de la República en persona (Arturo Beristáin, quién mejor) se ha hecho tan velada cuan traidoramente cargo de la situación, va a respaldar en el postrer minuto decisivo y proteger con su propio cuerpo a los aeropiratas involuntarios y casi a pesar suyo, quienes consiguen subir a la nave a la cautiva rescatada, y gracias a la intempestiva pericia del Marrano para remontar de nuevo el vuelo puedan los novios, esta vez sí reconociéndose como tales, viajar liberadoramente rumbo a Cuba, el país de la libertad que los espera con los brazos abiertos, causándole una terrible rabieta al General y al Presidente, tal como nunca lo hubiese previsto la orgánica aeropirata.
La orgánica aeropirata está segura de que todo lo presente debe ser y estar en su seno a imagen y semejanza de la ingenua aventura en los lindes del absurdo y a la atropellada factura quasi amateur, si bien denodadamente anárquica y anarquista, de la cinta, con ese guion esquemático y arbitrario a rabiar hasta la consternación, esa fotografía del también intérprete Andrónico González en donde todo se precipita, se agolpa, se enrabia, se aglomera y descompone en trance de ser filmado y motado por la torpísima edición salvadora de Sonia Sánchez Carrasco, con estridente música seudopopulachera sin sentido de Pablo Cervantes, aunque replegándose ante la canción-tema epocal ad nauseam de César Costa “La historia de Tommy” (“Dile que la quiero / que la necesito”), más un vestuario de Atzin Hernández que quiere convertir en jóvenes sesenteros lo que no son sino pasto de mojiganga y relajo autárquico (ese relajo que detestaba tanto el filósofo cristiano de los años cincuenta Jorge Portilla quien le dedicaría su único estudio académico largo: Fenomenología del relajo), por encima y por debajo de cualquier verosimilitud realista, recreadora o naturalista y menospreciando liquidacionistas antecedentes ficcionales retrospectivos tan prestigiosos como el díptico Victoria en Entebbe de Marvin J. Chomsky (1976) y Rescate en Entebbe de Irving Kershner (1977), sobre la matanza de terroristas palestinos y alemanes apoderados de un avión en el aeropuerto de Uganda en 1976, y el obvio referente modélico de Rebeldes de altura: el oscareado Argo de Ben Affleck (2012), sobre la calculada liberación de rehenes en la embajada de Estados Unidos en el Teherán de 1979.
La orgánica aeropirata mete a los supuestos representantes de todas las fuerzas vivas del país dentro y afuerita de la cabina de un avión para arremeter duro contra ellas, escarnecedora, caricaturesca y propositivamente, contra figuras que son entidades más que personajes anónimos, o séase, hacer que el General se ponga a cantar las melosidades de la cancioncita sonrosada de César Costa para comprobar que sus ofrecimientos no son una hablada, hacer que la soldadesca del Ejército Nacional logre irrumpir infructuosa y desproporcionadamente armada hasta los dientes dentro de la cabina sólo para achicarse ante la amenaza de una bomba chafísima, hacer de la policía torturadora un hatajo de intimidados sádicos pobrediablescos, hacer de los empresarios una desmadrada subespecie reptante, o hacer del religioso un promotor de su propia ignominia (“¿Vamos a permitir que un puñado de ateos comunistas nos maten impunemente?” / “Nooo” a generalizado coro paralítico petrificado), según cierta adecuación aún candente de la Santísima Trinidad buñueliana del Mal absoluto: burguesía-ejército-religión y lo que se junte esta semana, aunque fuese rezumando la embriaguez dionisiaca e irrespetuosa de lo inacabado e irresponsable, del nihilismo cósmico y tóxico, del delirio de los instintos narrativos sin refinamiento alguno y, en última instancia, de la entropía humorística pura, para oscilar incómodamente entre la triunfalista película fallida y el chiste mal contado.
La orgánica aeropirata debe toparse con el absurdo a cada paso, y el que tanto lo busca sólo puede encontrar su propio espejo deformante: el absurdo microgenérico de una farsa tan deliberada cuan involuntariamente grotesca como sus aeropiratas mismos, el absurdo macrogenérico de una heist movie (o cinta de la preparación y ejecución de un asalto) con varios obviables obviotes flashbacks explicativos romanticones que desencadena secuencias de acción con trepidante acelere por montaje y metralleta escupefuego desde el techo de una camioneta como de arcaica narcopelícula con Mario Almada o Valentín Trujillo (“No somos unos improvisados”, aseguraba Mitch al General que le exigía “Tienes que darme garantías de que no te vas a pelar con el Gobernador una vez cumplidas tus demandas: entrégame al piloto y al copiloto”), el absurdo temático de constituir la primera película mexicana en abordar de frente la época de los aerosecuestros en plena guerra sucia (ésta apenas glosada con cierta sutileza en Francisca (...¿de qué lado estás?) de Eva López-Sánchez en 2001, o así), el absurdo autoexcitado de la sobrerreacción a una interdicción de usar faldas cortas en un confesional instituto tecnológico privado tanto como las salvajes detenciones para impedir la impresión de unos volantes destinados a soliviantar a otros estudiantes universitarios, el absurdo natural de un redondo intérprete secundario como Javier Rivera que resulta idéntico al entrañable actor cómico diminuto y pícnico infrahollywoodense Lou Costello de la saga Abbott y Costello hoy olvidada, el absurdo crítico clasista-anticlasista de la vieja y siempre joven mentalidad seudorrebelde pirrurris llevada hasta sus extremas consecuencias reactivas (“Nadie me va a decir en este avión lo que tengo que hacer”), el absurdo conceptual de la descalificación mediática noticiosa que desde su época va cayendo por su propio peso en las tres aún hoy vigentes exageraciones hips: hiperbólico-hipócrita-hipertrofiado de la prensa electrónica (“En un cable de última hora se nos informa que un escuadrón armado hasta los dientes secuestró un avión que se dirige aquí, a Ciudad de México”), el absurdo verborrágico del lenguaje ideologizado de antier ahora a la menor provocación a chilazo mexicano (“Está metida hasta las orejas en la guerrilla, en el comunismo internacional, están comprando armas para desestabilizar al país”) o a sarta de hostias hispanas (“Primero prohíben las faldas, así empiezan estos fachos”), el absurdo vehemente de las sobreactuaciones destemplada y desquiciadamente igualitarias que no distinguen entre emisor y emisora, el absurdo residual de gags que proceden de la serie característica de los posteriores años ochenta ¿Y donde está el piloto? ( Jim Abrahams, David Zucker y Jerry Zucker, 1980) en sus versiones visuales verbales (“Señores pasajeros, ¿alguien en este avión sabe cómo volar... un avión?”), el absurdo burdo en su punto más alto y encrespado.
Y la orgánica aeropirata concluye volando rumbo al seudoparaíso socialista de los ilusos tiempos pretéritos cuyos ecos ya rebotan contra el mensaje cifrado del bienvenido avión comercial insurrecto (“¿Me oyes chico?”), mientras se siguen escuchando inextinguibles las estrofas de la balada rítmica babas por excelencia (“Siempre le quiso regalar / flores, besos y eternamente / su corazón”), cual magnífico magnificador exabrupto (“Eso sí es amor, chingá”).