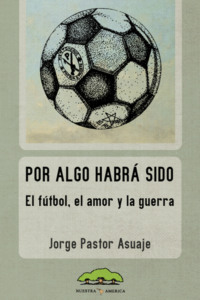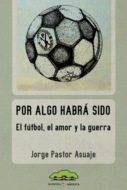Kitabı oku: «Por algo habrá sido», sayfa 17
El primer beso de mi vida
El sol gaúcho es fuerte y más todavía un domingo a la tarde. La señora era muy amable y nos entendíamos bastante en mi pobre portugués y su precario español. Creo que debe haberse conmovido imaginando a un hijo suyo en esa situación. La camioneta era una Chevrolet de un modelo que no había en la Argentina, pero no era nada del otro mundo.
Me dejaron en Alegrete, no demasiado lejos de Porto Alegre, y al anochecer ya estaba yo en la inmensa rodoviaria, esperando que en cualquier momento llegara Daniel. Finalmente, cansado de esperar, decidí buscar el “Albergue de estudantes” para pasar la noche. El ambiente del albergue en Porto Alegre era distinto, había estudiantes en serio, pero estudiantes brasileños, que eran diferentes a los argentinos. No tenían pinta de intelectuales, sino de pequeños burgueses tropicales, americanizados, tipo californiano. Me sentía extraño en aquel ambiente, pero no tuve que hacer ningún esfuerzo para integrarme, porque me sacaron cagando, diplomáticamente me dijeron “nao tem logo pra vocé” y tuve que buscarme una pensión para pasar la noche. Una pensión barata, muy barata, y muy brasileña; llena de gente de paso, obreros, empleados, vendedores y buscavidas que comían feijoeada y tomaban guaraná, pero con un cierto aire oriental. Con ese aire denso y húmedo, casi oleaginoso, que uno alcanza a respirar en las fotos y en las películas: ambientadas en Hong Kong, en Bangok o en Saigón, esas que muestran grandes salas oscuras y pequeños patios interiores con un sol enclaustrado en medio de una pajarera humana. Allí instalé mi centro de operaciones para la conquista de todas las mujeres riograndenses, que acudirían en masa a entregárseme, ofreciéndome sus vulvas pulposas y sus tetas descomunales para hacerme conocer todas las posiciones del Kamasutra y una cantidad de fantasías sexuales que harían enrojecer de envidia al más libidinoso de los sultanes. En lugar de eso cuando salí a caminar me encontré con calles desiertas y nauseabundas; rezumantes de un olor a podrido que mezclaba letalmente los efluvios de la fruta pasada con el gasoil mal quemado de los colectivos ruidosos y las aguas servidas de algún edificio de mala muerte. Al caer las sombras, los transeúntes huían desesperadamente hacia los suburbios en millares de autobuses semifundidos, que se alejaban dejando una estela de vapor mortífero. Como cadáveres de una batalla recién concluida, en las veredas yacían los restos del combate cotidiano por la subsistencia: montañas de bananas despanzurradas, abacaxís reventados y tomates agonizantes. En el medio de la calle, aplastada por un colectivo, lentamente se desangraba una naranja... Protegido solamente por mi inconsciencia entré a dar vueltas por una zona donde no sólo no había el menor rastro de algo que se pareciese a una mujer, sino que debo considerarme dichoso de que no me hayan roto el culo a mí, o de que, por lo menos, no me hayan cosido a cuchilladas. El centro de Porto Alegre a esa hora tenía un aspecto muy parecido a los alrededores de Plaza Constitución a la madrugada, al Nuevo Circo de Caracas, a ciertos barrios de Río de Janeiro o a cualquier otro lugar donde la vida suele valer muy poco.
Extravagante turista de la miseria, solitario caminador de la noche, sátiro virgen de la gran orgía, había perdido ya toda esperanza cuando la vi. Mulata íngrima en la noche gaúcha, apareció caminando apurada hacia ningún lado. No era el ideal de mujer que yo había soñado, ni siquiera el tipo de las que más me gustaban, pero era una mujer y a esa altura ya era suficiente. Me acerqué para hablarle, entonces me di cuenta que tenía una boca hermosa y una piel casi perfecta; el óvalo de la cara resaltaba por la tirantez de un rodete que le sujetaba el pelo negrísimo. Era más bien baja, pero tenía las ancas muy altas y unos pechos frondosos que trepidaban debajo de una camisa de jean muy ajustada. Ella no estaba en mis planes y yo no estaba en los de ella. No era normal que un hombre le hablase a una mujer como le estaba hablando yo, a esa hora y en ese lugar. Acostumbrada, como todas las brasileñas apetecibles, a coleccionar piropos al paso y proposiciones deshonestas sin protocolo, mi abordaje la sorprendió. Era bastante mayor que yo, estaba más cerca de los treinta que de los veinte y tenía que llegar pronto a la casa de una tía en un barrio remoto. Yo quería que no se fuera nunca, pero apenas si conseguí demorarla lo suficiente como para que me dijera su nombre, me contara su vida, me dejara rodearle la cintura y me despidiera con los primeros besos de amor que conocí en mi vida. Nunca más volví a verla, ella encontró el colectivo y se fue quién sabe a dónde y yo me volví a la pensión, con la sublime y frustrante sensación de haber estado a las puertas del paraíso y no haber podido entrar.
Por el patio en calzoncillos
Decidido a darle combate a la adversidad, no hice caso a los consejos de quienes me recomendaban volver. Con documentos o sin documentos no estaba dispuesto a irme del Brasil sin haberme acostado al menos una vez con una mujer y haber hecho algunas cosas más. Esas cosas más incluían el intentar una aventura futbolística en la tierra de Pelé, Garrincha y Rivelino. Por eso al otro día averigüé dónde quedaba la cancha del Gremio y me fui hasta allí para ver si conseguía que me probaran. En la entrada había como una especie de garita atendida por una chica muy correcta y muy simpática que me tiró de un plumazo todas mis expectativas al piso. En un portugués muy dulce me dijo:
- No podemos probarlo, ya tenemos cubierto el cupo de los dos atletas extranjeros que estamos autorizados a tener
- ¿Quiénes son?, pregunté intrigado
- Anchetta e Oberti.
Aaaaaaahhhhhhhh, me quedé diciendo como un tarado. Era como si ahora un pibe su fuese a probar a un club y le dijesen que el cupo está cubierto por Zidane y Rivaldo. Porque Anchetta y Oberti eran más o menos eso. Anchetta había sido el zaguero central derecho de la selección uruguaya que había terminado cuarta en el mundial de México 70 y en el 71 había salido campeón mundial de clubes con Nacional de Montevideo. El Mono Oberti fue uno de los jugadores más extraordinarios que vi en mi vida, un centrodelantero exquisito y encarador que comparaban con el genial Tostao. Había surgido de las inferiores de Huracán, pero su actuación en el club de Parque Patricios había sido muy inestable. Su mayor nivel lo alcanzó con aquella fabulosa delantera de Newell¨s de fines de los sesenta, con los brasileños Marcos y Becerra como wines y Montes, Zanabria o Martínez de entrealas. También lo padecí como hincha cuando pasó a Los Andes y nos ganaron 3 a 2 acá en La Plata. Con esos dos monstruos, indudablemente no necesitaban un refuerzo. Así que me fui a tratar de ubicar el consulado argentino para que me solucionaran el problema de los documentos.
En el consultado me dijeron que no podían hacer nada, pero conocí a unos amigos, ¡Qué amigos!
No recuerdo el problema que tenían ni por qué decían que estaban en el consulado, pero eran mayores que yo y a la legua se veía que eran unos chantas, unos típicos porteños buscas, de esos que se las saben todas. Pero parecían macanudos, estaban con un brasileño, un morocho que se les había pegado y era como una especie de guía, eso era al menos lo que yo pensaba. Durante esos pocos días allí en Porto Alegre vinieron varias veces conmigo a la pensión y el dueño, cuando se fueron, me dijo que el morocho era “Agato”. Y yo creí que “Agato” era el nombre, y le decía “Agato: Agato de acá, Agato de allá”.
La última vez que me acompañaron hasta la pensión les pedí que me esperaran un cachito que yo quería bañarme. Ellos me insistieron mucho para que me desvistiera en la pieza, porque el baño era muy incómodo, “anda así” me decía muy convencido uno de ellos cuando me puse en calzoncillos. El baño estaba en la otra punta del patio, para llegar hasta allí desde mi habitación tenía que atravesarlo todo, pasando por delante de la cocina, por eso me daba vergüenza ir en calzoncillos, pero pensé que si ellos me lo decían sería porque eso en Brasil era normal. “Que liberados que son acá”, pensé, mientras caminaba por el patio. Pero cuando pasé por la cocina la hija del dueño me estaba mirando, era una piba de algo más de quince años y puso una cara de no gustarle nada mi actitud. Yo me quedé con la duda, no sabía si era porque estaba en calzoncillos o si era otra cosa lo que le molestaba. Me di cuenta recién cuando volví a la habitación y vi que ya no estaban mis dos “amigos” argentinos ni el “Agato”, y que tampoco estaba la bolsita en la que yo llevaba guardada la plata adentro del vaquero. Cuando le conté al dueño de la pensión lo que me había pasado me recordó que él me había dicho que el mulato era “agato”. Entonces comprendí que “agato” no era un nombre, “agato” quería decir “ladrón”.
Trocha angosta
Taca-taca, “Yo mataría a todos los judíos; taca-taca, dejaría una pareja nada más, taca-taca- encerrados como en un zoológico, taca-taca, para que el mundo pueda saber como eran”. Taca-taca, era rubio, taca-taca, más bien retacón, taca-taca, tenía el pelo discretamente corto, taca-taca, y limpiaba cuidadosamente un cuchillo de paracaidista, taca-taca, que guardaba en una vaina de cuero bien criolla, taca-taca, como el poncho federal que llevaba dobladito en el asiento, taca-taca, y que parecía la cosa más inútil que a uno se le pudiera ocurrir llevar para ese viaje, taca.-taca. A la hora de la siesta, taca-taca, avanzando penosamente por la ondulada llanura gaúcha, taca-taca, el tren era un horno ambulante, taca-taca, que se bamboleaba a diestra y siniestra sobre una trocha angosta y antigua, taca-taca y taca-taca y taca-taca durante horas y horas bajo el sol infernal del Trópico de Capricornio. “A los cartuchos les poníamos sal, para que ardan en la sangre”. Él hablaba y yo los escuchaba, a él y al taca-taca inalterable que retumbaba en las vías.
Ya sin proyecto de noches orgiásticas ni de playas tropicales, ni siquiera de aventuras de mochilero, me resigné a buscar la forma más convencional y más barata de volver. Y lo más barato era el tren. Todavía me quedaban unos pesos que había dejado en otro lugar, lo suficiente como para llegar de vuelta a casa.
En Brasil no había muchos trenes entonces, uno de los pocos era ese, que llegaba de Porto Alegre a Uruguayana; un cortejo de vagones de madera incómodos y lerdos que se arrastraban con una lentitud martirizante. No era el único argentino que volvía de unas precarias vacaciones en las tierras del samba y la cachaza, venían unos pibes cordobeses y venía él, viejo militante del movimiento Tacuara, un grupo nacionalista de tendencia fascistoide que se había desperdigado en todas direcciones, algunos habían terminado en la izquierda y otros directamente en el nazismo, como él. Pero no pude odiarlo, más bien intenté comprenderlo, porque no era un fascista iletrado, tenía argumentaciones muy fuertes y muy desarrolladas y en todo ese día que duró el viaje hasta Uruguayana me dio un curso intensivo de antisemitismo y antimperialismo. Por suerte, de lo primero no me quedó nada (eso espero) y de lo segundo ya tenía bastante, pero nunca viene mal. Profundo conocedor de la historia, de la que modelaron los nazis para justificar su ideología, falseando las verdades que no les convenían y exagerando las que les servían; fundamentaba su antisemitismo retrotrayéndose a la Biblia, a la historia antigua y a la versión hitleriana de la historia de Alemania. Como todo fascista vernáculo, era un admirador ferviente de Juan Manuel de Rosas, a quien consideraba el descendiente legítimo de San Martín y el antecesor ilustre de Perón. Héctor, que así se llamaba, creo, era peronista, como la mayoría de los fascistas argentinos; pero tenía, sin embargo, una particular concepción de la política del momento. Enamorado de la violencia, como única forma posible de alcanzar el heroísmo, estado supremo de la vida, decía admirar a los combatientes de las organizaciones armadas de izquierda y estar dispuesto a colaborar con ellos ante una emergencia, aunque no dejara de considerarlos sus enemigos. “Si viene un tipo del ERP a pedirme que lo ayude porque está herido, yo lo voy a socorrer, porque el tipo se está jugando”.
Yo le preguntaba con tanta inocencia y con tanta sinceridad que no dudaba en contarme todo lo que pensaba: su ideal era el heroísmo de las tropas de asalto hitlerianas, de los batallones especiales de las SS, y el de las tropas italianas del norte de África, que habían resistido hasta el aniquilamiento el avance de los aliados en la segunda guerra mundial. Recordaba literalmente las palabras que le había dicho el sargento del último pelotón de sobrevivientes al oficial mussoliniano que estaba planteando la rendición: “Io solo voglio il piombo d´il tuo mosquetto”, le había pedido y con esas balas había combatido hasta la muerte.
No sé si decir que nos habíamos hecho amigos, porque un solo día es muy poco tiempo para consolidar una amistad y porque quien sabe si es posible la amistad entre un nazi y un zurdo, pero debo reconocer que en ese corto tiempo le tomé un cierto aprecio; tal vez porque, en definitiva, un fascista no sea sino una parte de uno mismo al desnudo, esa parte que siempre nos traiciona cuando se rebela en los momentos más inoportunos. Pero nunca más nos volvimos a ver, siempre me quedó la intriga de saber donde habrá terminado: si habrá hecho la conversión al montonerismo que practicaron tantos exfascistas, o si por el contrario habrá acentuado lo más siniestro de su ideología derechista hasta terminar en las Tres A o en algún grupo de tareas. Nunca lo sabré, lo que sí sé, es que contribuyó también a que yo me definiera políticamente al volver a la Argentina.
El Peronismo era una fiesta
Sin documentos, sin plata y, lo peor de todo, sin coger, volví dispuesto a entregarme por entero a la militancia en un país que ardía en el fervor preelectoral. Pero no eran unas elecciones cualquiera. Se jugaba mucho más que la presidencia de la nación y varios miles de cargos de diputados, senadores, intendentes y concejales. El país no sería el mismo a partir del 11 de marzo del 73 y todos lo sabíamos.
Aunque algunas agrupaciones de izquierda se oponían a las elecciones con consignas como “Gane quien gane pierde el pueblo” o “No a la farsa electoral burguesa”, eran muy pocos los sectores de izquierda y de derecha que no adherían a alguna de las alternativas. Repentinamente el país entero había despertado de un largo letargo y la actividad política ya no era una ocupación casi exclusiva de los militantes sino una fiebre masiva que arrastraba a cientos de miles de personas, inundando los locales partidarios y los actos. Después de más de 20 años(las últimas elecciones totalmente libres habían sido en el 52) reaparecían partiduchos minúsculos y desconocidos, algunos de ellos hasta con buena salud, como el Partido Conservador Popular, que había colocado nada menos que al candidato a vicepresidente de la formula justicialista: el aristocrático y simpático Vicente Solano Lima, un anciano y juvenil abogado líder de un partido que, a pesar de provenir del rancio tronco conservador se alineaba a la izquierda del espectro político.
Aunque el vendaval que me arrastraba al peronismo era cada vez más irresistible, yo seguía debatiéndome en mi afán de mantener una independencia cada vez más insostenible. Era tanta mi indefinición que en los actos, cuando se cantaba el himno o se gritaban consignas, saludaba con un gesto intermedio entre el puño cerrado socialista y la V de la victoria peronista: hacía la V pero con los dedos encogidos y los conocidos se me reían, el Baby acaba de hacérmelo acordar.
En los actos peronistas me sentía raro, como un intruso, además de no haber sido peronista de antes, todavía rechazaba la lucha armada y me chocaban las consignas que adherían a las organizaciones guerrilleras, en especial esa que decía “Duro, duro, duro/ vivan los montoneros que mataron a Aramburu” aunque, paradójicamente, me gustaba mucho la que decía “A la lata, al latero/ las casas peronistas son fortines montoneros”.
En ese período fui a ver “El camino a la muerte del viejo Reales” y en el debate posterior tuve un choque con el Gordo Esteban, por meterme a redentor de la izquierda. En realidad a mí me costaba aceptar que la izquierda transitara un camino distinto al peronismo y pretendía conciliar posiciones demasiado distintas. Hice un planteo muy ingenuo. Henry, el gordo, lo tomó como una crítica interesada y me denunció en el debate como militante de una organización de izquierda. Me mandó a pedir disculpas después, cuando Joaquín le contó que en realidad yo estaba acercándome al peronismo. Lo paradójico es que al final terminé siendo más montonero yo que él. Años después el Gordo Esteban se haría famoso a nivel nacional e internacional por una circunstancia aciaga. Miembro del grupo fundacional de la FURN (Federación Universitaria para la Revolución Nacional), el gordo era preceptor en el colegio nuestro, donde era el referente más notorio del peronismo. Activo y reconocido, era considerado como uno de los conductores del frente universitario, pero tenía sus debilidades ideológicas. Por eso, cuando el control dentro de la organización empezó a ser más riguroso y se hicieron inadmisibles las incoherencias entre la vida personal y la militancia, el Gordo terminó alejándose de la política y de la ciudad. Se había casado con una mina de Neuquén, de muy buena posición económica, y la boda había sido fastuosa, proporcional a las críticas que le hicieron después los compañeros: un militante revolucionario no podía vivir como un burgués, ni tampoco casarse como un burgués. A regañadientes el Gordo aceptó la crítica a su casamiento, pero él era de los que estaban dispuestos a luchar por los obreros peronistas, pero nunca a vivir como los obreros peronistas; así que dejó la militancia y se fue a vivir a Neuquén. Ahí se dedicó a trabajar como periodista, oficio que ya desempeñaba en La Plata. Era corresponsal del diario Clarín en Neuquén, en épocas de la dictadura, cuando los militares descubrieron su “turbio” pasado y lo secuestraron. Pero fue tan grande el revuelo que se armó a nivel nacional e internacional que tuvieron que liberarlo.
Para definir mi militancia yo tenía que resolver dos cosas: hacerme peronista y aceptar la lucha armada. Lo primero no era tan difícil, el peronismo era una fiesta y cada vez me resultaba más difícil mirarla de afuera pudiendo entrar. El tema de la violencia en cambio era más complicado, porque yo tenía incorporada toda la noción cristiana de que la vida humana era sagrada y, además porque a mí, a diferencia de otras personas, no me surgía naturalmente aceptarla. O más concretamente: me parecía terrible cualquier muerte, no podía entender a la gente que decía “ a esos hay que matarlos” o “está bien que los maten”, no importaba de quien se tratara. No sólo me dolían las muertes de los militantes populares, sino también las de los represores; nunca me alegró la muerte de nadie, ni siquiera la de los seres más despreciables. Por eso yo necesitaba una justificación moral para poder aceptar la lucha armada: A diferencia de otros, para mí lo difícil no era asumir el riesgo de entregar la propia vida, si no la responsabilidad de cortar la vida ajena. Y buscaba denodadamente esa justificación. Así como los corruptos o los ladrones, en general, tienen siempre una justificación moral, y suelen emplear las argumentaciones más insólitas para convencer a los demás y, sobre todo, para convencerse a sí mismos, creo que en ese momento uno también forzó la realidad y forzó las razones para poderse convencer. No es que esté poniendo en un mismo plano a los ladrones y los corruptos con los combatientes revolucionarios, estoy poniendo en un mismo nivel a todos los hombres que, a lo largo de la historia, han recurrido a la violencia creyéndola necesaria; desde antes de Jesucristo hasta Jesucristo y después de Jesucristo, a todos: tirios y troyanos, espartanos y atenienses, judíos y romanos, cristianos y paganos, fieles e infieles, realistas y patriotas, liberales y conservadores, creyentes y ateos, comunistas y capitalistas, fascistas y anarquistas. El hombre siempre, o casi siempre, necesita una justificación moral para su conducta. Cuando más sencillo es el razonamiento, más honesta es la justificación. Cuando necesita de largas y complicadas explicaciones, es porque, en alguna medida, el hombre está traicionando a su conciencia. Treinta años después y a la vista de los resultados, es difícil decir si uno se equivocó o no en su elección. En mi caso personal, puedo quizás reprocharme el haberme forzado para justificar la violencia, pero no puedo cuestionarme la decisión de entregar mi vida a la lucha revolucionaria. Porque estaba absolutamente seguro de que esa era la única alternativa para la solución de todos los males de la humanidad y hoy en día, aunque mucho más escéptico respecto a la utilidad de sus resultados, sigo creyendo en la revolución, no sé en cual, pero sigo creyendo.
Esa película, “El camino a la muerte del viejo Reales”, la vi una tarde plomiza en un aula que pudo haber sido de la vieja Escuela Superior de Periodismo, no lo recuerdo. En cambio si estoy seguro de que me impactó la descripción de la miseria y de la violencia del sistema que hace la película. Tanto que salí indignado y con ganas de agarrar un fusil ahí mismo. Pero todavía me faltaba algo para decidirme, un empujón más contundente, algo que me ayudara a definirme sin sentir que estaba traicionando a mi conciencia.