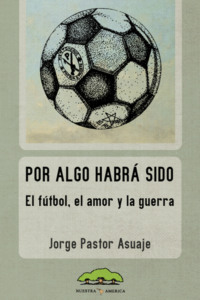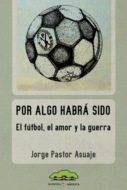Kitabı oku: «Por algo habrá sido», sayfa 5
Mirta
Fue en quinto grado, me acuerdo bien por varias cosas, ese año se jugó el Mundial de Londres y como yo ya iba al centro, a comprar café en Bonafide, voté en un concurso por el candidato a campeón: puse Portugal. No salió campeón pero salió tercero y no estaba en los cálculos de nadie. Con Guillermo íbamos también al Instituto Argentino –Británico donde teníamos una profesora muy linda y muy seria, una morocha que nos enseñó los rudimentos de la lengua de Sheakespeare; los únicos que uno más o menos maneja todavía: “ The cat is black, the pencil es white, mi name is…” . Fuimos de paseo a Capilla del Monte, en Córdoba, con los de la tarde, y se dieron varios romances virtuales. Virtuales porque había ganas de los dos lados, pero no llegaban a concretarse. También fue el año en que empezaron los malones con discos de Palito Ortega, que ya había compuesto La Felicidad, y del Trío Los Pancho, los mejores para bailar apretados.
Ese año tuve de compañera de banco a Mirta. Nos sentábamos un varón y una mujer por banco, una saludable costumbre para integrar a los dos sexos; a diferencia de las escuelas religiosas, que eran sólo para varones o sólo para mujeres.
Mirta era rubia, de ojos celestes con un corte de cara muy adusto que endurecía su belleza; aún así, despertaba la codicia de muchos varones de la escuela. Mirta era la compañera inseparable de Vilma, de quien yo estuve secreta y perdidamente enamorado hasta el final de mi adolescencia. Vivían en la misma cuadra y estaban bastante desarrolladas para la edad, por eso los maliciosos y los envidiosos les habían inventado una infinidad de romances incomprobados y una precocidad sexual inexistente. Con ella se dio una relación casi fraternal, la sentía como a mi tía o a mis primas, las mayores, que siempre tuvieron una actitud protectora hacia mí. Esa actitud protectora femenina que no pueden tener las madres, porque la madre es la madre y no puede ser una amiga, y una tía tampoco es una amiga, es una tía, pero puede parecerse más a una amiga, lo mismo que una prima. Mirta para mí era algo parecido, alguien en quien yo podía confiar. Lo que no sabía, era que en mi vida habría de aparecer nuevamente para compartir algo más que un banco de escuela y que esa relación se iba a cortar por la tragedia.
Clase de discriminación
La maestra se puso muy seria, nunca se había puesto así. Cuando nos retaba era imperativa y poco le importaba lo que opináramos, pero esta vez era como que le costara lo que nos tenía que decir, buscó una manera muy diplomática para lo que era su costumbre. “Chicos, ustedes van a tener que elegir con el voto al nuevo abanderado, yo lo que quería pedirles es que no lo vayan a perjudicar a Eduardo por el hecho de ser judío – Eduardo en ese momento no estaba y todos sabíamos que, sin duda, era el mejor alumno, un verdadero “bocho”-, el abanderado de la escuela tiene que ser el mejor alumno, eso es lo más importante…” El discurso de la “señorita” me sorprendió, hasta ese momento yo jamás había escuchado en la escuela que alguien hubiese hablado mal de los judíos. En las relaciones entre nosotros no había ninguna diferenciación por cuestiones religiosas, por eso, a mí al menos, lo de la maestra me resultó totalmente desubicado. Pero a Eduardo no lo voté para abanderado.
Habíamos tenido una muy buena relación, en especial cuando recién nos conocimos, en tercer grado; él me había invitado a su casa, me había mostrado la escritura hebrea y me había hecho conocer el maná; yo le había contado de Venezuela y de Francia; después la relación se fue enfriando un poco, pero por una cuestión muy simple: a mí me agarró la locura por el fútbol, y Eduardo no la compartía para nada. Él era muy tímido y estudioso y su área de interés se centraba casi exclusivamente en lo intelectual. Pero no fue por eso que no lo voté. Ni tampoco porque fuera judío: no lo voté porque un día, a la hora de la salida, cuando ya teníamos todos los útiles en el portafolio, después de uno de los tantos grandes despelotes que habíamos hecho en el aula, como los que hicieron, hacen y harán siempre los alumnos de cualquier escuela primaria del mundo, la maestra se enojó y nos impuso como castigo cruzarnos de brazos y quedarnos en silencio hasta después de hora. Eduardo, como de costumbre, no había tenido la menor participación en el barullo; pero se adhirió, como también era su costumbre, al castigo general, porque siempre fue solidario. “Vos no, querido, a vos nunca te va a llegar ese momento”, le dijo la maestra, como estableciendo una diferenciación entre él y todo el resto del grado, poniéndolo por arriba de todos nosotros. Y fue por eso que no lo voté, no por él en realidad, sino por las maestras que no sólo lo habían convertido en su candidato oficial, sino que nos humillaban comparando sus cuadernos y su conducta impecable con nuestra pecaminosa conducta y nuestros impresentables cuadernos.
No sólo de futbol vive el hombre
Boleros de Javier Solís
Con Alfredo nos habíamos hecho muy amigos al salir de la primaria, nos preparamos juntos para el examen de ingreso y nos unía una pasión común: Estudiantes. Alfredo no era precisamente un pibe de barrio; vivía en una hermosa casa a pocos metros del Parque Saavedra, una de esas casas de principios de siglo, con entrada imperial, ventanas de medio punto y mármol en el frente. Único hijo varón de un contador próspero, con dos hermanas mayores, era el mimado de un hogar confortable donde estaba todo lo esencial y algo más. A pesar de tener el parque tan cerca no era de ir a jugar con los pibes del barrio, para la familia era “Alfredito” y preferían para él pasatiempos más seguros. Su posición social y hasta su ubicación geográfica le abrían las puertas a usos y costumbres de la clase media platense que para los demás nos estaban vedadas.
A Alfredo jugar al fútbol le gustaba razonablemente, y aunque no lo hacía nada mal, no se desesperaba por patear una pelota. Pero justo ese año, el 68, el de nuestro ingreso al secundario, fue el de la gran campaña de Estudiantes en la Copa Libertadores y mucha gente acomodada de la ciudad, profesionales, comerciantes exitosos, funcionarios, se prendieron como espectadores y la siguieron como turistas. Al padre de Alfredo se le despertó un fanatismo tremendo y empezó a ir a todos los partidos y a todas las canchas. Y eso significó para mí la posibilidad de ir a la cancha acompañados por un mayor, para que la vieja se quedara tranquila.
Esas coincidencias incrementaron mi amistad con Alfredo que durante un verano estuvo centrada en un ataque agudo de Metegol. Nos lo pasamos buscando metegoles por toda la ciudad con la misma ansiedad que un timbero buscaba garitos o un burrero buscaba una fija. Alfredo había dado bien el ingreso al Liceo y yo al Nacional. Nos habíamos preparado con otro compañero de clase, quien fracasó en su intento por entrar al l Comercial y se retrajo de cualquier tipo de diversión. A media cuadra de la casa de él, había un almacén de los antiguos, de esos con persianas largas y ventanas altísimas, de ladrillos sin revocar. La hija del almacenero nos preparó con un rigor espartano y los resultados fuero más que satisfactorios
En la primaria Alfredo había hecho varios malones en su casa y creo que fue allí donde me animé a dar los primeros pasos de baile. Con paciencia y generosidad sus hermanas me ayudaron a iniciarme en algo para lo que me sentía naturalmente inhibido. Todo lo que estuviera relacionado con la sexualidad era traumático para mí, y el baile era la forma de estar más cerca de una mujer, sobre todo cuando en el tocadiscos sonaban los boleros de Los Panchos, de Altemar Dutra o de Javier Solís. La separación de mis padres y la actitud de mi madre ante todo lo que tuviera que ver con la pareja, ese resentimiento que sin querer nos transmitía, me hacía actuar de una manera muy contradictoria con las mujeres. Yo quería acercarme, pero tenía miedo a ser rechazado, y para disimular mis temores adoptaba actitudes de rechazo o de desprecio.
Los bailes
En los dos últimos años de la primaria hubo varios malones, se empezaba siempre bailando las pegadizas melodías de Palito Ortega y se terminaba con las canciones melosas de Raphael. Había una en particular “Laura”, que a mí me gustaba mucho. Pero éramos chicos todavía para ir a los bailes. Ese año en carnavales las hermanas de Alfredo nos llevaron a Universitario y, a pesar de mis temores, me encantó. Mirá vos, un club que no tenía equipo de fútbol, ¿y que otro sentido podía tener la existencia de un club sino el fútbol? ¡Las cosas que uno empezaba a descubrir! Pero la verdad que me gustó, con sus jardines, con su casona y sobre todo con unas mujeres que, sin ser más lindas ni más feas que las de Estudiantes, Gimnasia, o el Deportivo La Plata, se parecían más a eso en lo que se estaba convirtiendo uno: un chico de clase media acomodada. Acomodada nada más que por ir al Nacional, porque por lo demás la situación económica no había mejorado en absoluto. Pero uno se iba dando cuenta de que ir al Nacional daba cierto prestigio, que hacía que lo miraran de otra manera. Eso era ostensible sobre todo cuando uno sacaba a bailar a una chica o cuando lo presentaban en otro lado. Ser del Nacional daba un crédito ante la audiencia femenina que yo, lamentablemente, nunca supe explotar.
“La negrada”.
Cuando salió la propuesta de ir a los bailes yo lo comenté con mi prima Mirta, que me ofreció llevarnos al Deportivo La Plata. En la pileta del Nacional se lo dije una tarde a Alfredo y él me preguntó preocupado:
- ¿Estás seguro que ahí no habrá mucha negrada, porque mis hermanas dicen que al Deportivo La Plata va mucha negrada?
- No, si ahí va siempre mi prima, le contesté yo para tranquilizarlo, sin darme cuenta que para la escala social de la familia de Alfredo, mi prima era parte de la negrada. Y si no fuera porque era amigo de Alfredo, yo también estaría en esa categoría.
Sin darme cuenta, estaba haciendo mi iniciación cultural en la clase media.
Pero más allá de la cuestión social, con Alfredo la amistad se fue haciendo cada vez más fuerte, Los dos éramos un desastre con las mujeres, él era extremadamente tímido y yo era más audaz, pero desubicado. A través suyo me hice amigo de sus compañeros de división del Liceo; tanto o menos cancheros que nosotros, a pesar de estar en un colegio donde más del setenta por ciento de los alumnos eran mujeres.
El Nacional
Joaquin
-¿Cuánto mide un área?
- Mil metros cuadrados.
Esa respuesta, susurrada en el silencio del aula, fue como el pacto de sangre de una amistad que duraría toda la vida, aunque su vida haya sido una vida demasiado corta y la mía, tal vez, demasiado larga.
Nos habíamos conocido hacia apenas un par de horas, esperando el momento del examen. Estábamos en una de las galerías que dan al patio y nos tocaba dar en la misma aula; los cientos de aspirantes se distribuían por orden alfabético, él era Areta y yo Asuaje, los dos nos sentíamos extraños en aquel lugar y el destino quiso que nos encontráramos.
Joaquín era en ese momento petisito y serio, tenía el pelo casi rubio y lacio, peinado para el costado, a la gomina, bien aplastado. La cara ovalada, llena de pecas y un par de dientes amarillos que le sobresalían levemente en el medio de la boca,”cara de vizcacha”, le diríamos jodiendo, ya en tercer año. Pronto descubrimos que teníamos varias cosas en común. A los dos nos faltaba algo muy importante en nuestras vidas: a él la madre, a mí el padre. Su mamá había fallecido hacía unos años, al dar a luz al último hijo, Rosarito, la primera mujer después de cinco varones. Mi papá se había ido hacía cuatro años y recibíamos noticias suyas muy de vez en cuando.
A los dos nos gustaba también mucho el fútbol y los dos éramos hinchas de Estudiantes, pero él no era de La Plata, era de un pueblo de Corrientes llamado Monte Caseros, a la orilla del rió Uruguay, enfrente de Bella Unión. Eso de alguna manera también nos unía: teníamos afectos muy lejos, los de él en Corrientes, los míos en Venezuela, los dos éramos un poco “extranjeros”.
La primera conversación se extendió hasta la tarde, cuando nos tocó el turno del examen de Lengua. Me enteré que él jugaba de número cinco y que allá se jugaban unos partidos bárbaros contra los otros pueblos y a veces hasta contra los uruguayos. Yo le conté que estaba por entrar en la novena de Gimnasia y le hablé también de los países donde había estado. Ese día nos contamos todo.
Como la preparación había sido buena, yo no tuve problemas en hacer todos los ejercicios de matemáticas y me dio el tiempo para “soplarle” algunas cosas a Joaquín; pero en un punto me preguntaba cuanto medía un área, y eso yo no lo sabía, no lo habíamos estudiado. Y Joaquín me salvó. Porque cuando uno está en un momento tan difícil, cuando se juega tanto, una ayuda vale mucho más que un valor numérico; sirve para no sentirse solo, para sentirse respaldado; seguro de sí mismo y de lo que está haciendo.
Sin su ayuda a mi igual me hubiese alcanzado para entrar sin problemas, y sin mi ayuda él también hubiese entrado, porque dimos muy buenos exámenes, pero lo importante fue el gesto, al ayudarnos los dos nos arriesgamos por el otro, nos podrían haber anulado el examen, y sin embargo lo hicimos, a pesar de que recién nos conocíamos. Desde entonces asumí el papel de “protector” de Joaquín, lo veía como desvalido, tan chiquitito, tan lejos de su casa y sin una madre para cuidarlo. Cuando empezaron las clases nos tocaron comisiones distintas y pedí cambiarme a la suya, yo era su único amigo en todo el colegio y no podía dejarlo solo.
Años después, las cosas cambiarían, la altura de él aumentaría y la mía se quedaría estancada, pero la estatura de nuestra amistad seguiría creciendo y en más de una oportunidad el se transformaría en mi “protector”.
El examen de ingreso era muy exigente, aunque el colegio era muy grande, eran muchos más los aspirantes que las vacantes disponibles. Para muchos, ingresar era casi una cuestión de vida o muerte; se jugaban las ilusiones propias y las de los padres, que en algunos casos pesaban como una carga abrumadora y asfixiante. Sobre todo cuando las expectativas no estaban puestas tanto en la educación del hijo como en las apariencias impuestas por el círculo social. Ciertos padres no podían aceptar ante sus amistades que sus hijos no hubiesen aprobado y que, en consecuencia, quedaran excluidos de esa elite a la que estaban seguros de pertenecer. Pero eso lo comprendí después. En ese momento me parecía que entrar al Nacional era lo más natural, la continuación lógica de mi escuela primaria. No podía permitirme quedar afuera, era como si no existiesen otras posibilidades.
Aprobar ese examen fue una de las pocas satisfacciones que le di a mi vieja. Ella se merecía mucho; se mataba trabajando en un montón de escuelas para mantener a mis abuelos, a mis dos hermanos y a un zángano como yo, que estudiaba lo mínimo imprescindible y se lo pasaba jugando al fútbol. Pero recuerdo su alegría cuando le conté. Nunca en mi vida un examen fue tan importante como ese. Esperé con una ansiedad terrible el día en que publicarían las notas. Sabía que había hecho casi todo bien, pero suponía que la mayoría estaría en el mismo nivel, así que tenía grandes dudas y fui con un cagazo bárbaro. Las notas estaban puestas en unos pizarrones en el hall de entrada, había que buscar meticulosamente en las listas para ver si había entrado o estaba afuera. Me daba miedo encontrar mi apellido, pero ahí estaba la nota, era más o menos lo que yo esperaba, pero estaba muy lejos del mínimo; el mínimo era de alrededor de cien puntos, nada más, yo tenía ciento setenta y dos. Había quedado tercero en el listado general y primero en el de Lengua. Recogí los laureles y me fui a dormir.
Ruben, con acento en la u
Uuuy, mirá, el hijo del capitán Di Paola dio mal... y el de Corbelli tampoco entró. Ruben también dio el examen de ingreso. Toda esta parte tuve que escribirla de nuevo. Se me perdió al romperse el disco duro de mi vieja computadora y me da rabia no poder encontrar en la mente la forma en que había llegado a contar el orgullo del padre de Ruben y me está costando encontrar las palabras. Porque para don Eusebio Álvarez el hecho de que su hijo hubiese dado bien el examen era mucho más que una satisfacción, era como una revancha de toda la vida.
Él, que había tenido que soportar que los oficiales lo miraran desde arriba siempre, por tener unas jinetas más, ahora tenía la íntima satisfacción de saber que su hijo había demostrado ser más capaz. Allí, donde no valían los grados jerárquicos de los padres, ni la posición social, ni el color de la piel, ni nada más que la pura y descarnada verdad, ahí su hijo había triunfado. Aunque los otros padres fueran oficiales y el suyo suboficial, aunque los otros vivieran en el centro y él en un barrio, aunque los otros fueran blancos y él fuera negro. El listado era implacable, los militares estaban en el gobierno y lo controlaban casi todo, pero la inteligencia se les insubordinaba siempre. Seguía siendo democrática y caprichosa; en el país todavía quedaba bastante y a Ruben, su hijo, le tocó una parte más grande que a los hijos de los oficiales.
Ruben era de mi barrio, pero hasta entonces nuestro único contacto había sido a través del fútbol, que lo era casi todo. Él iba a un colegio de curas, el San José, y yo a la Cuarenta y dos, estatal. Estaba un poquito mejor económicamente que muchos de nosotros, pero tampoco tanto; aun así, eso establecía cierta diferencia con los demás. Siempre andaba vestido de manera impecable, aunque eso a nadie le importaba, pero no prestaba la pelota y eso si que no se lo perdonábamos. Decía que era porque el padre no lo dejaba, el padre era suboficial de la Marina y era muy exigente con él, lo tenía recagando; pero la verdad es que él no llevaba su número cinco flamante, de gajos blancos y negros, porque no quería que se le rayara.
Verdadero malabarista, hacía jueguito hasta con las mandarinas, pero en la cancha era muy frío y por eso se ligaba nuestras puteadas y las de los ocasionales espectadores. Como en el campeonato del Fortín de Zona Sur, cuando se turnaron para martirizarlo entre el padre y el resto de la hinchada: la hinchada le pedía que corriera, que bajara a ayudar en defensa, y el padre le decía que se metiera en el área. Lo enloquecieron tanto pobre que terminó perdido. Le decíamos así, Ruben, con acento en la u y no en la e final, y a partir de que ingresamos al Nacional, aunque estábamos en divisiones diferentes, fuimos compartiendo cada vez más cosas, hasta convertirnos casi en hermanos.
La medida de todas las cosas
Antes de entrar al Nacional, la única escala social que me preocupaba era la que establecía el fútbol. Es más, ni me imaginaba que existiera otra. Para mí el mundo se dividía entre los que jugaban bien al fútbol, los que jugaban mal y los que no jugaban. Esos eran inconcebibles, inexistentes, no podía entender como un hombre podía vivir sin jugar al fútbol. Fuera de esa no había mi otra estratificación posible; en el barrio esa era la medida para todo y entre los compañeros de la primaria los más pobres no eran tan pobres como para no ir vestidos más o menos dignamente y los más ricos no eran tan ricos como para deslumbrarnos. Nunca había sentido que la plata, la ropa o la calidad de la casa hubiesen sido un elemento para establecer afinidades, Ni que alguien pudiese sentirse más importante que otro porque el padre fuese un profesional. De hecho, los míos lo eran y por eso nunca habíamos tenido ninguna ventaja en el barrio, ni nos habíamos considerado más que ninguno. Nosotros seríamos, incluso, de los más pobres, por más que nunca nos hubiera faltado nuestro plato de comida ni una ropa más o menos decorosa, aunque en este último aspecto debo confesar que estábamos más para el menos que para el más. Muchos años después me di cuenta: los tres hermanos nos pasábamos todo el año con la misma remera, el mismo pullover y el mismo pantalón para ir a la escuela. Unos pantalones que ni siquiera eran de varón; mi madre, seguramente por una cuestión de precio, nos había comprado unos vaqueros sin bragueta; para mear había que bajárselos y me daba vergüenza, no era de hombre. Pero por lo demás ni me importaba, si eso no hacía que jugara ni mejor ni peor al fútbol. La realidad con la que me encontré al ingresar al Nacional fue muy distinta.