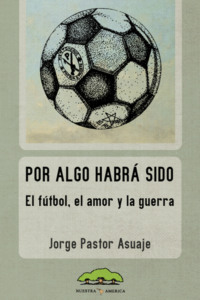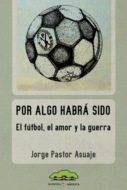Kitabı oku: «Por algo habrá sido», sayfa 6
Primer año
En ese primer año de 1968 ingresamos como trescientos: once divisiones de unos veinticinco a treinta alumnos cada una. Y de tarde. Primer y segundo año eran exclusivamente de tarde. En la división nuestra, Primero Novena, la que me tocó cuando pedí cambiarme para estar con Joaquín, había varones y mujeres; era una de las dos de primer año en las que había mujeres; en las demás, únicamente varones. Salvo los que venían de la Escuela Anexa, que habían ingresado sin examen y se conocían desde hacía años, éramos todos desconocidos. Y veníamos de toda la ciudad, había también alguno de Berisso y hasta dos que viajaban en tren diariamente desde Bavio. El agrupamiento natural se daba a partir del colectivo. Quienes tomábamos el mismo colectivo para ir a nuestras casas casi inevitablemente nos íbamos aglutinando.
Los que estaban más cerca de mi casa eran El Pato, El Gordo y Omar, que habían sido compañeros en la primaria, en la Escuela Dieciocho. Los tres se iban en el ocho, que para mi era muy embolante porque daba una vuelta larguísima desde el Nacional hasta el Cementerio, pasando por el Policlínico y por la cancha de Estudiantes. Pero me gustaba irme con ellos, aunque caminando un poco tuviera como alternativas tomar el seis en diagonal 80 o el sesenta y uno en calle7. Y así nos fuimos haciendo amigos. Además, sobre todo Omar y al Pato, también eran futboleros. Omar había jugado en Los Ángeles Azules, uno de los mejores equipos de baby-fútbol de La Plata. Para jugar ahí había que ser bueno en serio y eso le abría un crédito especial en mi consideración. El Pato no había jugado en ningún lado pero aseguraba ser un crack en el Parque Saavedra y la Plaza Sarmiento.
Los del barrio y los del centro
Cuando uno se aleja, la geografía del barrio se va ampliando. Desde el centro, el barrio ya no es únicamente la zona de la canchita, ni siquiera la de las tres o cuatro canchitas juntas. No, el barrio empieza a ser todo lo que está más o menos para ese lado de la ciudad. El punto de referencia del mío se desplazó de la canchita a la Plaza Castelli, el Seminario y la Escuela Cuarenta y dos.
En el Nacional, la mayoría vivía en el centro, lejos de los baldíos y las canchitas, y no todos se daban con cualquiera. La ocupación de los padres, el lugar donde vivían, el auto que tenían, la escuela de donde venían, la forma de vestirse y otra cantidad de cosas trazaban líneas invisibles, separando los grupos. Fui conociendo nombres, lugares y costumbres totalmente nuevas para mí. Algunos jugaban al rugby, y no era como el fútbol, que se jugaba en cualquier lado, no. El rugby se jugaba en clubes desconocidos para uno y los que jugaban no te invitaban a que fueras a jugar con ellos. Algunos eran socios del “Jockey” y ser socio del “Jockey” en aquella época tenía todo un significado. El Jockey Club de La Plata no era ese edificio arruinado donde ahora se dan clases multitudinarias de periodismo, de humanidades y de un montón de cosas más. No, en esa época el Jockey todavía era el Jockey, el lugar de encuentro por antonomasia de nuestra falsa aristocracia. Porque en La Plata nunca hubo oligarcas en serio, de esos que manejaban el país desde sus grandes estancias y sus palacetes. Pero si muchos que se las daban de tales, algunos con una posición económica realmente holgada y otros que vivían endeudados y comían fideos todos los días pero “eran socios del Jockey” y, por lo tanto, una casta superior.
Al Jockey iban, según decían, las “mejores minas”, esas rubias que se tostaban al lado de la pileta por no poder ir a Pinamar; esas que pasaban sin mirar, poniendo cara de asco, moviendo de diestra a siniestra el culito levantado por los zapatos de plataforma, que estaban de moda y que ¡papito!, hacían que las que no estaban tan buena parecieran estarlo y a las otras dieran ganas de violarlas en plena calle. Ganas no más, porque uno vivía soñando con esos “hembrunes”, pero terminaba jugando al billar en los fondos del Bar Rivadavia; arrepentido de no haber ido al Deportivo La Plata o a alguno de esos lugares que para los del centro eran reducto de la “negrada”; allí, las mujeres en realidad eran más lindas que las insulsas del Jockey. Pero claro, cojerse a una guacha del Jockey era de alguna forma romperle el culo a todo ese mundo despreciativo, que lo marginaba a uno por no tener los requisitos indispensables para ser aceptado en el jet-set pueblerino.
Respecto a mis compañeros, el hecho de haber vivido en Francia, de hablar correctamente el francés y de haber recorrido una buena parte del mundo me daba íntimamente un cierto aire de superioridad; pero yo no me sentía identificado para nada con los del centro, me parecían unos maricones porque algunos usaban el pelo medio largo y con esa pinta no podían jugar bien al fútbol.
Mi actitud, sin embargo, debo reconocerlo, era contradictoria. Si bien por una cuestión geográfica, de gustos y de idiosincrasia, era más de barrio que del centro; quería ser aceptado también en esos círculos, o al menos no ser rechazado. Con algunos no tenía la menor afinidad y no me interesaba tampoco tenerla, pero ante otros trataba de mostrar rasgos de “urbanidad” que me hicieran más accesible a sus prejuicios.
Las diferencias entre los del centro y los de los barrios eran notorias, principalmente, en el vestir. Los del centro, que no eran únicamente los que vivían en el centro de la ciudad, si no también los que vivían lejísimo a lo mejor, en City Bell o Villa Elisa, pero compartían ciertas convenciones sociales: la sobriedad en el vestir, la más importante de todas. Calidad en las telas y poca estridencia en los colores, nada que estuviera pasado de moda o que rompiera la armonía del conjunto. El uso de saco y corbata en los varones era obligatorio todavía, y la mayoría optaba por la muy británica y flemática combinación de blazer azul con pantalón gris. Los de los barrios, en cambio, no teníamos la misma noción de la armonía estética. En primer lugar porque uno se ponía lo que podía y no lo que quería; pero también porque el gusto era, y lo sigue siendo, marcadamente diferente. Para colmo, en la segunda parte de la década del sesenta se habían puesto de modas las medias rojas, amarillas, verdes, turquesa, todos colores llamativos, combinadas en algunos casos en rombos o motivos parecidos. También estaban de moda las camisas escandalosas y después, encima, se pusieron de moda las corbatas floreadas. Claro, vestidos de sport, con camisa, pantalón y mocasines, esas combinaciones podían no ser armoniosas; pero con saco y corbata a veces eran decididamente abominables. Alguno llegaba a combinar un saco escocés, a cuadritos marrones y verdes; con una camisa a rayas rojas, azules y amarillas; una corbata violenta y anaranjada, un pantalón azul a cuadritos, una medias rosadas y mocasines marrones. Composición digna de los mejores diseñadores de grandes tiendas “Me Cago en la Elegancia”.
Los mersas
Había, incluso, un calificativo para designar todo aquello que ofendía el gusto burgués: lo “mersa”. Había lugares “mersa”, ropa “mersa” y hasta autos “mersa”. No dependía de su valor económico sino de su status social, que era una cosa muy distinta. Porque lo “mersa” no era tanto lo que usaban los pobres, sino los que, teniendo un buen poder adquisitivo, hacían gala de una ostentación lesiva a la susceptibilidad de la clase media. El Torino, por ejemplo, para algunos era un auto “mersa”, un auto de comerciantes prósperos pero sin “categoría”: carniceros, verduleros, panaderos o mecánicos. No era lo mismo que decir joyeros, libreros o tenderos, por ejemplo. Aunque nunca me lo dijeron, yo sé que para los del centro yo era un “mersa”.
Mi gusto de siempre por los colores llamativos, de indudable ascendencia caribeña, y por ende africana, no reparaba mucho en esas convenciones estéticas de los chicos del centro; a veces incluso hasta les llamaba la atención a mis compañeros de la novena de Gimnasia que, en general, de finos no tenían nada. Pero era (lo sigo siendo) muy variable en mi forma de vestir y a veces hasta me vestía decorosamente. También usaba, lo más chocho, un saco con martingala que había sido de mi primo Roberto; la martingala hacía años se había dejado de usar y yo parecía arrancado del túnel del tiempo. El Gordo, El Pato y Omar eran, en cambio, mucho más conservadores para vestir, pero en una sintonía que los diferenciaba de los chicos del centro; ellos, como yo, también eran “mersas”.
El Gordo y El Pato vivían cerca de la plaza Sarmiento, como a doce cuadras de mi casa. Omar vivía más lejos, del otro lado de la vía, pasando la 72, por el club Julián Aguirre. Tenían un defecto los tres: eran hinchas de Gimnasia. El Gordo tenía ojos más bien claros, pelo castaño claro y una nariz gruesa y respingada en medio de una cara cuadrada. Omar tenía el pelo castaño oscuro, una cara larga y la tez amarronada; era muy flaco; las piernas desgarbadas y una nuca angulosa eran sus características físicas más distintivas. El Pato también era flaco y un poco chueco, con las piernas combadas hacia fuera; tenía el pelo castaño oscuro, ondulado, una nariz aguileña levemente desviada y una mirada apagada que por momentos se iluminaba de una picardía desbordante.
El gordo era el más extrovertido, pero también el más infantil, con unos cambios de carácter desconcertantes. Omar y el Pato eran muy callados, sobre todo en clase; aunque con una gran diferencia: Omar era naturalmente introvertido; el Pato no hablaba porque no quería; cuando quería, era jodón y ocurrente.
Un día, estábamos jodiendo Omar, el Pato, el Gordo y yo con el tema de Estudiantes; ellos me cargaban pero no tenían más remedio que tragársela. Omar había dibujado una Copa del Mundo y el Pato quería que se la mostrara, Omar se resistía y en un momento dado el Pato se calentó, se la quiso sacar y forcejearon como si estuviera en juego un botín fabuloso o un arma en una película de vaqueros. La copa quedó hecha trizas y la larga amistad de ellos años también. Orgullosos los dos, no volvieron a hablarse en toda la vida.
Ejercicios
Eran lindas esas clases de Educación Física. Entre el pasto húmedo de la mañana y el frío del invierno la relación entre los compañeros de división se hacía más cálida. Y más cruel al mismo tiempo, porque después venía el momento de la ducha y la prueba de fuego para la masculinidad. Los que la tenían muy chiquita ni se bañaban para que no los cargaran y algunos sorprendían con un miembro desproporcionado para su tamaño, como el caso de Daniel, que a pesar de ser todo flacucho y enclenque tenia una toronja descomunal, realzada por la circuncisión. Era la primera vez que yo veía a alguien con la cabeza del pito rebanada y me daba impresión, yo ni siquiera podía pelarla por la fimosis (el frenillo del pene demasiado corto). No tenía idea de que aquello fuese norma entre los judíos, pero Daniel no había sido circuncidado por ser judío sino, se me ocurre, por tenerla demasiado grande. El profesor se llamaba Oro y como era muy morocho algunos decían por lo bajo que era el “Oro Negro”. Él nos enseñó los primeros fundamentos de atletismo, softball, handball y algún otro deporte.
Selección Natural
Las primeras referencias sobre la calidad futbolística de mis compañeros de división se pusieron en evidencia al término de las esas clases, era el momento que estábamos esperando para irnos a jugar al fútbol. Esa era la primera “selección natural”, ahí empecé a darme cuenta que a algunos el fútbol no les interesaba para nada y que a otros no les interesaba tanto como para tener que andar corriendo. La entrada era, recuerdo, a las doce y cuarenta y cinco minutos y a Educación Física entrábamos a las nueve menos cuarto, así que había poco tiempo para, después de la clase, jugar, bañarse, ir a la casa en colectivo, almorzar y volver a la escuela. Pero a mi no me importaba, yo quería jugar igual y eran varios también los que se quedaban. Los suficientes como para armar un equipo de siete. No teníamos un buen arquero, pero lo teníamos a Joaquín de defensor, con el Tortuga o con Carlitos; al Pato en el medio y a Jorge adelante, con Omar y conmigo. Aunque esa formación podía llegar a alterarse si Carlitos y Jorge tenían que jugar al rugby. Al Gordo mucho no le gustaba jugar al fútbol, quizás porque se sentía más cómodo en la pesca; con la caña en la mano su peso no era una desventaja ostensible, como en la cancha. Sin embargo, tan mal no lo hacía. El Pato y Omar, no tardé en descubrirlo, eran decididamente buenos. Con estilos muy distintos: Omar era un talentoso, frío, pero genial por momentos, y pronto llegamos a formar una pareja brillante en la delantera de la división. El Pato era un batallador que manejaba bien la pelota, tipo Pachamé; le gustaba pisarla y por eso le habían puesto “El Pato” en su barrio, donde alguien alguna vez dijo que se parecía al Pato Pastoriza.
A los pocos meses de empezar las clases llegó el momento esperado: el campeonato interno de fútbol entre las once divisiones de primer año.
Hasta entonces habíamos jugado solamente entre nosotros y había que ver si podíamos formar realmente un buen equipo. Pero el debut fue rutilante: aplastamos a nuestros rivales con una diferencia abrumadora y con Omar nos entendimos como si hubiéramos jugado toda la vida juntos. Dimos espectáculo. En uno de esos primeros partidos, no sé si fue eso u otro, el carácter de Joaquín iba a aparecer en toda su dimensión. Si bien él había dicho que era número cinco, como dos demostró ser una fiera. A pesar de ser petisito tenía una fortaleza tremenda y era implacable persiguiendo a los delanteros y rechazando. En ese partido no había tenido mucho trabajo, íbamos ganando once a dos pero el igual se enojaba porque decía que lo dejábamos solo en la defensa. En uno de sus escasos ataques, nuestros rivales nos hacen un gol. Joaquín se puso a llorar de calentura y se fue de la cancha, puteándonos por la falta de entrega al equipo. Al rato ya estaba de nuevo jugando, con una bronca bárbara y corriendo como si estuviésemos jugando la final del mundo, empeñado en hacer un gol.
A pesar de la cohesión que habíamos alcanzado adentro de la cancha, afuera las relaciones todavía no eran muy fluidas. El más dado era Manuco, el primero de la fila, por estatura; era alegre y ocurrente y aunque su familia estaba en muy buena posición, se relacionaba con todos sin importarle las diferencias sociales. Los demás, cada uno tenía algún motivo para no estar completamente integrado: Joaquín encerrado en su soledad de provinciano recién llegado; el Tortuga(que todavía no era el Tortuga) con una parquedad a veces hasta agresiva; el Pato y Omar con su laconismo; el Gordo con sus complejos; Daniel con su obsesión por los tractores; Claudio con sus prejuicios de clase; Rubén(con acento en la e, no como el Ruben de mi barrio) con sus prejuicios políticos de izquierda; Carlitos preocupado en hacer facha y Jorge por el rugby. Las mujeres, por su lado, estaban subdivididas entre ellas, y yo, con mis contradicciones, flotaba entre todos.
Ese primer año fue suficiente para definir personalidades y entrever afinidades. Aunque me daba vergüenza invitar a los compañeros de estudio a mi casa, porque el baño estaba en el fondo, a Joaquín lo invite igual; jugamos un rato al fútbol y comimos ciruelas. Estábamos en primavera. Joaquín era tímido y retraído pero muy amable. A mis abuelos les cayó muy bien, porque además estaba viviendo en la casa de un viejo conocido de ellos, en el barrio del Regimiento 7.
Cuando estaban por terminar las clases, Daniel nos invitó a todos los varones a su casa en el campo, allá en Bavio. Nos quedó el culo roto de montar a la Virreina, una yegua vieja, bautizada con el nombre de una pura sangre que estaba ganando todas las carreras en Palermo y San Isidro. Recorrimos la chacra y salimos a cazar pajaritos con la gomera. El único que cazó algo fue Rubén. Tenía una fuerza descomunal en los brazos y le dio de lleno en el medio del pecho a una torcacita. Le incrustó la piedra hasta el corazón.
Volvimos en el último tren de la tarde, a esa hora Bartolomé Bavio parecía un pueblo del Lejano Oeste en la antesala de un duelo. El sol se desparramaba vigoroso por las calles anchas y desiertas, sobre los techos de las casas mustias y en el corazón de los patios. La vida aún no había despertado de la siesta. Como nuestra adolescencia.
Aquellos versos de Darío
“En medio del humo que lanza el tabaco…”, los ventanales son altísimos, “ve el viejo el lejano, brumoso país”, el sol del otoño se amansa en las copas de los árboles, “adonde una tarde, caliente y dorada”, la luz de la siesta es un suspiro de oro, “tendidas las velas partió el bergantín”, que inunda la penumbra del aula con una caricia de eternidad. Darío prosigue su estrofa y el tiempo detiene su curso, la hora de literatura de primer año novena división no terminará a las cuatro y cinco, la profesora Ocampo seguirá recitando el soneto por los siglos de los siglos, en las tardes del alma. Aún hoy no sé lo que es una senestesia ni un hipérbaton, como no lo supe entonces, como no podré saberlo nunca. Siempre recordé, en cambio, aquellos versos de Rubén Darío, sin saber siquiera el nombre del poema ni el libro al que pertenecían. Nunca más volví a leerlo hasta muchos años después, en la facultad, cuando fui a rendir el último examen para recibirme de periodista. Fue un reencuentro y una revancha; no sólo pude descomponerlo y analizar todas y cada una de las figuras poéticas, sino que hasta inventé algunas inexistentes en el texto pero suficientes como para apabullar a una profesora tan absorta como inconsistente. Allí terminé desestimando definitivamente el valor de esos análisis literarios: no se puede confiar en el rigor de una ciencia que alguien tan poco serio como yo es capaz de manejar a su antojo.
Un hombre muy hombre
El titular de la cátedra y presidente de la mesa en ese examen era el legendario Eithel Orbit Negri, el “Chicho”. Parecía eterno, había sido compañero de mi madre en la facultad de Humanidades, donde un profesor malicioso se aprovechaba de su ambiguo nombre para llamarlo:”A ver, señorita Negri, pase al frente”, decía leyendo la lista y haciéndose el desentendido, como si no supiera de quien se trataba. Y él estallaba indignado “No soy señorita, soy señor”, en un tono que reafirmaba aún más la ambigüedad. Cuando nosotros entramos al Nacional, los de los años superiores nos preguntaban” ¿Te tocó a Negri, te tocó a Negri?”, como mentando el nombre del diablo. Pero no nos tocó a Negri, nos tocó Ocampo, cuya reputación no era mucho mejor, en lo que a exigencia se refiere. Y es cierto que era un poco dura a la hora de la gramática, pero sus horas de literatura para mí eran un placer y hasta me permitía alguna salida graciosa., como cuando nos explicaba que correr era un verbo como saltar, tirar o caminar: - Asuaje, a ver, déme un ejemplo, ¿usted que corre?
- La coneja profesora…
Se tuvo que reír.
Pero con Negri nadie hacía chistes. A sus espaldas, muchos imitaban sus modales amanerados, pero públicamente sólo se burlaban de él los de la troupe de sexto año, que ya se iban de la escuela y no temían ninguna represalia. Ampliamente conocido en los ambientes del centro de la ciudad, por su intensa actividad docente en la universidad y los colegios secundarios, durante décadas sus inclinaciones sexuales han sido la comidilla de varias generaciones de alumnos y profesores que se burlaron de su “falta de hombría”.
Aunque abundaban los rumores de que andaba por calle siete de levante, ofreciéndoles plata a los machos que encontraba en las esquinas y otras versiones más morbosas, ninguno pudo nunca dar testimonio de su homosexualidad.
De lo que sí hay testigos es de la actitud que tuvo en la época de la dictadura. En esos tiempos en los que muchos “machos bien machos” se cruzaban de vereda para no saludar a los amigos que podían comprometerlos; cuando los hombres de masculinidad insospechable negaban amistades y cerraban puertas por miedo; “el puto”, “el maricón” de Negri no sólo no negó nunca un saludo sino que más de una vez se acercó a la casa de los padres de algún desaparecido para ofrecerle su solidaridad. Aunque ideológicamente nunca fue un hombre de izquierda, sino más bien todo lo contrario.
Por eso es justo decir, que pocos han sido tan hombres como él.