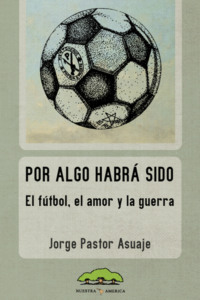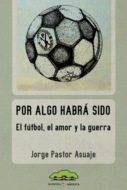Kitabı oku: «Por algo habrá sido», sayfa 8
El setenta
El cambio grande se fue insinuando en tercer año. Nos dieron la opción de pasarnos a la mañana y la mayoría aceptó. Menos Omar, Manuco, Ranieri y algún otro que no recuerdo, casi todos pasamos a la mañana; casi todas las mujeres también. Y el turno mañana era otra cosa; porque el grueso de los años superiores estaba a la mañana y pasaban cosas que a la tarde no pasaban. El negro Bossio, un amigo que veo muy de vez en cuando, escribió un artículo genial que se llama “La verdá que fue un golazo”. Esa frase, dicha por un jugador feliz y transpirado, ante los micrófonos radiales en un vestuario victorioso, resumía el ideal de miles de jóvenes de aquella generación: alcanzar el éxito con una actuación notable y un gol de antología en un partido decisivo de primera división. Pero después relata como el sueño se ve postergado por las limitaciones futbolísticas individuales y por las limitaciones propias de la realidad. El crack frustrado, obligado por las circunstancias a refugiarse en el estudio, comienza a sentirse embriagado por otro perfume distinto al del aceite verde: la fragancia de la revolución. Así van apareciendo nuevos términos en su diccionario y nuevos ideales en su mente, comienza a hablar de “plusvalía”, de “materialismo dialéctico” tanto o más que de tiros libres y pases cortos. Y se inicia un nuevo partido en la vida, que nunca se sabe como ni cuando va a terminar.
El setenta, fue también el año de la aparición pública de los Montoneros, con el secuestro de Aramburu; del incremento del accionar de las otras organizaciones armadas y de una cantidad de conflictos gremiales y rebeliones estudiantiles que no recuerdo en este momento y que sería muy largo enumerar.
El Baby
Ese año los cambios se dieron dentro de la división y también afuera. Al producirse el cambio de turno las divisiones se reestructuraron y en lugar de los compañeros que se quedaron a la tarde se incorporaron otros; en ese paquete vinieron el “Baby” y el “Lacio”. Al Baby ya lo conocíamos, en realidad todo el mundo conocía al Baby. Con una carita angelical y una sonrisa permanente, el Baby era un pequeño burgués prototípico, un perfecto platense del centro: venía de la Anexa, sus padres estaban relativamente bien económicamente y vivía en el Barrio Norte, que era ya entonces una especie de remedo, reducido y adaptado, del Barrio Norte de capital. Pero el Baby, sin embargo, tenía un abanico de relaciones que no reparaba en prejuicios de clase ni en todas esas aprensiones de los chicos “del centro”. Se daba con todos y siempre estaba contento. Se convirtió, así, en una especie de nexo entre los grupos de la división y de toda la división hacia fuera. Sus amistades más cercanas frecuentaban un bar en calle ocho entre cuarenta y nueve y cincuenta que se llamaba “Papiros”, donde se concentraban algunos grupos del Nacional y chicas del Liceo que se habían hecho la rata o tenían hora libre. El ambiente de Papiros era “selecto”, pero el Baby no era selectivo, y no tenía problemas de aparecer acompañado por cualquiera de nosotros. A través de él fui conociendo más de cerca ese mundo de los “chicos del centro” que hasta entonces me había parecido tan distante. Con los temores del marginado que aspira a integrarse, me convertí en un cuasi “habitué”, a la espera de que esa llave me permitiese abrir la puerta de ese mundo; con sus fiestas y sus mujeres, que eran, en definitiva, lo que más me importaba. En mi afán de integración indiscriminada intenté arrastrarlos hasta allí al Tortuga y al Pato; pero el Pato tenía las fronteras de clase muy claras y no estaba dispuesto a hacer concesiones. Él sentía que no tenía nada que hacer ahí, entre esa gente. Mucho más pragmático, Tortuga iba si tenía ganas.
Papiros era distinto al Troas, mucho más “selecto” y superficial. Sus habitués no tenían, ni llegaron a tener, otra preocupación más que la de guardar las apariencias; para tener éxito con el sexo opuesto y prestigio entre los pares. Los de Papiros, en cambio, casi todos terminaron acercándose a la política. Los temas de conversación en las mesas fueron cambiando lentamente, y llegó un día en que nadie hablaba de otra cosa.
Tortuguitas
Con el Tortuga y el Pato ya habíamos empezado a salir juntos a bailar. En algún momento, en ejercicios físicos, el Pato lo había bautizado a Julio como “Tortuga”; porque antes de venir a La Plata había vivido en Tortuguitas y como Julio, además, era muy parsimonioso, el apodo se le aquerenció enseguida. Ese año conocimos su casa, como no era muy expresivo no sabíamos demasiado de él; pero estaba claro que no era de los “del centro”. La casa de Julio quedaba un poco lejos y estaba bastante aislada; el padre de Julio era jefe en los talleres del Ferrocarril Provincial, en una época en que la actividad era desbordante. Había llegado de Santa Fe con la promesa de un mejor horizonte para una familia que para entonces era sólo un proyecto. Un proyecto compartido con una mujer menuda y vivaz, con la que podía verse muy de tanto en tanto; hasta que las condiciones se dieron para establecer el hogar en Buenos Aires, allá en Tortuguitas. Cuando ya eran cinco, le ofrecieron a don Ramón el trabajo de capataz en los talleres de La Plata y esa casa, estrecha pero sólida, a un costado del enorme predio. Totalmente paralizados, ahí están todavía, esperando un milagro que les vuelva a dar vida, los viejos galpones altísimos y como cuarenta hectáreas de yuyales donde en ese entonces el ritmo de trabajo era febril (si lo sabré yo). Todos los días entraban y salían vagones para la reparación y unos años después se instaló la planta de recuperación de rieles más moderna del país. Sobre la cincuenta y dos, a un costado de ese terreno, estaba la casa. De ese lado de la calle era la única casa en diez cuadras a la redonda; enfrente había algunas casas, raleadas, con cuyos habitantes los hermanos no tenían prácticamente ningún contacto. La presencia del barrio, que para el Pato y para mí era tan fuerte, en Julio estaba ausente; tal vez por eso se replegaba en la familia y era tan parco. A través de Julio lo conocimos a Carlos, su hermano mayor; también si hizo amigo nuestro y comenzamos a salir todos juntos en la “Batata”, un viejo Isard 700, rural, bautizado así por su color y su forma. Completaba la familia Claudio, el más chico un galancito con una pinta bárbara y una despreocupación total por el futuro.
El hermetismo del Tortuga poco a poco fue cediendo y aunque no se convirtió en un jodón terrible, pudimos entrar en confianza y nos sentíamos cómodos con su familia. Las salidas a bailar los viernes y los sábados a la noche fueron también una novedad de ese año. Durante la época de clases ni Estudiantes, ni Gimnasia ni Universitario organizaban bailes, la única posibilidad era ir a Deportivo La Plata o a algún otro club de barrio, donde el ambiente era mucho más pesado. Si uno no era de la zona lo miraban con cara rara y hasta podían correrlo a cuchilladas, las minas eran un patrimonio cultural del barrio y ningún forastero tenía derecho a venir a pescar en aguas reservadas. El más pesado de todos en esa época era el Uriburu, donde las grescas eran un complemento habitual de la programación. El Pato se sentía más cómodo en esos lugares que en las fiestas organizadas por las chicas de las escuelas religiosas. Esos bailes se hacían los viernes en algún salón más o menos céntrico o en las confiterías bailables. Los sábados, las confiterías bailables eran rigurosamente para parejas; en general no se permitía la entrada de hombres o mujeres solos. Pero ese año se empezaron a organizar bailes en una confitería nueva, Chatarra, en 7, entre 42 y 43; también se hacían en Barravento, un subsuelo en 50 entre 8 y 9, y en alguna que otra más. Muchos años después, siendo ya adultos, Ruben me contaba que cuando iba a los hoteles alojamiento con una novia que tenía, se encontraba con parejitas de chicos de la edad de nosotros en aquel momento: dieciséis, diecisiete años. “Y pensar que nosotros nos poníamos contentos porque habíamos bailado con cuatro minas”, me contaba y se reía. Y esa era la medida de nuestro éxito: la cantidad de mujeres que aceptaban salir a bailar con nosotros. A veces eran varias y a veces ninguna; entonces volvíamos cabizbajos y derrotados, con un complejo de inferioridad agrandado por el despecho. Otros tenían más suerte y conseguían una cita para otro día y hasta algunos besos en la penumbra, cuando llegaba la hora de la música lenta, la música “para chapar”. Los más afortunados terminaban haciendo el amor en los asientos reclinables del auto del padre, en la escalera de algún edifico o en algún otro lugar incómodo y furtivo. Pero eran pocos, todavía la liberalización sexual no había avanzado tanto y la mayoría de las chicas de clase media cuidaba su virginidad y su imagen. Una mujer desinhibida era, todavía, una “puta”, incluso así no hubiese tenido ninguna relación sexual. Bastaba que se le conociera más de un novio para que su moralidad estuviera en tela de juicio. Era un deshonor ponerse de novio con una mina que antes había estado con otro y si habían sido más de dos, entonces ya no tenía salvación posible. La fantasía juvenil inventaba vampiresas vírgenes: de algunas compañeras de la primaria por ejemplo, solía decirse que tenían “más puestas de espaldas que Karadajián”. Algunos aseguraban haberlas visto con diez machos distintos. Ya de grande, tuve una corta relación con una de ellas y así me enteré que no sólo había sido virgen hasta los veinte años, sino que ni siquiera había tenido novio.
Otra de las diversiones de entonces era colarse en algún cumpleaños de quince o en alguna fiesta privada. Nosotros no teníamos cumpleaños de quince, porque teníamos pocas relaciones con mujeres y las compañeras nuestras no hicieron fiesta cuando llegaron a esa edad; salvo la gorda Silvia, que no nos invitó a todos, sino a los que ella consideró “dignos” de su nivel. Las otras chicas no estaban en condiciones económicas de afrontar una fiesta de esa envergadura, o tenían otros pruritos. Tampoco pudimos colarnos nunca en una fiesta de otros, así que nuestra experiencia a ese nivel fue paupérrima y eso nos hacía sentir desahuciados; porque en las fiestas de quince si uno no conseguía ninguna mina, por lo menos tenía asegurada comida y bebida en abundancia.
Creo que la única vez que pudimos colarnos en una fiesta ajena fue en el club Everton, cerca del Parque Saavedra. El Pato y Tortuga me sacaron de allí con un pedo de órdagos y me arrastraron hasta el centro, yo insistía que quería ir “a Papi…a verlo a Tito”. Papi era Papiros y Tito el mozo, mi pariente.
El Lacio
La injerencia más determinante en los cambios de la división tal vez haya sido El Lacio. Aunque eran muy amigos del Baby, porque habían hecho la primaria juntos y sus familias se frecuentaban, el carácter del Lacio era muy distinto. Compartía la intensa actividad timbera de un grupo de chicos “del centro”, que se pasaban horas y días jugando a las cartas por monedas y yendo al bar Rivadavia a jugar a la bocheta o al billar. Pero a pesar de eso era el prototipo casi caricaturesco del intelectual. Flaco, alto, usaba siempre vaqueros de corderoy cortísimos, que le dejaban como veinte centímetros entre la botamanga y los mocasines. Tenía un mentón recuadrado en una cara de bebé perfecta, con ojos claros y un pelo rubio, largo y ferozmente ensortijado, casi afro, a pesar de su intento por domesticarlo con toneladas de gomina. De allí le vino el apodo de Lacio. El toque intelectual se lo daban los gruesos anteojos y un aire de distracción permanente, que lo llevaba a pasar por pedante; algunos se ofendían porque pasaba delante de ellos sin saludar, pero era que no los veía.
Lo que hacía del Lacio un intelectual prototípico no era sólo su facha de tragalibros anteojudo y ese aire de “profesor distraído”, sino también sus limitaciones. Su destreza física era la antípoda de la intelectual y su sensibilidad musical no sobrepasaba la de un ladrillo. Ni el himno nacional podía cantar el Lacio, ni los cantitos de la tribuna, desentonaba tan horrorosamente que solían decirle eso de “no tenés oído ni para tocar el timbre”. Debe ser la única persona en el mundo que canta peor que yo.
En el aula el Lacio era un alumno brillante y un genio de las matemáticas, pero además le gustaba leer a Nietzche, a Hegel y a todo lo que le cayera en las manos. Las discusiones, entonces, empezaron por el lado de la filosofía, con un moderado interés por la política. Un hecho importante de ese año fueron las elecciones en Chile; recuerdo que los dos simpatizábamos con la Democracia Cristiana, partido al que yo suponía mucho más cercano a mi ideal de cristianismo que a las posiciones de centro derecha que le descubrí después. La izquierda era todavía pecaminosa. Mi idea del comunismo hasta entonces estaba profundamente influenciada por la terrible propaganda anticomunista de los tiempos de la guerra fría. Una de sus fuentes eran las series de televisión norteamericanas con sus grotescos estereotipos: los rusos y los chinos que aparecían como personajes siniestros, empeñados en hacer el mal porque sí. Otra eran las Selecciones del Reader’s Digest, que de vez en cuando llegaban a mis manos. La posición de mi madre al respecto era la de una correcta profesora de Instrucción Cívica, materia que también dictaba en el secundario. Ella no decía que el comunismo fuera bueno o fuera malo, ella decía que era un régimen totalitario, a diferencia de la democracia que no lo era. Pero las discusiones con Alberto y con Joaquín me fueron ampliando el panorama. Con Rubén, en cambio, no había discusiones.
A mi Rubén (con acento en la e final) me resultaba raro, pero no por ser comunista, ni por ser judío, sino por ser del centro y por no gustarle el fútbol, igual que Claudio. A pesar de eso teníamos una buena relación, tanto que en segundo año llegamos a planear un viaje para recorrer todo el sur los dos juntos de mochileros y anduvimos averiguando precios de carpas y mochilas, pero nos quedamos con las ganas. Creo que en la división nadie tenía nada en particular contra él; pero estaba tan encerrado en su práctica militante que se daba muy poco espacio para compartir cosas con nosotros y ni siquiera participaba en las discusiones políticas. Él daba la sensación de estar en otra cosa y de que nada de nuestro mundo le importaba. Discutía con los profesores, oponiéndose a algunas posiciones retrógradas a las que los demás no teníamos elementos para cuestionar; pero tenía todo tan definido y tan sesgado que era difícil participar de sus ideas. A pesar de eso, recuerdo que llegó a invitarme a la primera gran concentración del Encuentro Nacional de los Argentinos, el ENA, propuesta que me había resultado interesante, hasta que Joaquín me dijo que en realidad se trataba de un encuentro del Partido Comunista, lo que me hizo desistir de cualquier acercamiento. No por macartismo, sino por mi independentismo a ultranza.
Ya para esa época las discusiones con Joaquín empezaban a ser más políticas. Si bien no compartía con él las salidas, como con Julio y con el Pato, porque decía que nada de eso le interesaba (en realidad le daba vergüenza asomarse a ese ambiente), teníamos largas charlas cuando lo acompañaba hasta la esquina de la casa. Allí yo me tomaba el sesenta y uno y terminaba llegando tardísimo a almorzar, pero siempre igual la abuela me tenía algo cocinado o algo había para sacar de la heladera. Guillermo también había entrado al Nacional pero ya no nos íbamos y volvíamos más juntos, como en la primaria, ahora cada uno tenía sus tiempos y los míos eran caóticos. Aunque me levantaba a las seis de la mañana para leer el diario, igual llegaba todos los días tarde y volvía también tardísimo. Guillermo, mucho más metódico, no estaba dispuesto a dejarse arrastrar por mi despelote.
El Mundial del Rey
Este párrafo en principio lo había comenzado con una frase que dice “Era el año setenta y en el aire había una dulce efervescencia”. Pero me puse a pensar y la verdad es que uno no percibía en ese momento que las cosas fueran diferentes, mejores o especiales. Uno vivía las cosas como las vive ahora, sólo que con otra intensidad, con toda la intensidad que se pueden vivir las cosas a los dieciséis años. Por eso me doy cuenta que es cierto que “todo tiempo pasado fue mejor” y que “en esa época era otra cosa”, como dicen los viejos (como ya empieza a decir uno). Si, cuando uno era joven las cosas eran mejores, simplemente porque uno era joven. Y cuando es joven hace cosas que después no puede hacer y si no las hizo tal vez no puede hacerlas nunca. Porque ese tiempo es, maravillosamente, irrecuperable.
En el mundo pasaban cosas importantes, es cierto, en aquel año 70, como pasaron antes y como pasaron después; pero si para uno tenía algo de especial ese año, eso era que se jugaba el Mundial. Yo había soñado siempre que llegaría a jugar el Mundial a los dieciséis años y que me consagraría como el mejor jugador del Mundo con la camiseta argentina, superando al mismo Pelé. A esa altura estaba claro que eso no sería posible: primero porque yo no había conseguido siquiera jugar en las inferiores de un equipo de Primera B y segundo, porque Argentina tampoco iba al Mundial. Así que no nos quedaba más remedio que verlo de espectadores neutrales, tal vez la mejor forma de ver una Copa del Mundo. Disfrutando más distendido el placer de mirar fútbol, cuando es bueno, sin la presión de estar pendiente del resultado. Y el fútbol de ese Mundial fue maravilloso, el mejor que se ha visto en la historia, según dicen.
Ese fue el primer Mundial que se televisó vía satélite y las imágenes traían el resplandor de un sol inigualable iluminando los estadios en el mediodía mejicano. Siempre asocié a Méjico con ese sol, el mismo que aparece en las viejas películas de Jorge Negrete, Pedro Infante y Miguel Aceves Mejía; en las fotos de las ruinas aztecas; en las postales de Acapulco: Méjico es un sol inmenso.
Por latinoamericanismo, yo hinchaba por los peruanos, que nos habían eliminado a nosotros para llegar, pero tuve que rendirme ante la calidad de los brasileños. Ya en el primer partido ante Checoslovaquia tuvieron una actuación casi perfecta, aunque empezaron perdiendo. Recuerdo que el gol checo lo hizo un rubio llamado Petras. Ese fue el pinchazo que despertó al Coloso. Un rato después Rivelino empató de tiro libre con su zurda criminal y dejo para el segundo tiempo el festival de la perfección. Entonces apareció otra zurda, menos letal pero más aguda, poniendo un pase larguísimo justo en el pecho de Pelé. El Rey se elevó por sobre todos los mortales acunando entre sus pectorales de ébano la perla de cuero hasta dejarla inerte a sus pies. La corona invisible del Rey brilló en ese momento bajo el sol mejicano y su pierna derecha ejecutó la sentencia implacable del gol. El resto quedó para Jairzinho y su ferocidad de pantera africana. Como navegando en las olas de Guanabara, como enhebrando caracoles en la playa, el número siete pasó flotando entre un mar de defensores que quedaron a la rastra y depositó la ofrenda junto al palo derecho del arquero, para que penetrara lenta y orgásmicamente en la valla. Y después, la ceremonia del festejo, como una prolongación armónica de la misma jugada, con una carrera continuada por afuera de la cancha hasta caer arrodillado debajo de la tribuna para persignarse y elevar los brazos al cielo, agradeciéndole a Dios por haberle dado el don de poder hacer feliz a un pueblo; por hacer feliz al mundo, porque cuando la belleza estalla, hasta los rivales se detienen a admirarla.
El debut de Perú no fue tan espectacular, pero sí mucho más emocionante. Unos días antes, un terremoto terrible había sacudido al país de los incas y miles de muertos habían quedado sepultados en los escombros de las ciudades andinas. Desde todo el mundo se mandó ayuda, la más significativa llegó de Cuba. En forma masiva los habitantes de la isla se volcaron a los centros de salud a donar sangre y plasma para los hermanos latinoamericanos en desgracia. Pero adentro de la cancha, la “solidaridad internacionalista” no existía, por más que Bulgaria fuera un país socialista y que en el Perú estuviese en el gobierno Velazco Alvarado con sus simpatías izquierdistas. Los búlgaros, que antes de Stoickov fueron siempre un equipo rudimentario, se pusieron uno a cero arriba con un gol de pizarrón. Un tiro libre de laboratorio en el que tres jugadores tocaron la pelota para desconcertar a la defensa peruana y dejar al ejecutor libre ante el arquero. En el segundo tiempo otro tiro libre, más simple pero certero, los puso inmerecidamente dos a cero. Perú no tenía consuelo ni en la tierra ni en el cielo. Pero enseguida apareció Gallardo, un wing izquierdo veterano que jugaba en Italia, y descontó con un gol muy parecido al de Grillo a los ingleses. Con pies de orfebres, los peruanos de ahí en más fabricaron pases de alpaca y gambetas de plata, bordados de oro sobre el área contraria. Perplejos e impotentes, los defensores búlgaros recurrían a la falta para detener a los esbeltos morenos que se venían desde la izquierda y a Sotil, un cholo retacón y endiablado que, como poseído por Mandinga, enloquecía a su marcador en la punta derecha. Una de esas faltas la cometieron muy cerca del área, casi en línea recta, y “el que a hierro mata a hierro muere”. Entonces se acercó Chumpitaz, otro cholo fornido, que tenía un cañón en el lugar de su pierna derecha; con la actitud del sacerdote que prepara el hacha para el sacrificio ritual, así acomodó la pelota. Se hizo el silencio que precede a una ejecución, tomó carrera y cayó el hacha. Antes de que el arquero alcanzara a verla en el fondo del arco, todo Perú estaba festejando.
Los dioses aztecas habían hecho justicia con los dioses incas, pero además les tenían preparado un regalo: con la elegancia de un gamo, Teófilo Cubillas, el más habilidoso de todos los delanteros, el jugador más brillante del equipo, arrancó en diagonal desde la izquierda dejando un tendal de defensores con requiebros de danza negra y, abriéndose levemente para ejecutar el tiro, colocó la pelota en el ángulo más lejano del arquero. Un terremoto de alegría sacudió entonces a las ciudades devastadas y los huérfanos dejaron de llorar por un rato.
Al resto de los latinoamericanos no les había ido mal en el inicio: México empató cero a cero con la Unión Soviética en el partido inaugural. Por el mismo grupo, al otro día hicieron su presentación en los mundiales, con poca suerte, los salvadoreños. Para clasificar habían tenido, literalmente, que ganar una guerra: “La Guerra del Fútbol”. Así se conoció al conflicto armado que en 1969 enfrentó a Honduras y El Salvador, a partir de los incidentes que se desataron tras el partido jugado en Tegucigalpa. Frustrados por el resultado, los hondureños, que eran los locales, se dedicaron a hostigar a la colonia salvadoreña, muy numerosa en el país; del hostigamiento se pasó a la agresión, hubo muchos salvadoreños muertos y muchas propiedades saqueadas. Entonces se declaró la guerra y dos ejércitos pobremente armados se enfrentaron con un saldo de cientos de muertos. Militarmente, la guerra la perdieron los dos, futbolísticamente ganó El Salvador.
Unos días después Uruguay debutaba con temores. El gran Pedro Virgilio Rocha, “El Verdugo”, miraba desde la tribuna, lesionado. “Si no podemos ganarle a Israel sin Rocha, ¿a qué vinimos al mundial?”, decían los uruguayos. Y ganaron, dos a cero pero extrañando demasiado a Rocha.
En esa fecha inaugural, los marroquíes le dieron un susto bárbaro a Alemania, le hicieron un gol de entrada. El mundo del fútbol estaba estupefacto, los países africanos casi no habían participado de los mundiales y Alemania era el subcampeón, ¿qué estaba pasando? Pero en el segundo tiempo las cosas volvieron a su lugar, los alemanes tenían un equipo fenomenal. Embanderados tras la calva mítica del “Tanque” Uwe Seeler, miles de hinchas habían cruzado el Atlántico para admirar la elegancia de Beckenbauer y la magia de Overath; pero allá arriba “Uwe”, como le gritaban los hinchas, no estaba solo. Un muchacho macizo, de piernas regordetas, iba con él a buscar los centros al área, se llamaba Gerd Müller y le decían “El Bombardero”. Los centros los enviaba, desde la derecha, un puntero genial de gambeta garrinchesca llamado Libuda, quien años después fue suspendido casi a perpetuidad por prestarse a un soborno. A Müller no le fue mucho mejor fuera de la cancha, pues resultó tener tanta facilidad para el gol como para el trago. Tomando cerveza en las tribunas, los hinchas alemanes alternaban el “Uwe, Uwe” con el “Obladï-Obladá”, el último éxito de los Beatles.
En la segunda fecha los marroquíes, los que tanto habían complicado a Alemania, fueron casi espectadores de lujo de una exhibición peruana que paró en los tres goles; Méjico empezó a recorrer el camino de la clasificación ganándole a Bélgica; Uruguay empató a cero con Italia en un partido pésimo, donde se dio la lucha casi grotesca entre el espigado Giacinto Fachetti, la gran estrella del Inter de Milán bicampeón del Mundo, considerado como el mejor marcador de punta izquierda del planeta, enloquecido por un morocho panzón que lo paseo por todos los rincones de la cancha: Luís Cubillas. A esa misma hora los israelíes reiniciaban la guerra de los siete días, adentro de la cancha y contra los suecos. Terminaron empatados en uno de los partidos más violentos de la historia de los mundiales.
Pero el gran atractivo fue el enfrentamiento entre Brasil e Inglaterra, algo así como “el partido del siglo”, porque se enfrentaban los últimos dos campeones y, además, los dos estilos: el rigor táctico, la dinámica, la velocidad y la fuerza física europea con la camiseta de los inventores del fútbol, los ingleses, contra la alegría, la fantasía y la improvisación sudamericana encarnada en sus máximos exponentes, los brasileños. Hubo jugadas espectaculares, como el cabezazo de Pelé y la atajada de Bancks, y ratos de tedio, hasta que apareció el quinto genio: un estudiante de medicina mineiro, que había quedado tuerto y desahuciado para el fútbol. En una jugada extraordinaria, Tostao le hizo el túnel a un inglés y eludió a dos más antes de dejarle la pelota servida a Pelé para rematar al arco. Y entonces el Rey demostró que un buen monarca deber ser generoso en el momento necesario: dos enviados de su majestad británica se acercaban para tapar su remate como si fuesen a rescatar las tropas de Cherburgo y lo dejaron sin espacio para meter la pelota en el arco; pero a su derecha, descuidado por el imperio, se extendía todo un continente sin dueño, ancho como el Matto Grosso y largo como el Amazonas; por él venía con galope de gacela el príncipe Jairzinho, a la velocidad justa para disparar una catapulta con el pie derecho, destruir medio palacio de Buckingham y seguir hacia el costado de la cancha hasta caer arrodillado, persignándose y levantando los brazos al cielo. Allí donde un Jesucristo negro encabezaba una batucada de ángeles, revoleando el santo sudario y bañándose en cashaza.
Ese partido prácticamente definió el campeonato. Quedaba claro que Brasil era incontenible. Pero el espectáculo debía continuar y continuó.
En el Distrito Federal, los rusos se quedaron con el primer puesto de su zona y con el Azteca, enviando a Méjico, en su propia tierra, como visitante a Toluca. Allí lo esperaba Italia, clasificada con una actuación tan pobre como lo han sido, históricamente, todas las de los italianos en la primera rueda. Pero después siempre se despiertan y llegan a la final. En ese mismo grupo Uruguay clasificó con lo justo, pese a una derrota inesperada ante la débil Suecia
Atacando por el aire, como si fuera en realidad la Luftwafe, la fuerza área alemana, y no una Panzer Divisionen, el equipo de Beckembauer destrozó el sueño peruano con tres cabezazos y la inestimable colaboración de Rubiños, el arquero incaico que por ese mal día se ganó el desprecio eterno de sus compatriotas. Esa derrota, sabían, era como una sentencia de muerte: los obligaba a jugar en Guadalajara con Brasil, que sin dificultades había superado a Rumania en el último partido de su ronda.