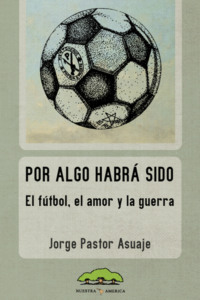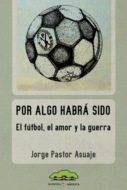Kitabı oku: «Por algo habrá sido», sayfa 7
Manchester
Ese día, a la hora en que Estudiantes jugaba en Manchester, teníamos clase de Historia con la profesora De Barba, una mujer muy seria pero que daba unas clases muy amenas. A mí me encomendaron la misión de pedirle que nos dejara escuchar el partido (la televisión vía satélite todavía no se usaba). Se lo planteé de una manera tan solemne y ceremoniosa que toda la vida me cargaron por eso: “No quisiéramos pecar de irrespetuosos…” dicen que dije. Siempre fui vueltero para pedir las cosas. Hasta a la profesora le pareció exagerado. Como agarramos la transmisión empezada, la incertidumbre era terrible, habíamos escuchado el grito del gol de Verón, pero nos costaba creerlo; por otro lado llegaban versiones de afuera; que Polletti se había atajado un penal, que lo habían echado a Bilardo…El relato radial le da siempre a la acción más emoción de la que tiene; el oído trata de adivinar lo que no puede ver la vista y cada inflexión de la voz es una señal para acercar o alejar el corazón de la angustia; a medida que pasan los minutos la ansiedad se transforma en desesperación. Alrededor de una radiecito a transistores estaba toda la división acurrucada: los de Gimnasia sufriendo porque íbamos ganando y los de Estudiantes sufriendo más todavía, porque había que aguantar hasta el final.
Los ingleses se venían con todo su orgullo herido: Bereford y Withelocke renacían para invadir el área estudiantil, el almirante Nelson cañoneaba el arco pincharrata desde Trafalgar, la reina Victoria despachaba a los lanceros de Bengala contra los muchachos de Zubeldía, Ricardo Corazón de León galopaba con sus cruzados delante de Pachamé, Francis Drake prometía colgar a Bilardo del palo mayor de su barco, Montgomery comandaba a las tropas del desierto para morir masacrados en la trampa del offside, Paul MaCartney le pegaba a Medina con la guitarra eléctrica y Ringo Starr le tiraba a Malbernat con los palillos de la batería, Sean Connery recibía la orden de asesinar a Madero y Jack el destripador prometía destazar a Aguirre Suárez; pero el tiempo pasaba y Estudiantes resistía. Medina enlazaba las piernas de Morgan con sus boleadoras tucumanas. Malbernat empapaba en aceite hirviendo a George Best, Togneri estaqueaba a Bobby Charlton en el medio de la cancha, Aguirre Suárez deshacía a machetazos los avances de Denis Law, Pachamé ensartaba con la chuza a los volantes, y cuando todos parecían desbordados, Madero hacía enrojecer de envidia a lores ingleses: en el medio del lodazal de la batalla surgía con su frac impecable, su galera negra y su bastón de marfil, llevándose la pelota con la gracia de quien saca a bailar a una dama en palacio, tomándola con un suave movimiento de su blanco guante izquierdo.
La Copa del Mundo brillaba acariciada por la neblina húmeda de Old Trafford; Muñoz gritaba que le habían pegado y el reloj marcaba que faltaba un siglo divido en cinco minutos, un poco menos, sesenta años, sesenta y tres, esa era la edad que tenía Estudiantes en ese momento.
Salvo las épocas de gloria de la delantera de los profesores en el 31, cuando llegó a ser tercero, y la época dorada de Antonio, Infante y Pellegrina, en la que estuvo varias veces entre los primeros, desde entonces se había debatido siempre entre la mediocridad de la mitad de tabla y las turbulencias del descenso. Cuando yo me hice hincha, una maniobra inconfesable de la AFA lo había salvado de irse a la B. Una tarde del 66, Muñoz relataba el Mundial de Londres y despotricaba contra Nobby Styles; un volante inglés petiso, provocador, tramposo y protestón, que siempre estaba presionando a los árbitros; aunque no hacía falta que a esos árbitros los presionaran para favorecer a Inglaterra. Entonces pensé “qué lindo que a éste lo agarrara Bilardo”. Era casi un imposible, Estudiantes no había salido nunca siquiera campeón argentino y pensar que algún día fuese a jugar la copa del mundo era un delirio. Sin embargo, en el 67 fue campeón Metropolitano y a mediados del 68 Campeón de América; el equipo de Nobby Styles, por su parte, ganó la Copa de Campeones de Europa. El encuentro impensable se produjo: en el primer partido Bilardo consiguió hacerlo echar a Nobby Styles y Estudiantes le ganó uno a cero al Manchester en la Bombonera. Parecía muy poca diferencia para aguantar de visitante; que le iban a hacer cinco, que le iban a hacer diez. Pero pasaba la hora y seguía ganando otra vez uno a cero. Apenas unos minutos lo separaban de un objetivo que no habían conseguido ni las libras esterlinas, ni los marcos alemanes, ni los francos franceses.
Ya habían pasado más de cincuenta años de aquellos cinco minutos finales, el enésimo centro cayó en el área de Estudiantes y Morgan recobró de pronto todo el conocimiento en emboscadas, engaños y triquiñuelas que había aprendido su famoso antepasado, tres siglos antes en las Antillas: bajó la pelota con la mano de manera casi imperceptible y desde una clara posición fuera de juego convirtió el gol del empate. En un minuto el mundo podía derrumbarse. Y ese minuto si duró cien años, o tal vez más, toda la distancia entre el abismo y la gloria. Y fue la gloria. ¡Campeón del Mundo! Estudiantes era Campeón del Mundo Cuando terminó nos fuimos a festejar a calle siete, hasta los de Gimnasia fueron. Nunca la calle siete estuvo así en todo el siglo: repleta y eufórica desde Plaza Italia a Plaza Rocha. Y, quien sabe, tal vez nunca más vuelva a estarlo. Por suerte, mi abuelo pudo verlo.
El Pato
“¡Helena, Helena!… ¡Saverio, Saverio!…” la paz campesina de Acquaformosa se deshizo en dos gritos. “Saverio e morto” alcanzó a decir o a pensar Helena. Durante esos tres años había querido acostumbrarse a la idea pero no había podido. Se lo decía a veces en vos baja para ella misma, repitiendo lo que decían a sus espaldas las vecinas del pueblo y lo que le decía alguna amiga para convencerla de que era tiempo de rehacer su vida. Helena era joven y simpática y había conocido a un joven de Lungro que la había deslumbrado con su personalidad avasallante y su sonrisa irresistible. Las camisas negras desfilaban por todas las aldeas de Calabria y decidieron casarse para formar un hogar próspero y lleno de hijos. El “Duce” prometía un futuro de abundancia a todos los italianos; los izquierdistas, aseguraba, eran los responsables de que Italia no ocupara el lugar de gran potencia mundial que le correspondía desde los tiempos de Julio Cesar. Fascista convencido, Saverio salía por las noches con los grupos de choque de la aldea y la infaltable botella de aceite de castor, porque el comunismo más que un problema ideológico, más que un problema mental, era un problema intestinal. Con un cuarto litro de aceite alcanzaba para que los bolcheviques, los socialistas, los anarquistas y todos esos que tenia ideas raras evacuaran hasta la última gota de rebeldía y pudieran ingerir la sustanciosa doctrina mussoliniana, la única que podía salvar a Italia y al mundo, poniendo las cosas en su lugar: las putas en los burdeles y las vírgenes en sus casas; la mujer cuidando los hijos y el hombre en el trabajo; los obreros en las fábricas y los patrones en la oficina; los pobres abajo y los ricos arriba, como había sido siempre, como debía ser. Y en Acquaformosa Saverio De Marco estaba arriba, era un hombre importante. Estaba todo lo arriba que puede estar un comerciante de aldea y era tan importante como puede serlo el cantinero del pueblo, el dueño del lugar al que todos los varones de la aldea deben concurrir en algún momento del día.
Cuando a Saverio le tocó alistarse en el ejército, se fue con el entusiasmo y la confianza de los vencedores. La guerra, más que un peligro inminente, era la posibilidad de dar un salto hacia delante en la escala social, volviendo al pueblo con el pecho lleno de medallas y un alto grado militar en las hombreras. Pero la guerra se hacía larga y las noticias cada vez más escasas, las potencias del eje se batían en retirada y los italianos eran la carne de cañón de una alianza que ya solo se mantenía a fuerza de coacción. Hubo una carta con muchos besos y abrazos, la promesa de muchas cartas más y un pronto retorno a la aldea, pero fue la última. Habían pasado más de tres años y la guerra ya había terminado; ahora volvían a flamear en el pueblo las banderas rojas y Helena no sabía si vestirse de negro o seguir alentando la frágil llama de la esperanza.
- ¡Helena, Helena!, los gritos la sacaron de la concentración en la costura.
- ¿Cosa sucede?. Helena salió al balcón alarmada. Todos los días desde aquella última carta, cada minuto, cada segundo, había estado esperando un grito, ese grito, pero ahora no podía reconocerlo. El miedo a la decepción la llevaba a pensar en cualquier otra cosa, a no pensar en nada.
¡Saverio, Saverio e tornato!
Helena estiró los ojos, estiró el alma. Entre la turba eufórica que avanzaba por la calle alcanzó a ver el brillo de esos ojos, el tímido avance de la calvicie en la frente despejada. El milagro se consumaba. En sus brazos estaba el hombre amado, tres años de prisión habían quedado en Alemania.
De la felicidad del encuentro a los pocos meses nació una niña; le pusieron Giovanna, pero pronto empezaron a pensar en como sonaría ese nombre en otro idioma. Los sueños de grandeza imperial romana se habían derrumbado y en Calabria solo quedaban los escombros de las ambiciones derruidas. La vergüenza de la derrota dolía en los huesos casi tanto como el hambre. Saverio Demarco ya no era rico, ya no era importante. Después de tanto añorar el regreso a la patria amada, ahora se convencía de que era mejor dejarla: ya tenía otra patria, su patria era Helena, su patria era Juana, su patria eran ellas. Una patria andante que cruzó el océano entre los llantos de la despedida y la ilusión de un mundo nuevo.
Los parientes contaban maravillas de la Argentina; en una época en que la prosperidad de las naciones se medía por el tamaño de los bifes que servían los restaurantes y por los metros de tierra que podía comprar un inmigrante. A Saverio, sin embargo, no lo obsesionaba el sueño de la casa propia que desvelaba a la mayoría de sus paisanos. Más que la codicia por los bienes materiales, pesaba la ilusión de ver cumplido en un hijo el frustrado sueño de “dotore”; en Italia la educación secundaria y, más aún, la universidad, era todavía un privilegio de las clases altas, y de la clase media de las grandes ciudades. En su opción por el fascismo había, como en muchos otros, un dejo de resentimiento. El marxismo, además de cuestionar el estado de cosas y la acumulación de riquezas, tenía el defecto de ser una teoría muy compleja, sólo podían entenderla bien los ilustrados, los que tenían algo más que una simple escuela primaria. Al menos, eso pensaban muchos campesinos y pequeños burgueses de pueblo, como Saverio. Por eso, en vez de desesperarse por comprar un lote y levantar paredes, poniendo a toda la familia a trabajar de sol a sol para acumular la riqueza en ladrillos, prefirió convertirse en un inquilino crónico. Uno de los primeros destinos fue una pieza a una cuadra de la plaza Sarmiento, la salud de Helena ya empezaba a ser delicada y su principal preocupación fue instalarle una pileta para que pudiera lavar la ropa, escapando a la tiranía del fuentón de lata. En esa época, más o menos, se agrandó la familia: el hijo varón, el continuador de la estirpe, el que haría realidad los sueños familiares, por fin había llegado. A partir de allí en la casa había un nuevo rey.
Entre el rigor de un padre que quería hacer de él un gran hombre y los mimos de una madre de carácter sereno y espíritu firme, Ambrosio Francisco Demarco creció con toda la felicidad que podía tener un pibe de barrio, en un hogar sin abundancias ni grandes privaciones. Saverio, aunque añorando siempre sus tiempos de bonanza calabresa, se resignaba con cierta satisfacción a la rutina diaria de los dos trabajos: obrero en la metalúrgica y pañolero en la escuela de policía de la provincia, donde su ideología no tenía que hacer grandes sacrificios para amoldarse. Los Demarco no se daban lujos, ni siquiera salían de vacaciones, pero la plata alcanzaba para que Helena se quedara en la casa y los hijos tuvieran la mejor educación. La de Juana no importaba tanto, ella se casaría y si conseguía un muchacho bueno, con tener cualquier título secundario era suficiente; pero la de Ambrosito si, tenía que ser la mejor. Y la mejor secundaria, lo decían todos, era el Colegio Nacional. Además, el Pelado y Velazco también querían ir, así que no iba a estar solo. Pero el examen de ingreso era muy difícil, eso decían.
Cuando se enteró de que Ambrosito había entrado, Saverio sintió entonces que todos los sacrificios hechos desde la partida de Calabria tenían sentido.
Un pedazo de Italia
Las tardes nubladas de invierno en la casa del Pato parecían escenas de una película del neorrealismo italiano. Porque hasta la casa se parecía por dentro a las casas que aparecen en esas películas, con la cálida austeridad de los muebles de madera y los tejidos de crochet adornando las mesitas. En la Argentina había, y todavía quedan, muchas casas así, en las que vive un pedazo de la tierra lejana adentro; sobre todo en las quintas, en las casas de campo, porque allí los inmigrantes pudieron aislar esa recreación de la patria. Tanto que cuando uno sale piensa que se va a encontrar con un huerto piamontés o con una playa mediterránea y lo que está es la pampa, anónima y eterna, extendiéndose más allá de las parras y los frutales.
Helena nos preparaba el té con tostadas y miel, nos sentábamos a comer y nos hablaba de Italia. Helena era como las aldeanas que aparecen en las viejas películas italianas. Vestía un luto sempiterno y caminaba dificultosamente con dos piernas delgadísimas, magulladas por una enfermedad inclemente. Pero nos hacía viajar: nos hacia recorrer sus pueblitos calabreses y el ancho mar que la separaba de la casa natal. Aunque de joven también había adherido al fascismo, era mucho más abierta que Saverio y no se cerraba en la discusión.
A medida que nuestra relación con el Pato fue creciendo en afecto, y cuando ese cariño se fue galvanizando en el compromiso de la militancia en común, mi relación con la familia del Pato también fue aumentando, hasta que llegó a convertirse en mi segunda familia. Después de caer preso por segunda vez, cuando ir a la casa de mi vieja se tornó inseguro, adquirí la costumbre de ir todos los domingos a almorzar con ellos y cada vez que iba y venía de su casa, caminando por las calles desiertas, dormidas en el descanso dominical, me envolvía un ataque de lirismo. Sentía estar caminando hacia la eternidad, como si la relación con ellos no tuviera una frontera en el tiempo. Caminaba pensando en el pasado de los De Marco y en el futuro que nos esperaba, en un futuro en el cual serían los felices abuelos de un dirigente de la revolución, como seguramente lo sería algún día Ambrosio, y como lo sería, obviamente, también yo. Eso los redimiría de sus sufrimientos pasados y de los que estaban por venir. La revolución sería la panacea para todas las enfermedades del cuerpo y del alma: Helena podría caminar bien y hasta se sacaría el luto, Saverio se convencería de que el socialismo era lo mejor para los trabajadores e incluso Juana, la hermana del Pato, siempre tan callada, tendría un lugar protagónico en la nueva sociedad que nos esperaba, era cuestión de unos años, nada más. La idea de un futuro distinto ni se me ocurría. Ni se nos ocurría. La tragedia, como única salida, no estaba en los cálculos de nadie.
El año del Cordobazo
Por una cuestión geográfica, ir al Nacional era una forma de acercarse a la política. El colegio está pegado a la facultad de Ingeniería y atrás están Arquitectura y Ciencias Exactas, que antes estaba dividida en Química, Farmacia y no sé qué más. El patio de recreo daba al anfiteatro de Ingeniería, donde se hacían las asambleas estudiantiles más combativas; por los ventanales de calle uno solíamos ver los carros de asalto de la policía, preparada para reprimir las manifestaciones. Y ese año hubo muchas, a fines de mayo estalló el Cordobazo y en todo el país los universitarios salieron a la calle con la consigna “Obreros y estudiantes, unidos y adelante”. Era la misma simbiosis del Mayo Francés, pero con otro contenido y otros objetivos. No era “La Imaginación al Poder”, sino el poder para la clase obrera y el pueblo para la construcción del socialismo. A nosotros todavía, sin embargo, no nos había empezado a interesar; lo veíamos de lejos, como espectadores neutrales de un juego cuya finalidad no entendíamos ni nos importaba. Aunque, de alguna manera, nos estuviésemos acercando. El Baby me mostraba el otro día una nota, firmada por alumnos de otra división, designando delegados al Centro de Estudiantes que se estaba gestando.
Segundo año no fue muy distinto, pero tuvimos posibilidades de acercarnos un poco más, al menos entre los varones, y no todos. Omar y el Pato, sin cruzarse una palabra, siguieron viajando en colectivo juntos, aislados del resto de la división. Joaquín se mudó al departamento de calle diez, enfrente del Teatro Argentino, y así obtuvo cierta aceptación social entre los del centro y eso le permitió integrarse un poco más. El también empezó a sentirse más seguro al ver convertida su casa en el punto de reunión de los grupos de estudio y en objeto de admiración. El departamento, que sigue igual que entonces y seguramente lo seguirá por cien años más, ocupaba el piso entero, con una proliferación asombrosa de habitaciones y baños y un balcón enorme que daba al viejo teatro, esa maravilla de la arquitectura de principios de siglo arrasada primero por el fuego y después por el mal gusto de los militares. Llegaron también el Vasco, Alejandro y Henry, a quien el Pato bautizó de entrada como “el Chino” por sus ojos tan orientales. Así se reforzó el bloque gimnasista de la división, principalmente por el Vasco, que era muy ingenioso y me volvía loco con las cargadas. Tanto que cuando Estudiantes perdió con Gimnasia al otro día falté al colegio. La única vez en los seis años que falté. El resto fueron todas faltas por llegar tarde.
La baulera
Me hacían acordar a las bombitas de agua, las de jugar al carnaval, que cuando se las inflan mucho son como una pera grandota. Así eran las tetas de la mina de la fotografía que había en la baulera. La baulera estaba en la cochera; arriba del estacionamiento de cada auto había un lugar destinado a guardar todo lo que la gente no quería tener en el departamento ni tampoco quería tirar. Por el tamaño y la ubicación era el lugar ideal para una habitación de estudio, pero mucho mejor todavía para otras cosas. Según Joaquín, ese era el lugar al que sus hermanos llevaban a todas las putas y a las minas que se levantaban. Verdad o leyenda, la baulera era ya pecaminosa por las fotos; fotos que en aquella época y a nuestra edad eran muy difíciles de conseguir. Una era la de esa morocha tetona, la que más entusiasmaba a mis compañeros de división; a mí la que más me gustaba, sin embargo, era la de una rubia muy linda y muy delicada que no estaba desnuda. Lánguida, casi melancólica, estaba saliendo de una pileta con una bikini estrecha y abajo tenía un epígrafe con la definición más perfecta de lo que ella era para nosotros en ese momento: “Agua que no has de beber…”
Teníamos entre trece(los más chicos) y quince años(los más grandes), cuando en segundo año Joaquín nos llevó a la baulera y la sexualidad nos estaba emergiendo con toda la potencia de la pubertad. Los que ya habían tenido su iniciación sexual relataban su experiencia regocijándose de orgullo, ante la mirada envidiosa y admirada de los otros, para quienes el sexo era un misterio casi absoluto: “Es como hacerte la paja con una bolsa de agua caliente…” lo definió Joaquín, quien aseguraba haberse cogido a varias ya, aunque para entonces todavía no había cumplido los catorce años ni había llegado al metro cincuenta. Ninguno tenía elementos para discutirle, pero le creíamos a medias, porque, como decía el Gallo, Joaquín parecía una mezcla de correntino con andaluz.