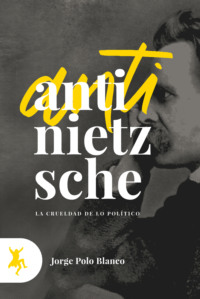Kitabı oku: «Anti-Nietzsche», sayfa 2
2. Escenas biográficas de un reaccionario radical
El 3 de enero de 1889 algo verdaderamente insólito sucedió en la piazza Carlo Alberto de Turín. Tras el repentino alboroto producido por un cochero que castigaba a su caballo, un extraño personaje corrió hacia el animal para abrazarse con fuerza a su cuello, queriéndolo proteger de la reprimenda. Por fortuna pasaba por allí su casero, que reconoció a su huésped como causante del incidente y, con mucho esfuerzo, logró llevarlo hasta su cuarto. Tal escena, pintoresca y llamativa, fue protagonizada por un alemán. Días después, el personaje en cuestión escribía breves cartas a algunos de sus amigos; en ellas mostraba evidentes signos de megalomanía y una demencia creciente. Franz Overbeck, fiel compañero del desdichado, llegó a Turín el 8 de enero, esto es, cinco días después de la mencionada escena callejera. Lo encontró encerrado en esa pensión turinesa, sumido en un estado febril de agitación nerviosa y con evidentes signos de locura. En aquel cuarto desordenado, repleto de caóticos legajos, se hallaban unos papeles —pruebas de imprenta, en realidad— que llevaban por título Nietzsche contra Wagner. Lo llevarían a una clínica psiquiátrica en Basilea, precisamente la misma ciudad en la que años atrás había obtenido su cátedra universitaria de filología. Se cerraba, así, un enigmático círculo. Pero no sería la última clínica que visitaría, pues nunca se recuperó. Bajo los cuidados de su hermana Elisabeth vivió sus últimos años en Weimar, donde falleció el 25 de agosto de 1900. Fue enterrado en Röcken, el pueblecito donde había nacido. Un final desgraciado y doloroso para una de las figuras más determinantes e influyentes de la cultura europea contemporánea.
Porque a Friedrich Wilhelm Nietzsche no cabe ignorarlo. Habermas emitió un juicio muy apresurado en 1968; un juicio del todo erróneo, en realidad: «Nietzsche ha perdido por completo su capacidad de contagio»1. Su influencia pervive en múltiples dimensiones de la vida espiritual occidental, desbordando los límites de la filosofía académica. Y lo cierto es que un gigante del pensamiento no puede ser obviado ni esquivado. No hay escapatoria posible, no podemos zafarnos; se torna perentorio adentrarse en él. Eso sí, son múltiples las maneras de abordarlo. Hay interpretaciones muy diferentes, e incluso antagónicas. En las páginas que siguen ensayaremos una lectura que ya avanzaron otros pensadores, si bien intentaremos darle un énfasis más vehemente, porque, en ocasiones, la intensidad de los matices es lo que cuenta y lo que inclina la balanza.
Seremos heterodoxos desde el comienzo, toda vez que afirmaremos que los análisis de György Lukács en Die Zerstörung der Vernunft, obra aparecida en 1954, siguen siendo cruciales para situar e interpretar la filosofía nietzscheana en su justa medida; y ello a pesar de que sobre dicha interpretación se superponen densísimos «lustros posestructuralistas» que vinieron a ofrecer una lectura muy distinta de la obra de Nietzsche. En muchas ocasiones se ha querido acusar a Lukács de caricaturizar el pensamiento nietzscheano, como si el filósofo nacido en Budapest hubiera construido una suerte de anacrónico «Nietzsche hitleriano». Pero también se ha hecho una caricatura de «lo que Lukács dijo sobre Nietzsche», pues en realidad los análisis del marxista húngaro son mucho más refinados y penetrantes de lo que a veces se ha pretendido.
Lo coherente y lo sistemático radican precisamente en el contenido social de su pensamiento: en la lucha contra el socialismo. Si consideramos desde este punto de vista los abigarrados y multiformes mitos nietzscheanos, contradictorios entre sí, descubrimos en seguida su unidad final, su intrínseca concatenación: todos ellos son mitos de la burguesía imperialista encaminados a movilizar todas las fuerzas contra su enemigo fundamental. No resulta difícil descifrar que la lucha entre los señores y la horda, entre los hombres superiores y los esclavos, es simplemente la contrafigura míticamente caricaturesca de la lucha de clases.2
Podemos conceder que en estas palabras late un reduccionismo exagerado. No obstante, Lukács sí supo aprehender algunos aspectos medulares de aquella filosofía. Desde luego, semejante radiografía siempre incomodó sobremanera a ese «oficialismo nietzscheano» que se consolidó desde la década de 1970 en adelante, apuntalando un cuerpo de interpretación que fue tornándose canónico y hegemónico.
En este ensayo pretendemos ahondar en esa controversia ya abierta por Lukács. Y, posicionándonos muy nítidamente desde el comienzo, sostendremos que la obra de Nietzsche se fue desarrollando en una constante polémica con y contra la democracia; con y contra el socialismo. Es más, ignorar tal premisa conllevaría un desenfoque sustancial a la hora de comprender dicha obra. Y ello a pesar de que «en materia de economía la ignorancia de Nietzsche es tan supina como la del intelectual medio de su tiempo»3. Porque tal ignorancia en materia económica (que, por otro lado, no era tan palmaria como Lukács sugiere) en modo alguno implicaría que dejara de olfatear un peligro que, a sus ojos, era tremendo. «Los filósofos saben instintivamente lo que tienen que defender y dónde está el enemigo. Se percatan instintivamente de las tendencias “peligrosas” de su tiempo, e intentan darles la batalla en el terreno de la filosofía»4. Una serie de acontecimientos y procesos históricos causaron honda impresión en su espíritu, y entre ellos no ocuparon un lugar menor la Comuna de París de 1871, el desarrollo (especialmente fuerte en Alemania) de las organizaciones obreras de masas o las leyes de excepción dictadas por Bismarck contra los socialistas en 1878. Ese es el marco sociopolítico en el que piensa y escribe Nietzsche, y no puede soslayarse de ningún modo, salvo que queramos elaborar sobre su obra una hermenéutica radicalmente descontextualizada.
Es muy llamativo, en ese sentido, que estos enemigos de Nietzsche no sean contemplados (o ponderados de manera adecuada) en el análisis de su filosofía que aparece recogido en un volumen dedicado a la historia de la teoría política5. Este texto, cuyo «tono» difiere sustancialmente de nuestra lectura, abunda en el muy manido asunto (cuya realidad, por otro lado, nadie negará) de las manipulaciones textuales de la hermana y de las subsiguientes vulgarizaciones nacionalsocialistas. Sin embargo, algunas cláusulas hermenéuticas sí nos parecen discutibles. «Una lectura política de Nietzsche requiere no ser tan ingenuo como para tomarlo al pie de la letra»6. Como iremos viendo, alegorizar sus textos más «desagradables» ha sido un tópico muy habitual. Pero lo que ahora nos llama poderosamente la atención es que el autor de este capítulo destaque que el «combate» de Nietzsche se libró contra la siguiente «trinidad»: moral cristiana, cultura burguesa e industrialización7. El texto prosigue con una interpretación que lo convierte en un crítico frankfurtiano avant la lettre, es decir, en un preclaro denunciante de la alienación que generan las sociedades industriales. Algunos aforismos avalarían esta interpretación, desde luego; y claro que Nietzsche fue un pensador en cierto modo antiburgués; pero no podemos ignorar que se puede ser antiburgués y, al mismo tiempo, un colosal reaccionario. Más adelante volveremos sobre esta cuestión.
Lo que ahora deseamos destacar es esa presunta «trinidad» de enemigos: moral cristiana, cultura burguesa e industrialización. ¿Eso sería todo? ¿De verdad podemos aseverar tal cosa sin ruborizarnos? Obviar que la democracia y el socialismo eran, a sus ojos, las realidades modernas más detestables y peligrosas (peligrosos en lo «espiritual» y peligrosísimas en lo sociopolítico) es querer silenciar de manera deliberada una de las facetas más importantes de su pensamiento. En efecto, comprender a Nietzsche de forma cabal requiere comprender contra quién luchaba. Por ello, que socialismo y democracia no aparezcan en esa lista de sus irreconciliables enemigos se acerca mucho, sencillamente, a la mutilación falsaria de su pensamiento. En una breve anotación de 1873 Nietzsche decía lo siguiente: «Si las clases trabajadoras consiguen comprender que a través de la formación y de la virtud pueden hoy fácilmente superarnos, entonces será nuestro final»8. Unas palabras muy sinceras, quién podría negarlo. Y nótese el empleo de la primera persona del plural, que no es casual. «Ellas», las clases trabajadoras, podrían de manera eventual acabar con «nosotros». Como veremos más adelante, Nietzsche siempre se opuso a cualquier programa de instrucción pública universal; salta a la vista el motivo de tan enfática oposición.
La premisa de Lukács, en esencia (tras rebajar ciertas hipérboles y matizar algunos reduccionismos) nos sigue pareciendo correcta, y en ella abundaremos. Es por eso que afirmaciones como las de Karl Löwith, cuando señalaba que Nietzsche «prestó poca atención a las cuestiones sociales y económicas»9, no resultan muy justificadas. Quizá nunca se ocupó de Marx ni escribió folletos u opúsculos explícitamente económico-políticos. Pero, como agudísimo auscultador de su realidad histórica, Nietzsche enjuiciaba de manera constante el espíritu que latía en el corazón de los grandes movimientos filosófico-políticos de su tiempo. Y, como inflexible diagnosticador de la cultura europea, fijaba su atención en los desplazamientos tectónicos, por así decir, que se estaban produciendo ante sus ojos. Dichos desplazamientos, empero, tenían manifestaciones sociopolíticas concretas, coyunturales y epocales. Es cierto que no solo fue un hijo de su tiempo; su pensamiento alcanzó la intemporalidad. Por eso fue un filósofo, aunque muy peculiar, eso sí. En cualquier caso, nos parece absolutamente errada la siguiente afirmación de Eugen Fink: «Hay que rechazar con toda decisión los intentos de introducir a Nietzsche en la política del momento»10. Añadía, un poco más adelante, que la interpretación de su obra se «resiente» cuando «se emplea la biografía como clave»11. Nuestra propuesta, sin embargo, vulnera estas prohibiciones, porque su pensamiento se fue construyendo, indiscutiblemente, en medio de la convulsión social y espiritual que sacudía el continente. Ni siquiera sus episodios biográficos de eremita montaraz desmienten esta tesis.
El acontecimiento revolucionario más atronador, esplendoroso y traumático de todo el siglo XIX sucedió en París. Pero ahora debemos ubicarnos en el momento posterior, esto es, cuando el experimento social fue aniquilado y los comuneros machacados de forma inmisericorde. Suiza fue uno de los países más solidarios y humanitarios con los refugiados de la Comuna derrotada, que huían de la feroz represión desatada en toda Europa. Nietzsche se encontraba allí en aquel preciso momento y contemplaba horrorizado esa acogida ofrecida por el país helvético. Los communards asilados editaban folletos, periódicos y libros; delegados de la Internacional llegaban desde todos los puntos del continente europeo y celebraban sus congresos en Ginebra, Lausana y Basilea, ciudad esta última en la que Nietzsche obtuvo su prematura cátedra en filología. Y todo ello, no cabe la menor duda, conmocionaba al pensador dionisíaco. «¿Nietzsche estaba absorto e indiferente a los sucesos histórico-políticos, como sostiene la escuela de interpretación tradicional, la hermenéutica de la inocencia del Nietzschéisme?»12. Resultaría de todo punto insostenible responder de manera afirmativa a semejante cuestión, toda vez que mantenía una asidua correspondencia con su amigo Carl Ernst von Gersdorff, un oficial en activo del ejército prusiano que, durante los episodios de la Comuna, permaneció acampado en Saint-Denis, a solo nueve kilómetros del centro de la ciudad y participando en el sitio de la misma. Desde allí, a tan corta distancia del núcleo ardiente del mayor conflicto social que jamás hubiera azotado a la Europa moderna, escribía al filósofo alemán, el cual seguía los acontecimientos con vivo interés.
En los primeros días de abril de 1871, justo una semana antes de la proclamación de la Comuna, el reaccionario Gersdorff le espetaba a su amigo Friedrich con tono de extremada preocupación, y también con evidente complicidad, que dónde estaban los hombres de acción capaces de ponerle un freno perdurable al «movimiento de los rojos»13. Y justo después de que los comuneros fueran aplastados de manera sanguinaria, Nietzsche le respondía con estas palabras:
Si hay algo que puede subsistir para nosotros, tras este bárbaro período de guerra, es el espíritu heroico y al mismo tiempo reflexivo de nuestro ejército alemán, espíritu que para mi sorpresa, como descubrimiento casi bello e inesperado, he encontrado fresco y vigoroso, con el antiguo vigor germánico. Sobre esta base se puede construir. ¡Nuestra misión alemana aún no ha acabado! […] Todavía hay valentía, y valentía alemana. Más allá del conflicto de las naciones, nos ha dejado aterrorizados, por lo terrible e imprevista, la sublevación de la Hidra Internacional, presagio de muchas otras luchas futuras.14
Sentía verdadero pavor ante la potenciación de las luchas obreras organizadas, y su alivio fue inmenso cuando estas fueron arrolladas después de haber ensayado un nuevo orden social que lo ponía todo del revés. El ejército prusiano (la «misión alemana», decía) contribuyó de forma portentosa a dicho aplastamiento. Porque Nietzsche tenía un enemigo muy claro, a saber: esa internationale Hydrakopf que asomó sus garras para sacudir y conturbar los cimientos sociales de Europa. Nietzsche no dudó en emplear ese término, «Hidra», esgrimido y azuzado por toda la prensa reaccionaria para referirse a la AIT (organización a la que pertenecían Marx y Bakunin, como es bien sabido, y que ulteriormente sería conocida como Primera Internacional). Tenemos aquí, por lo tanto, unos elementos biográficos que van dibujando y perfilando la estructura intelectual del filósofo. Y resulta del todo improcedente pretender que tales hechos, bien documentados, no sean significativos a la hora de comprender su pensamiento.
Nietzsche identifica a los socialistas como los «nuevos bárbaros», esas hordas pestilentes que destruirán la alta cultura europea. Recordemos que Zaratustra advertía que el manantial de la vida quedaba emponzoñado cuando la «chusma» bebía en él15. Un «pueblo» jamás podrá imaginarse como algo noble y elevado. Esa chusma ovejuna, resentida y pedigüeña es incapaz de crear, por sí misma y desde sí misma, algo grandioso. Abundaremos en este feroz elitismo (cultural y social) cuando lleguemos a los capítulos seis y siete. Digamos que, para Nietzsche, no existía una «cultura popular» digna de tal nombre; es más, semejante noción constituiría para él una suerte de oxímoron. Y podemos observar, en perfecta consonancia con tal actitud, que el desprecio que mostraba por la revolución social era, en todo momento, infinito. Quedó existencialmente golpeado cuando dio pábulo a un falso rumor, inventado y pregonado por la prensa reaccionaria más sensacionalista, sobre el incendio del Museo del Louvre perpetrado por los comuneros. Al parecer, Nietzsche lloró de rabia e impotencia ante semejante «suceso»16. Y, aunque este factor apenas haya sido explorado o comentado, el inicio de su ruptura con Richard Wagner quizá tuvo algo que ver con la experiencia de la Comuna, pues ante estos acontecimientos el músico se encontraba bastante más a la «izquierda» que Nietzsche. Wagner, incluso, había sido compañero de Bakunin en las barricadas de Dresde, en 1849. Amigo de Feuerbach y de otros hegelianos de izquierda, el compositor escribió en aquellos tiempos un texto bastante incendiario, titulado El arte y la revolución. Bien es cierto, no obstante, que el pensamiento político de Wagner fue modificándose, arribando en sus últimos años a un chovinismo germanófilo profundamente reaccionario.
Pero no perdamos el hilo. Lo que pretendíamos destacar es que ese «estremecimiento artístico» del filósofo, expresado con tanta intensidad de resultas de la falsa noticia del incendio del Louvre, no se hizo eco de la carnicería desatada. El espectáculo sanguinolento y criminal no incidió en su nervio espiritual.
Se puede contrastar este comportamiento «humanista» y «sensible» de Nietzsche con respecto a las obras de arte del Louvre y su significativo silencio durante la sangrienta represión de los communards y la población civil. No hay una palabra en su Nachlass o en su correspondencia sobre la masacre y los fusilamientos en masa, la llamada semaine sanglante (21-28 de mayo de 1871).17
Ejecuciones masivas y sumarias, más de treinta mil personas (incluidos niños y niñas) ajusticiadas, una orgiástica represión en la que se emplearon por primera vez ametralladoras…; deportaciones, persecuciones, encarcelamientos… Mientras Wagner consignaba en sus diarios, con impresión horrorizada, la magnitud y la extrema dureza de esa represión, Nietzsche guardaba sobre todo ello un granítico silencio. De hecho, volvemos a remarcarlo, únicamente tomó la pluma para celebrar —sin ambigüedades y con mucho regocijo— la derrota de la Comuna18.
Hay más episodios, que algunos considerarán anécdotas irrelevantes, pero que, en realidad, constituyen la fragua misma de su visión del mundo. Ya antes del estallido de la Comuna, Nietzsche había sido testigo directo de otro acontecimiento histórico de gran relevancia: el cuarto congreso de la Asociación Internacional del Trabajo, celebrado en Basilea en septiembre de 1869. La batalla contra el patriciado oligárquico de esta ciudad (un encarnizado conflicto social, jalonado por virulentas huelgas, que Nietzsche vivió en primerísima persona, entre otras cosas, por los vínculos que mantenía con las clases altas de la ciudad) había colocado a esta sección de la Internacional en la vanguardia del movimiento obrero europeo, por lo que era natural que se eligiese Basilea como sede honorífica para el cuarto congreso. Este fue anunciado en la prensa suiza como un verdadero acontecimiento, de manera que el encuentro se inauguró el 5 de septiembre con una manifestación enorme que recorrió las principales calles de la ciudad, y la llegada de los ochenta delegados internacionales fue recibida y vitoreada por una multitud de obreros. Se realizó un acto solemne en el punto neurálgico de la ciudad, la Aeschenplatz, situada en el corazón del centro histórico; fue un mitin fervoroso, repleto de discursos y acompañado de música festiva. El congreso, cuyo lema principal era el ya mítico «proletarios del mundo, uníos», deliberó durante toda una semana, con sesiones públicas y abiertas, en el Café National, un establecimiento que se hallaba a unas pocas decenas de metros de la entrada principal de la Universidad de Basilea y del portal por el cual ingresaba todo el profesorado, incluido el jovencísimo profesor de filología clásica, un tal Friedrich Nietzsche.
Al mes siguiente, el precoz catedrático cumpliría veinticinco años. Colegas suyos en la Universidad, como el economista Gustav von Schönberg, intervinieron en el debate para analizar algunas dimensiones de la «cuestión obrera». Por cierto, sabemos que Schönberg compartió vivienda con Nietzsche, y que este asistió a su clase inaugural y a varios de sus cursos durante 1869 y 1870. Es muy probable, además, que a través de los trabajos y cursos de este economista Nietzsche conociera indirectamente a Marx (sus teorías de la plusvalía y de la lucha de clases), toda vez que Schönberg, en un libro que había publicado en 1868 y que usó en Basilea, ya le dedicaba un capítulo entero a Marx, citando Zur Kritik der politischen Ökonomie (en la edición de 1859). Nietzsche no era tan lego en asuntos de economía política como siempre se nos dijo (incluso el propio Lukács, como hemos visto, abundó en esa falsa imagen de un Nietzsche completamente ignorante de los asuntos económicos). Es más, entre 1874 y 1875 comenzará a estudiar de una manera más intensa diversos asuntos vinculados a la economía política y a la flagrante cuestión social. Nietzsche, en esa época, adquirió y estudió cuatro libros: El estudio del comercio y el desarrollo del comercio mundial, de Arnold Lindwurm; Historia crítica de la economía nacional y del socialismo y Curso de economía nacional y social, dos obras del abogado, filósofo y economista Karl Eugen Dühring; y Die Arbeiterfrage, de Friedrich Albert Lange. Es inconcebible, regresando a los episodios de Basilea, que Nietzsche no prestara atención a un evento de semejante magnitud. Muy al contrario, parece evidente que las sucesivas oleadas obreras y socialistas despertaron en él una profunda inquietud, dejando una indeleble huella en gran parte de sus escritos, lo mismo en los publicados que en los no publicados. La agitación obrera, incluso, lo afectó directamente cuando las huelgas de tipógrafos en Leipzig golpearon a su editor, Fritzsch, el cual, por cierto, también era el editor de Richard Wagner. Ante semejantes conmociones mantenía una perspectiva de clase muy definida. En Basilea, de hecho, solo se relacionaba con familias patricias conservadoras, que observaban con espanto y horror las sublevaciones proletarias. Podemos imaginar con nitidez que, sumido en esa atmósfera existencial, sus sentimientos hacia los huelguistas no fueran demasiado empáticos19.
Ya antes del congreso de la AIT Nietzsche había sido testigo, como decíamos hace un momento, de un conflicto social de primera envergadura. Y, desde luego, su postura no fue la de un esteta apolítico:
En este contexto quizá no sea superfluo resaltar que Nietzsche anuncia su concepción trágica del mundo también en la política cotidiana. Se pronuncia contra la disminución de la jornada laboral; en Basilea se trataba de pasar de doce a once horas al día. Defiende además el trabajo de los niños; en Basilea a partir de los doce años de edad se permitían jornadas de diez a once horas diarias. Y se pronuncia igualmente contra las asociaciones para la formación de trabajadores. Opina de todos modos que las crueldades no han de llevarse demasiado lejos. La vida del trabajador ha de ser soportable, «a fin de que él y su descendencia trabajen bien en favor de nuestra descendencia».20
Esa última frase, citada por Rüdiger Safranski, fue escrita por Nietzsche en Der Wanderer und sein Schatten: estaba en contra de reducir la jornada laboral de doce a once horas; estaba en contra de prohibir el trabajo infantil; estaba en contra de las escuelas obreras y del asociacionismo gremial o sindical… Como veremos en los próximos capítulos, semejante posicionamiento político no fue un devaneo de juventud; muy al contrario, responde a una concepción del mundo que permanecerá inalterada el resto de su vida. Esa postura absolutamente elitista y clasista ante la «cuestión social» tiene mucho que ver con los resistentes hilos que irán tejiendo su pensamiento filosófico.
Es sintomático (muy sintomático) que, en su obra sobre Nietzsche de 1965, Gilles Deleuze no mencionara, ni de pasada, tales acontecimientos biográficos; quizá fuera porque no tenía un conocimiento nítido sobre ellos, o tal vez porque el francés consideraba que eran anécdotas menores e insignificantes21. Tampoco Gianni Vattimo, cuando habla de la primera filosofía de Nietzsche en el período de su enseñanza en Basilea, menciona sus consideraciones sobre la Comuna, el socialismo o el movimiento obrero; simplemente, refiere sus «veneraciones juveniles» hacia Wagner y hacia Schopenhauer22. Pero de sus aversiones juveniles (que lo acompañarán de manera invariable y determinante a lo largo de toda su madurez), que fundamentalmente tenían que ver con su profundo odio a las fuerzas políticas igualitaristas, proletarias y populares que emergían con muchísima fuerza en el corazón de Europa, de esas aversiones, decíamos, no hay ni rastro en la obra del pensador italiano. ¿Cómo iba Nietzsche a soslayar la «cuestión obrera», cuando la tenía, literalmente, delante de sus ojos? La Soziale Frage ocupaba una posición nuclear en su interpretación desasosegada de la vida moderna, aunque jamás mencionase a Marx o a Engels (sí hizo, en cambio, referencias a Bakunin y a Lassalle). Sin embargo, se sabe que en su biblioteca había cierto material bibliográfico sobre estudios económicos; en algunos de esos volúmenes se hacía referencia a las teorías de Engels y Marx, e incluso en varios de aquellos textos el nombre de este último aparece subrayado con doble línea23.
Los Wagner, no debemos olvidarlo, aconsejaron a Nietzsche que en su primera gran obra no incluyera ciertos elementos sociopolíticos, por ser reaccionarios en exceso:
Después de vivir en carne propia el surgimiento vigoroso del movimiento obrero alemán en Leipzig, convivir con el conflicto social más importante de la Basilea moderna (las huelgas salvajes de 1868/1869) y el despliegue del congreso de la odiosa «Hidra Internacional» (como llamaba a la I Internacional), un Nietzsche estresado tiene unas vacaciones en Lugano. Allí, en el cuaderno VII (finales de 1870-abril de 1871) escribe amplios comentarios sobre la cuestión social, la lucha de clases, reflexiona sobre su teoría del poder y el Estado; fragmentos que no serán incorporados, por sugerencia de Richard Wagner, a su libro El nacimiento de la tragedia.24
Porque, y he aquí un elemento decisivo, una temática en apariencia tan alejada de la moderna «cuestión social» se hallaba atravesada, cuando Nietzsche se hizo cargo de ella, por las cuestiones políticas y las derivas sociales más acuciantes de su inmediata contemporaneidad. Su crítica frontal al «socratismo», por ejemplo, se encuentra tamizada por la irrupción protagónica, portentosa y violenta de las clases populares europeas. Y es por ello que le presta mucha atención a la «oclocracia», que era el nombre despectivo utilizado por la aristocracia antigua para referirse al predominio, en la polis, del voto mayoritario de la muchedumbre y el vulgo. Por decirlo de manera breve: Nietzsche despreciaba los procesos «democratizadores» en la Atenas clásica porque también los despreciaba en la Europa del siglo XIX.
Su interpretación del antiguo cosmos helénico, en suma, venía en cierto modo determinada por su visión política del mundo contemporáneo. No podemos olvidar que el tópico elegido por el jovencísimo Nietzsche para su disertación en Schulpforta fue Teognis de Mégara, el poeta griego del siglo VI a.C. partidario del código de valores individualista y aristocrático. En ese análisis de su vida, su producción lírica y su visión ético-política, podemos observar la profunda simpatía nietzscheana por aquella cultura aristocrática que se vio amenazada por la irrupción victoriosa de las capas populares25. Aquellos procesos incipientemente democratizadores arruinaron la cosmovisión aristocrática que Teognis encarnaba. Pero debemos comprender, insistamos en ello, que las meditaciones de Nietzsche sobre la antigua Hélade —lo mismo en este trabajo juvenil que, después, en El nacimiento de la tragedia— se hallaban íntimamente vinculadas a sus posicionamientos ético-políticos en el tiempo presente. En sus Consideraciones intempestivas de 1874 señalará que, si alguna utilidad le puede reportar al hombre del presente la consideración del pasado (la recreación de lo clásico), es extraer de ello la noción de que «lo grande» alguna vez existió; de que, en cualquier caso, aquello fue posible y, por lo tanto, quizá sea posible de nuevo26. Ahí, en tal caso, el conocimiento histórico sí puede ser útil para la vida. Otra cuestión, peliaguda e inquietante, reside en qué será «lo grande» para Nietzsche; qué es lo que merece ser revivificado.
Hay otro episodio histórico que retumbará en el espíritu del filósofo también en su juventud. En el verano de 1870, mientras redacta los primeros compases de su visión dionisíaca del mundo, estalla la guerra franco-prusiana (o, de manera amplia, franco-germana). Semejante acontecimiento será contemplado y valorado como una irrupción del «espíritu trágico», largamente sepultado por capas de molicie civilizatoria. Una voluntad terrible y elemental (la más elemental de todas) brotó desde los abismos profundos del ser; se trataba de una corriente telúrica que llevaba demasiado tiempo aletargada. Lo dionisíaco, comprendido como una superación del «principio de individuación», aparecía como una suerte de «disolución extática» en el mundo primigenio de la naturaleza; una quiebra de los principios ordenadores de la cultura que, de algún modo, nos retrotraía a una embriaguez horrendamente prelógica. La guerra era un momento de excepcionalidad radical, una fractura en la parsimonia de la sociedad burguesa, una grieta a través de la cual podíamos contactar con los abismos de aquel mundo primigenio. Porque en esa cosmovisión nietzscheana, que ya empezaba a perfilarse, el magma dionisíaco (como fondo último de la vida) se identificaba con aquel devenir heraclitiano en el cual la guerra figuraba como principio dinámico de todas las cosas. En Humano, demasiado humano, publicado en 1878, encontraremos esa misma visión; así, en el parágrafo 477 Nietzsche señalará que la guerra es «indispensable». Y cuidado, porque no solo se trata del reconocimiento de una suerte de fatalidad, algo así como una constatación de que las guerras siempre existirán, por mucho que bramen contra ellas los utópicos pacifistas. Lo anterior conllevaría una comprensión de que la guerra es un destino irrevocable, esto es, algo que, ineluctablemente, ocurrirá, nos guste o no. Pero no es solo eso. Nietzsche indica que las guerras son, además, indispensables; en ellas, o gracias a ellas, se vigoriza y viriliza la cultura. Una guerra puede servir de phármakon o remedio curativo —estimulante energético— para pueblos demasiado agotados.
Es deseable que estallen terribles conflagraciones, porque: