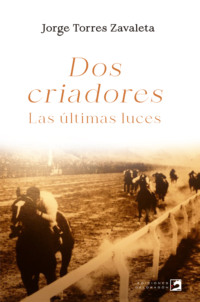Kitabı oku: «Dos criadores», sayfa 2
4 Dos maneras de criar
A esta altura creo que hay dos maneras de lograr un caballo de carrera excepcional: una es producirlo aplicando la pura brutalidad. Otra es construir con una mezcla de arte y oficio la genética de un crack supremo.
El primer método era el de González Carranza. Se había inspirado en el ejemplo de Saint Simon, un padrillo inglés, gran corredor y jefe de raza, que tenía características tan dominantes que lograba hijos que eran copias casi exactas. Saint Simon era todo un crack, con récords de pista, y como padrillo casi siempre prevalecía sobre la sangre de las yeguas. Como si hubiera creado clones, o fotocopias, pienso ahora, y las madres funcionaran tal cual un papel en blanco. Eduardo pensaba que el método de González Carranza no solo era difícil sino que subestimaba la complejidad de esa empresa; algo mecánico que uno podía querer imponer, sonaba fácil, sí, pero eso mismo era muy difícil de lograr. González Carranza estaba convencido de que el padrillo que resultara de ese método sería como un troquel que acuñaría cracks idénticos. Por eso usaba y descartaba sus padrillos, pero en el camino hacía combinaciones genéticas interesantes. Como aborrecía las variaciones que se apartaban del paradigma que intentaba imponer, se desilusionaba rápidamente con sus experimentos si no lograban inmediatamente lo que pretendía; unas pocas temporadas con el mismo padrillo eran suficientes; si no funcionaba prácticamente de entrada, lo vendía.
Mi abuelo, en cambio, buscaba que cada padrillo estuviera varios años en el stud. Cinco años para él eran poco y nada, decía, porque solo podrían demostrar cabalmente sus condiciones con una serie de yeguas que él iba variando al ver los productos. Concebía su propio método como un arte inexacto. A través de las sangres y tipos físicos, a través de cualidades y defectos, a través de las familias de varias generaciones, cada individuo con sus características, tanto familiares como individuales, buscaba la mezcla perfecta para ensamblar el crack que reuniera todas las virtudes, dejara latentes los defectos, complementara las cualidades y quebrara todos los récords en las pistas de San Isidro y Palermo.
González Carranza y mi abuelo se habían tratado ya de jóvenes. Se conocían desde siempre en el mundo de las carreras y ambos fueron parte de un grupo de amigos que habían pasado temporadas durante los años veinte en París. Pero aunque se siguieron viendo con muchos de ese grupo, sobre todo con don Arturo, quien se transformó en amigo de toda la vida, con González Carranza la amistad no prosperó.
Mis abuelos no habían sido parte del núcleo central de ese círculo, porque mi abuelo estaba a esa altura muy concentrado ayudando a su padre, el primer Eduardo, que ya se hacía grande, en la administración del campo de las sierras. Pero aunque no pasaron tanto tiempo en París como otros personajes, ellos, junto con Mora y don Arturo, habían estado presentes, con otros amigos, el famoso 2 de octubre de 1928 en el Cabaret Florida, en la Rue des Batignolles de Montmartre, cuando debutó Carlos Gardel. Durante esa temporada, que marcó el inicio de su éxito internacional, lo siguieron fielmente a medida que el tango copaba la noche y los salones más respetables de París. Gardel cantó en casa de ellos de recién casados, en su casa de Talcahuano en Buenos Aires. De él les quedó un gran recuerdo y una frecuentación esporádica durante toda la vida de Gardel.
Y yo conocí a Mora y a don Arturo de chico, ambos venían de visita, desde siempre, al campo de las sierras, en distintos meses del verano; aún tenían la ilusión de que podían ocultar el hecho de que habían sido amantes ocasionales aunque persistentes durante cincuenta años, cosa que todo el mundo sabía. Mora venía con su marido, Santiago Covarrenas, que fue dueño de uno de los haras más importantes en Francia. Santiago había ganado tres veces el Arc de Triomphe, pero durante la guerra los alemanes ocuparon el haras de Chantilly, le comieron las yeguas, le castraron los padrillos para transformarlos en caballos de carro y, si bien a las cansadas les boches pagaron un resarcimiento —porque además le ocuparon su gran departamento del primer piso de la Rue del Mariscal Fayolle—, nunca quiso volver a la actividad. Le había llevado años reunir un lote tan selecto de yeguas y de potrillos, era como tener un cantero de flores lindas, vistosas y nobles y ver que alguien pasaba a lo bruto una guadaña. Tenía el temperamento de criador de mi abuelo y eran parientes por algún vericueto, que en esos años no me preocupé por averiguar. Todo ese banco genético que construyó Santiago durante años había sido otra de las víctimas de esa guerra, no de las más importantes, decía Santiago, quitándole importancia, pero quedó un poco viudo del haras. Donó una flota de ambulancias a Francia durante la guerra, hizo un hospital, además; y ya nunca retomó la actividad. Desde entonces se limitó a vivir su vida con Mora y supervisar o controlar a sus administradores, y ahora se habían dado una vuelta por la Argentina para ver los grandes clásicos. Santiago había residido casi siempre en Francia, pero venía cada tanto a la Argentina y él y Mora siempre pasaban un tiempo en el campo de mis abuelos. Pero la verdad es que por más que todos fueran amigos y aunque Santiago, que estaba perdidamente enamorado de Mora, siempre tuvo buen trato con Arturo, porque ninguno de los tres iba a rebajarse a admitir que vivían una situación irregular, don Arturo y Mora nunca pasaron juntos, salvo una vez, años después de la muerte de Santiago, una temporada en el campo de las sierras. Durante todo ese año de 1968 ella y Santiago fueron varias veces a la casa de mis abuelos; y don Arturo, su novio eterno, charlaba con ellos en las carreras como si no tuvieran nada que ver, pero todo el mundo lo sabía, incluso Santiago, aunque ahí no había nada que decir porque Mora era algo aparte, como intangible y siempre encantadora y tenía el don de hacer que uno supiera que su interlocutor era la persona más interesante y atractiva y por un rato uno se sentía más que uno mismo, como si te sirviera a vos mismo en bandeja de plata. En una palabra: era encantadora y su misión en la vida era fascinar, como a mi manera de ver lo hacía Fabricia con menos deliberación, pero ella era un secreto que me preocupaba por guardar.
Todos ellos formaban parte del núcleo de las carreras, un grupo de personas entendidas, de primera napa, como una vez dijo don Arturo sobre mis abuelos y Santiago, a quien todos le reconocían sus dotes de criador y cuyos éxitos en Europa daban lustre, tanto a los argentinos como a nuestro turf.
En los años veinte, época muy anterior a la mía, cuando todos ellos eran jóvenes, estaba muy presente el padre de mi abuelo, que aún no tenía la salud quebrantada por las dificultades económicas. En ese entonces era uno de los personajes más famosos de la Argentina y un partícipe central de las actividades de nuestro campo. Dos veces intendente de Mar del Plata, creó las canchas de polo de Palermo y fue un gran productor, no solo de caballos de carrera sino, previamente, de los hackneys. Importó padrillos de carrera de Inglaterra, que resultaron de gran influencia en el turf argentino. Además, crio caballos de polo y hacienda shorthorn con los que ganó muchísimos campeonatos y premios en La Rural, ovejas lincoln y southdown. Como dijo una vez la tía Bruna, criaba todo lo que pudiera encontrar y mejorar. Inspirado en las grandes casas de campo inglesas que conoció de chico, diseñó un gran parque, trazó jardines, plantó árboles, hizo galpones equiparables a los del puerto de Buenos Aires, instalaciones para los caballos de carrera, una casa de estilo Tudor para el mayordomo, otra más chica para el electricista a cargo de los enormes motores Blackstone que estaban en la usina, galpones para la cuida de los productos y una linda padrillería con un potrerito atrás. Como verán, tenía una enorme capacidad para hacer cosas. Toda esa historia que crearon él y su mujer, tenía para mí algo parecido a la magia, porque antes de todo eso no había nada en el campo de las sierras, solo el vacío que había que llenar. Y esa obra fue el trasfondo de lo que nos tocó vivir, ya a fines de los sesenta, cuando algunas luces todavía brillaban.
Hasta ese otoño de 1968, yo sabía poco de González Carranza. Para mí, que era un chico y todavía no había unido todos los cabos sueltos de la historia, ese hombre con cara de tormenta a veces caía con otra gente a lo de mi abuelo durante los veranos, pero como no era conversador no me quedaban muchos rastros de él. Fue Fabricia la que me llevó a interesarme por su personalidad y opiniones, Fabricia y el alazán. Y durante toda esa temporada viví las alternativas de mi amor por ella, que fue desplegándose hasta el momento en que ocurrió el hecho que le dio una nueva forma a la vida de ambos. Todo eso se entremezcló con los resultados de las carreras y la rivalidad y la división entre ambas familias y de nuestros dos abuelos, que si podían no se hablaban; y más durante esos meses en que la competencia se desplegaba ante las tribunas de San Isidro y Palermo en una de las batallas más enconadas desde la época de Yatasto. Ambos apoyábamos a esos dos créditos y cada uno quería, naturalmente, que ganara el caballo de su familia, pero todo eso no era nada comparado con el creciente amor, las escapadas y las trampas para evadir las miradas de los adultos, porque ambos sabíamos que nuestra relación no era libre de manifestarse, por lo menos no hasta que yo tuviera una carrera, no en las pistas sino la Facultad de Derecho. En esos años, cuando el mundo parecía tan abierto para nosotros, sin embargo, creo que nos sentíamos encerrados, no solo en nuestras familias, sino con la vida que llevábamos. Y por más que el simple hecho de coincidir en alguna fiesta o en alguna salida nos alegrara la semana, eso no era ni de lejos suficiente, y yo a veces iba hasta la casa de ella, que no quedaba lejos de la mía. A las nueve de la noche desde una parte de la vereda que estaba a la sombra de algunos grandes árboles cuyas ramas altas se volcaban sobre la calle y creaban un área de oscuridad casi impenetrable, atisbaba la ventana de su cuarto; sin moverme de ahí, porque en esa época no era cuestión de tocar la puerta así nomás y hacerse anunciar. Hubiera sido un modesto escándalo y dado entidad a toda clase de comentarios y suspicacias que nos hubieran impuesto trabas sobre la muy relativa libertad de la que disponíamos.
Yo le dije una vez:
—Deberíamos escaparnos.
Ella contestó:
—¿A dónde?
—A cualquier lado.
Ella me dio las dos manos.
—¿Y después? No. Terminá la facultad. Podemos esperar.
Pensaba a largo plazo. Pensaba para que tuviéramos una vida juntos. Pensaba con más profundidad que yo, que a veces me arrebataba y solo podía hacer planes con las puras ganas de estar juntos. Pero sabía que todo eso eran ilusiones, aunque a veces surgían como tentadores espejismos: ir al campo de un amigo y vivir en un puesto abandonado, por ejemplo, cosas que hoy ni consideraría porque, más allá de no tener siquiera veinte años, sin fortuna propia, siempre dependiendo de los grandes, yo no tenía autonomía y ella tampoco, así que lo más que podía pretender era ser aceptado como un festejante manso, amigo de la casa, estudiar Derecho —que no me gustaba nada—, y esperar que la vida nos fuera arrimando soluciones, mientras asistíamos a la campaña de los dos principales caballos de nuestros abuelos en una rivalidad que estuvo llena de alternativas y que se fue intensificando mes a mes.
5 Dos rivales
Fueron rivales desde siempre y quizá por eso, salvo en las carreras, mi abuelo Eduardo y González Carranza no se veían con frecuencia. Pocas cosas distancian tanto como tener todo un ambiente en común y escasa simpatía y afinidad. Además, González Carranza no era hombre de confraternizar, aunque según parece de joven trató de ser uno de los muchachos. Al revés de mi abuelo, que aunque reservado tendía vínculos con la gente —sobre todo si les apasionaban los caballos—, era más bien frío, como un metal que se hubiera petrificado en una forma insólita. Cuando lo conocí, en ese mismo otoño de 1968 al empezar mi historia con su nieta, sentí que, más allá de los buenos modales, había una especie de muralla que impedía ver lo que había detrás.
En esa época, cuando empecé a acompañar a mi abuelo al hipódromo, ambos criadores orillaban los setenta y cinco años. Si bien el haras de González Carranza era menos antiguo que el de mi abuelo, que había fundado su padre, ya los caballos de González Carranza también triunfaron durante décadas. Lo curioso es que en todo ese tiempo los créditos y grandes ganadores de ambos pocas veces habían coincidido en los grandes clásicos. En la misma temporada nunca compitieron con caballos equiparables, siempre hubo uno que prevalecía desde el vamos sobre el otro. Así que la rivalidad se dio solo en carreras menores y, hasta ese año en que vivimos bien a fondo el duelo entre los dos cracks, ambos studs nunca compitieron en serio. Es cierto que en varias oportunidades algunos caballos prometedores habían coincidido en carreras de uno o dos ganadores o hasta de clásicos menores de principios de la temporada, pero la fortuna nunca tiró los dados de forma pareja. Además, aunque a lo largo de su historia ambos habían producido varios grandes caballos, fue siempre en años distintos, como si la suerte no quisiera que compitieran aun en las reuniones importantes de San Isidro o Palermo. Y por más que los otros grandes haras también fueran protagonistas principales, ellos dos, tanto por la calidad de los productos como por una serie de rachas de suerte, impedían el total predominio del otro.
Mi abuelo pretendía estar por encima del clamor de la batalla, pero yo creo que de los dos era el que más tirria tenía; los métodos de crianza de González Carranza eran completamente distintos a los suyos. En realidad era una cuestión de temperamentos. En cuanto a González Carranza, no se inmutaba. El método de él era de él y no había nada más que decir. Mi abuelo a veces afirmaba que, si todos los criadores lo adoptaran —aclaro que González Carranza no lo divulgaba pero era algo que se comentaba ampliamente en las carreras—, la crianza de caballos purasangre se reduciría a lograr clones, como diríamos ahora, mellizos del padre, como decía despectivamente mi abuelo. Él prefería experimentar a su manera teniendo en cuenta condiciones y defectos de cada familia y de cada individuo, explorando, a través de los pedigrees y las características físicas y temperamentales, los secretos de la genética. En eso, mi abuelo era un deportista a la antigua que, si bien conoce todos los trucos, se precia de respetar las reglas y considera que las normas no escritas, que pocos se molestan en verbalizar, son útiles porque constituyen el fundamento mismo de la actividad, como un río que fluye sobre un lecho de piedra dura y entre peñascos inmutables. Él valoraba competir en esas condiciones. Ciertos límites eran buenos; como un pintor que conoce los márgenes del lienzo donde traza su obra. Yo creo que además mi abuelo daba mucho valor a esas restricciones porque así, con el arte o la ciencia o el puro azar, el ambiente aventurero de las carreras nunca se extinguiría. Y la vida, pensaba yo, a lo mejor de vez en cuando podría ser un jolgorio, si uno tenía la gran suerte de producir un crack. Él no lo veía así, no eran trucos ni suerte, sino puro conocimiento. Al contrario, quería creer que planteaba el destino de sus caballos desde el vamos, cuando consolidaba sus planes con el conocimiento de cada individuo, de sus padres y el diseño de sus pedigrees.
Alguno de mis tíos, cuando algún producto no rendía tanto, comentaba que estaba perdiendo la mano. Pero mi abuelo había aprendido a no criticarse si sus purasangre no estaban a la altura de las expectativas, quizá porque, según deseaba, el siguiente crack siempre estaba por aparecer a la vuelta de la esquina. Además, durante su vida de criador y carrerista, había producido grandes ejemplares, tanto machos como hembras, potrillos y potrancas, caballos más grandes, hasta matungos rendidores de varias temporadas, galopadores aguerridos capaces de cumplir seis años en las pistas. Pero sobre todo había logrado una abundante serie de caballos clásicos que deslumbraron a los conocedores y sobre los que se escribieron cantidad de artículos en las revistas de turf más renombradas.
Mi abuelo alguna vez dijo que González Carranza solo había logrado caballos que —a pesar de algunos grandes premios innegables y más allá de algunos triunfos, que él no desconocía—, apenas llegaron a ser de una medianía superior. Por comentarios que se conocían en el ambiente, González Carranza creía que el método de mi abuelo era precisamente la falta de método y la improvisación más desaforada. Pero, por más créditos que sacara, creo que sus productos no tenían el aura de leyenda que tuvieron varios de los caballos de mi abuelo. Y la verdad es que ambos siempre pretendieron lograr un gran crack que dejara invisibles a los demás.
Era mi primer año afuera del colegio y me parecía increíble estar libre y acompañar algunas mañanas a mi abuelo. Porque aunque yo supiera que sería imposible que ese mundo durara y que la crianza de caballos de carrera no podría ser mi vocación permanente, ese ambiente singular me resultaba muy atractivo y todavía no estaba tan cercado como lo estuve unos pocos años después.
Los haras competían con sus colores tradicionales: el campo de las sierras, Alma Hue, con la chaquetilla rosa pálido, gorra negra y mangas blancas, y la de González Carranza de gorra turquesa, chaquetilla naranja y mangas turquesa. También estaban los colores tradicionales de los otros haras, grandes y chicos, importantes o no, o de dueños independientes, algunos propietarios de sus caballos, otros, miembros de un consorcio o de una simple sociedad, porque en ese momento el turf todavía era una gran pasión.
No lo sabíamos, pero vivíamos el último momento de su gran popularidad. Y a eso, sin duda, contribuyeron los dos grandes caballos de esa gran generación: uno, el de González Carranza; el otro, el de mi abuelo. Fue una de las más grandes generaciones de todos los tiempos del turf argentino, dijeron después los entendidos, solo comparable a la generación de Botafogo y Yatasto.
Siempre es difícil comparar un caballo más o menos bueno con otro. Hay pingos que rinden más en distancias cortas, otros que son fondistas natos; algunos que prevalecen desde el principio de la carrera; varios que, gracias a un gran jockey, de pronto surgen desde cualquier lado para imponerse de golpe, cosa que en esos años aún lograba Leguisamo —Legui como lo llamaba Gardel, el Pulpo como le decían algunos—, con muchos de su créditos. Pero el caballo completo, el gran velocista que también va a la distancia, que tanto puede correr adelante desde el vamos como surgir desde atrás como una avalancha y arrebatar un triunfo que parece cantado, ese caballo realmente único, de una superioridad inaudita, tiene algo de mágico.
Es una gran rareza que de repente aparezcan en la misma generación dos cracks absolutos trenzados en una lucha a muerte, algo que a todo carrerista le alborota la sangre, pero que encuentra contadas veces en su vida. Y por eso, en su momento, ambos potrillos, el de González Carranza y el de mi abuelo, que desde su debut en distintas carreras se destacaron sobre todos los demás productos, produjeron titulares que se fueron haciendo más y más grandes. Los caballos de carrera ocupaban en esa época mucho espacio en los diarios. Si bien el fútbol ya era muy popular, no se había constituido aún en la gran pasión excluyente y quienes se dedicaban a criar caballos eran personajes: los artífices de una actividad que le daba trabajo a mucha gente, desde veterinarios, jockeys, aprendices, herreros y vareadores, y que comenzaba con los nacimientos y la permanencia de los productos en los cuadros más resguardados del haras y continuaban al año siguiente con su debut ante el gran público burrero de San Isidro o Palermo.