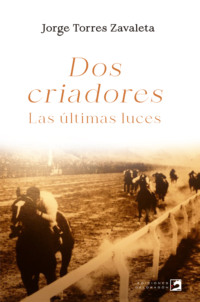Kitabı oku: «Dos criadores», sayfa 4
8 En el Tattersall de Palermo
Una vez por año, durante las ventas de los purasangre en primavera, el mundo del turf se reunía en el Tattersall de Palermo. Durante los remates de los productos, pasaban mozos ofreciendo champagne, gin tonics, copetines y bocaditos de toda especie. Ahí, en esa época, uno todavía podía ver a los principales dueños de los grandes haras: Bebecita R. —alta, flaca, de la que mi abuelo se reía un poco porque, cuando miraba los caballos de su propiedad, llevaba una gran cesta colgada del brazo de donde extraía zanahorias para sus productos; mi abuelo, más sobrio, se contentaba con ofrecerles un terrón de azúcar, y solo de vez en cuando. También estaban los hermanos B., niños mimados desde sus primeros años y ahora unos sesentones muy bien trajeados y exdeportistas destacados que me transmitían la sensación de estar con gente que no era demasiado amable. También recuerdo a Roger W., judío-francés muy querido por todo el ambiente del turf, con una mujer encantadora, dueño de un haras menor pero influyente. Luego estaba Ramón C., alto, de pelo oscuro y porte impecable, siempre muy elegante y casado con una de las mujeres más bonitas y seductoras de su época, pero con tanta reputación de aburrido que se decía que, en Francia, en un night club, se había quedado dormido al lado de Brigitte Bardot. Todos ellos eran, sí, la última floración de los grandes haras del país y en esa época a todos aún los acompañaba la suerte. Los cracks de cada stud se alternaban año a año, pero hay que reconocer que, si bien Bebecita les pasó el trapo con G. dos temporadas enteras y que los B. también lograron un éxito enorme con un gran crack que luego fue un gran padrillo, los caballos de mi abuelo y los de González Carranza aún eran temidos por sus rivales y siempre tenían candidatos para los premios importantes.
Pero en esa etapa, como dije, después de muchos triunfos que duraron décadas, nuestros caballos ya no lograban ganar tanto o, por lo menos, no en el nivel de los grandes clásicos. Ganaban tres o cuatro carreras, algún clásico mediano, pero faltaba una locomotora que arremetiera y se llevara todo por delante. Mi abuelo decía que ya iba a llegar y las mañanas en que yo lo encontraba en el living de arriba, ante su escritorio inglés, estudiando los libros de pedigrees, sentía que estaba ante un erudito que dominaba todas las ramas de su arte y que bien podría lograr el caballo mágico que pretendía. En cambio, me parecía cada vez más, que González Carranza era como un nazi que pretendía estampar de un solo golpe violento sobre la madre un sello que anulara las diferencias que aportaban las yeguas. Llevaba su teoría del clon tan lejos, que las crías de esos caballos siempre tenían un nombre que tenía que ver con el padre, como si la madre, la línea materna que siempre preocupaba tanto a mi abuelo, no tuviera ningún valor. Mi abuelo, en cambio, daba importancia a las madres y pasábamos muchas tardes en los potreros, donde buscábamos dilucidar si sus características eran o no dominantes y cómo se complementarían con el bagaje genético de nuestros padrillos. Luego de esa inspección visual había que estudiar la historia de sus hermanos o hermanas, de sus tíos, tíos abuelos y bisabuelos para así tener un árbol genealógico de esa familia con la esperanza de que con el padrillo adecuado se produjera, desde aquello que conocíamos, una floración perfecta.
Naturalmente, Morning Glory no había pasado por el remate de los productos en el Tattersall. Pese a las objeciones de los tíos y de los apremios cada vez mayores de la situación financiera, fue creciendo y llegó en marzo a la cuida, el lugar en Florencio Varela donde se preparaban los potrillos antes de su venta en los remates del Tattersall. De ahí, en vez de ir a la ventas de primavera, fue directamente a lo de Augusto. En los meses previos a las ventas, fuimos a visitarlo varias veces. Recuerdo verlo ir al paso cerca de una fila de ombúes por una orden expresa de mi abuelo. Luis lo llevaba de la brida con la mano alzada como si sostuviera un ramo de flores, y todos nos sentimos orgullosos porque ese caballo transmitía en su andar una tremenda convicción que siempre nos alegraba. A esa altura mi abuelo ya sabía que, si Augusto le daba el visto bueno, cosa que sería inevitable, dijo, lo iba a hacer competir en las grandes carreras del año siguiente. Pero primero debía ganar una para caballos sin antecedentes, es decir, en la categoría perdedores, que significa tanto caballos que no han corrido como caballos que no han ganado todavía. Esas competencias son de tiro corto a mediano de entre 1400 y 1600 metros. Si ganaba, iría a ganadores de una carrera, también de la misma distancia. Había que ir eligiendo la ocasión, venteando los comentarios sobre los otros potrillos, bien atentos a ver qué oportunidades se presentaban. Recién después vendrían los grandes premios, cada vez más importantes, para culminar en diciembre con el Pellegrini, donde se enfrentaría no solo con los potrillos de su generación, sino con las potrancas más destacadas y los caballos adultos de cuatro años y más, tanto argentinos como extranjeros. Sí, esa sería la carrera más brava, pero si nuestro alazán era de verdad un crack, su triunfo no sería más de lo que todos nosotros a esa altura esperábamos.
Pero había un problema: ese año González Carranza también tenía un crack. O por lo menos un caballo de gran presencia, un zaino oscuro grande con una ancha lista blanca en la frente, que ya se estaba haciendo la reputación de ser muy importante. Además, había otra contra: el cuidador de González Carranza, Javier Cáceres, no solo era un verdadero maestro, sino lo que en el ambiente se llamaba un gran compositor en el difícil arte de preparar potrillos. Ya se estaba comentando que Javier confiaba ciegamente en el potrillo de González Carranza. Javier empujaba sus productos; Javier no tenía los inconvenientes de Augusto; al contrario, hacía debutar rápidamente a sus créditos, muchas veces a las pocas semanas de que González Carranza los entregara. Él hacía que las cosas fueran fáciles o por lo menos que lo parecieran, sin los repliegues dubitativos de Augusto.
Así que ahí teníamos una desventaja de la que surgía un escenario que nos provocaba una gran desazón: que el potrillo de González Carranza debutara antes y fuera creciendo con cada victoria, mientras Morning Glory se llenaba de moho por la falta de coraje de Augusto y así perdiera la primera parte del año. Lo cual significaría que tal vez no estuviera tan bien preparado para las grandes carreras. Y eso era algo que no debía suceder, según pensaba mi abuelo. Para Morning Glory, él quería éxitos y, si me permiten el juego de palabras, del inglés al castellano, éxitos mañaneros, es decir, temprano. Quería que ese caballo debutara con la fresca, digamos, de los primeros meses del año y que fuera creciendo con una serie de triunfos que, vistos más tarde, parecerían inevitables. Esa es la manera gloriosa e indiscutible de los cracks, para quienes una derrota, si es que ocurre, no es más que un traspié debido a una causa de fuerza mayor, como ocurrió con Arcuri, que no le dio rienda a Botafogo en la ocasión en que lo batió Grey Fox. No, a Morning Glory no iba a pasarle eso, sería un glorioso crack tempranero que iluminaría las pistas con sus triunfos. Cada una de sus carreras debía ser un jalón que lo llevaría a la gloria, con lo cual su nombre acabaría por representarlo cabalmente. Yo entendía ese gusto de mi abuelo por nombrar sus productos. En los pedigrees, los nombres indican una línea, por lo general la materna, y derivan unos de otros en conceptos relacionados. Así se crean familias cuya pertenencia se nota a simple vista. Por ejemplo, Morning Glory, hijo de Gloriana, una yegua muy buena que había ganado cinco carreras, sin llegar a las mejores. Gloriana a su vez era hija de Light of August y esta hija, a su vez, de Eternal Sunrise. Así que toda esa línea de productos, tanto potrillos como potrancas, estaba relacionada con la luz y eso se había originado hacía mucho tiempo, a principios de siglo XX, cuando mi bisabuelo Eduardo compró en Inglaterra un gran caballo llamado Sun of England, que cruzó con la trastatarabuela de nuestro pingo. A esta potranca fundadora la llamaron Sol de Noche. Se ve que tomaron lo del sol y lo de la luz, por lo menos para esa línea, y a la noche la dejaron de lado. Desde entonces, hasta llegar nuestro potrillo, tanto mi bisabuelo como mi abuelo se las ingeniaron como para que esa secuencia fuera una especie de razonar poético, como sucede cuando los nombres están bien puestos.
Esa línea no perdió vigencia, aunque por un tiempo su continuidad en el haras estuvo bastante comprometida. Y eso fue porque en un momento dado varias de las yeguas de esa línea se vendieron, murieron o tuvieron accidentes y la que sería abuela de Morning Glory había quedado en el haras de nuestro amigo Roger. Durante varios años mi abuelo hizo un trabajo fino por recuperarla y lo invitó al campo de las sierras en varias temporadas. Al fin, su amigo cedió y mi abuelo se la compró o la cambió por otras yeguas, eso nunca estuvo claro, y la cruzó con un padrillo que venía muy bien, pero ese era nada más que el primer paso. Lo que él quería era una hija de esa madre con la sangre del padrillo jefe, que ya se hacía viejito —que en su pedigree tenía jefes de raza y potrancas interesantes—, y quería hacer esa cruza para sacarle cría con el padrillo nuevo cuya compra, sin que lo supieran los tíos, estaba manejando. Y de todas esas vueltas salió Morning Glory, que era su gran obra de creación de esos años, como el cuadro de un gran pintor que va dando forma a su concepto durante un largo proceso de previsión, revisión, arrojo, paciencia y decantación.
9 Un desafío
Ese verano fue el último en que salí a cazar palomas con mis amigos, los chicos del herrero. Fue también el último en que estuve contento de estar solo, de andar por el campo sin precisar de nadie, ni siquiera de Fabricia. Tuve, en los siguientes años, muchos momentos en mi vida donde ese vacío de extrañarla no existió o había menguado de tal manera que se hizo casi imperceptible, mientras yo no buscara escuchar ese dolor. Y luego, ya de más grande, hubo más amores y cada uno borró a su manera los anteriores. Pero ese año algo encendió en ambos una chispa que de pronto fue tomando fuerza y se convirtió en una linda fogata. Porque a partir de marzo, cuando reencontré a Fabricia en Buenos Aires, en un cóctel bastante numeroso en casa de mi abuelo para el grupo de las carreras al que ella fue con Justine y Owen y hasta González Carranza, me di cuenta de que su presencia era un extra que me hacía sentir mejor, como si yo estuviera más a cargo de las cosas y, me parecía, yo me ponía a la altura de esa situación. Cuando estaba con ella me parecía haber crecido varios años. Y no es que Fabricia fuera aniñada, al contrario, tenía una gravedad y un carácter amable que me hacía pensar que no estaría satisfecho hasta conocerla mejor. Ya la había visto varias veces en las primeras reuniones de las carreras, pero me costó inventar una excusa para acercarme y hablarle directamente. Fue recién en la tercera reunión en Palermo, en el debut del alazán, cuando junté fuerzas, aprovechando que todos ya se conocían aunque sea de vista, para decirle que, si estaba dispuesta, podíamos ir a la redonda a ver desfilar al alazán de su abuelo. Ella dijo que sí casi enseguida, pero con la suficiente vacilación como para que yo viera que le costaba un poco superar su timidez. Así que sin ponernos de acuerdo fuimos bajando cada uno por su lado las escaleras de la tribuna central y, una vez que estuvimos más allá de las miradas indiscretas de tantos parientes, nos acercamos y caminamos juntos hasta donde desfilaban los caballos recién ensillados. Y ahí estaban, cómo no, tanto mi abuelo como el de Fabricia, los dos en extremos opuestos, y yo pensaba que mi abuelo jamás hubiera ido a ver el caballo del otro.
Courvoisier iba a tener su debut el domingo siguiente. Todo el mundo decía que sus tiempos eran buenos; en La Rosa, la revista de los entendidos del turf, los columnistas Turilo y Becho, que sabían todo lo que pasaba, anticipaban una buena carrera con Courvoisier como animador principal. Pero con el alazán, que corría antes, esa misma tarde, también se deshacían en elogios y resultaba difícil decidir de cuál caballo estaban más prendados.
Fabricia dijo:
—Me gusta. Tiene clase.
Y ahí me fui enterando de que a ella también le encantaban los caballos, que esperaba algún día poder criar como su abuelo o hasta encargarse del haras si Owen ya no andaba para esos trotes. Y mientras tanto estaban el colegio y las primeras fiestitas y descubrimos que pronto íbamos a coincidir en la que sería la fiesta del año, así que debía aprovecharla, insistían las tías, porque la dueña de casa era una de las últimas ricachonas a la antigua que consideraba que había que celebrar a su nieta con una gran recepción, no por ser su cumpleaños, sino por el simple hecho de ser su nieta. Y allí se iban a encontrar prácticamente todos los chicos y chicas conocidos de Buenos Aires. No es que me gustaran mucho las fiestas, pero bailar con Fabricia era algo que no me quería perder.
—¿Y?, ¿qué hacen acá ustedes?
Era González Carranza, que se nos había ido acercando sin que nos diéramos cuenta, como un lobo silencioso, pensé, y nos miraba con una cara que pretendía ser irónicamente amenazante, como si por un momento el sol brillara por entre un resquicio de nubes apelmazadas.
—Estoy viendo a nuestro rival —dijo Fabricia.
La expresión de González Carranza cambió un poco, pero hizo un esfuerzo y siguió sonriendo, lo cual se manifestaba en un tirón de su comisura izquierda.
—¿Ah sí? No estoy seguro de que sea un rival de fuste, por lo menos no todavía. Vamos a ver cómo se desempeña ahora.
De pronto, como si recién me viera, se dirigió a mí:
—Y usted, jovencito, ¿qué opina?
Me sorprendió mi respuesta a medida que la decía.
Sin vacilar dije:
—Para opinar tendría que verlo a Courvoisier.
—No me digas. ¿Te considerás un entendido?
Sentí que enrojecía. ¿Cómo responder?
Lo miré a los ojos y dije:
—Aprendo con mi abuelo.
Durante un rato, los tres miramos los caballos mientras se aprestaban los jockeys.
—Los de ahora, aunque hay algunos buenos, no son lo que eran antes. Por ejemplo, Leguisamo —dijo González Carranza.
—Creo que mi abuelo también piensa lo mismo —dije.
—Trabajó con tu abuelo mucho tiempo y después unos cuantos años conmigo. Ahora ya está grande, pero fue el mejor.
Aureliano Antúnez se subía al alazán.
—Ese no es tan buen jinete —dijo González Carranza—, yo creo que el mío, un rosarino de apellido Villegas, es mucho mejor.
—Abuelo —dijo Fabricia—, ¿por qué no llevamos a Martín a ver a Courvoisier?
—¿Para que nos dé su opinión? —sonrió González Carranza.
—No —dijo Fabricia—, pero ahora corre el de ellos, que lo vea a Courvoisier ya que lo van tener que enfrentar.
—Bueno, al fin y al cabo ¿por qué no? —dijo González Carranza—. Todos los tiempos de las partidas están a la vista, menos algunas que nos reservamos. A lo mejor la visita de este joven hace la diferencia y lo retiran al alazancito ese de una vez por todas.
Yo sentí que la rabia me quemaba.
—Voy a ver a su crédito —dije— .Y agregué, en voz más baja—: a ver si es para tanto.
—Ah, tenés agallas —dijo González Carranza, que me había oído perfectamente—. Eso no está mal, mientras no pierdas la línea. Vamos, Fabricia, ya es hora de ir subiendo al palco. Arreglá con él. Otro día lo invitamos a ver un buen caballo.
10 En el stud de Augusto
—A ver qué impresión te hace.
Su cortesía era una de las cosas que más me gustaban de mi abuelo, en él era una forma sutil de alentar a los otros. Ahora, mientras mirábamos la pista donde se entrenaban los productos, deseaba hacerme participar de los posibles éxitos del potrillo. No es que le importara en realidad mi opinión. Se iba a guiar por sus propias impresiones. Llegaba a ellas con un primer golpe de vista, respaldado por un paciente proceso de observación y, una vez consolidado su juicio, confiaba en su opinión a puño cerrado. Yo sabía lo que opinaba del alazán.
Le dije, superando cualquier duda:
—La verdad, tiene algo.
Lo miramos pasar delante de nosotros con un galopón a punto de ser rápido; el jockey, el famoso uruguayo Antúnez, iba apilado pero tranquilo, con el cuerpo suelto. Como si los dos estuvieran perfectamente de acuerdo en estar ahí, en esa mañana de sol y viento fresco a mediados de marzo, antes de todas las carreras importantes de la temporada.
—Se está adaptando bien —dijo mi abuelo.
Era cierto. El potrillo tenía un aire de confianza y daba la impresión de que podía ser especial. Tenía resto, me parecía, y espíritu de sobra. Que realmente tuviera las condiciones necesarias para ser un crack, eso ya lo iríamos viendo; mientras tanto, recién estábamos en la primera etapa de su primera campaña y era lógico que nos hiciéramos ilusiones.
De todas formas, Morning Glory se podía mancar, o simplemente aflojar de una mano u otra o tener un problema de pichicos o de sobrecoronas —aunque tenía vasos amplios—, o podía aparecerle las temidas corvazas y esparavanes en los garrones. Eso hubiera sido grave, una verdadera pesadilla, porque podía eliminarlo de todas las reuniones importantes, por lo menos hasta mitad de año, y entonces tendría que ir contra reloj para recuperar entrenamiento. Por suerte no era el caso, y el potrillo y nuestras ilusiones seguían intactos.
—Ahí viene Augusto —dijo mi abuelo.
Augusto era nuestro cuidador, “el dandy más elegante de Palermo” como lo describía La Blanca, pero también un hombre introvertido y cauteloso, que rara vez arriesgaba una opinión decidida sobre sus pupilos. Me divertía verlo con mi abuelo porque no podían ser más distintos; los modales expansivos, las anécdotas y las bromas lo encerraban en un silencio enrarecido que de a poco iba conformado un interrogante casi teológico. Pero, como decía mi abuelo, “sabía”, y si en los últimos años no había coronado del todo nuestros viejos éxitos, no era de él toda la culpa. En su trayectoria había tenido, cómo no, varios cracks tanto de nuestro haras como de otros dueños, hacía ya tiempo, pero la verdad era que su administración del éxito era de tan bajo perfil y tan prudente, que mi abuelo a veces me decía, un tanto exasperado, que ya que Augusto tenía un apellido italiano, hubiera sido lógico que fuera mucho más expresivo. No es que se entendieran mal. Los dos se respetaban y Augusto, a pesar de su cautela, era uno de los dos o tres mejores cuidadores del país, o tal vez el mejor, decía mi abuelo, después de haberse tomado un whisky. A su manera, Augusto era un personaje y su modo distante escondía una inteligencia de lo más observadora y alerta. Pero tenía algo asordinado que irritaba a mi abuelo quien, en el fondo, más que la realidad buscaba, con el narcisismo propio de todo artista, que alguien le hablara bien de sus caballos.
Para mí, el modo de Augusto tenía que ver con la melancolía del tango, no del tango canción de Gardel, melódico y expresivo y en el fondo alegre, sino de un tango más introvertido y melancólico, igualmente valedero, con más orquesta, incluso, capaz de muchas cosas profundas que a primera vista hasta podían resultar un poco ingratas pero que se te van metiendo en el corazón hasta que uno piensa que ese sonido, de los años cuarenta y cincuenta, es la voz más valedera, armónica y, para bien o para mal, moderna de Buenos Aires. Y Augusto, que ya se estaba haciendo grande —tenía quince años menos que mi abuelo, así que frisaba los sesenta— tenía, quizá gracias a sus trajes cruzados, un aire ceremonioso con su cara surcada de líneas paralelas en las mejillas, sosteniendo el eterno cigarrillo como si fuera un anillo de sello, con un aire remoto y a la vez atento, mientras inspeccionaba sus créditos y daba una vuelta con alguna indicación en voz baja a los vareadores.
Pero en esta ocasión, Augusto, en vez de quedarse a conversar con nosotros, nos estrechó la mano y siguió viaje, y como el potrillo ya estaba volviendo vi que le hacía una seña al jockey, que lo sofrenó. Mientras todos nos acercábamos, observamos que Augusto miraba las manos del alazán de manera insistente.
—¿Y? —preguntó, levantando la vista—. ¿Cómo lo ve, Antúnez?
—Bien, don Augusto. Está bien. Yo no le noto nada.
—¿Qué? ¿Pasa algo? ¿Le pasa algo al potrillo, Augusto?
—No, don Eduardo. Puede que sea nada. Pero el otro día nos pareció que aflojaba un poco de la mano derecha.
—¿Y usted qué dice, Antúnez? —preguntó mi abuelo.
El jockey lo miró a Augusto como pidiéndole permiso y en cuanto vio que solo le devolvía la mirada, sin cambiar de expresión se le atropellaron las palabras.
—El otro día medio que tropezó al salir del box, don Eduardo. Pisó mal, solo eso, pero al día siguiente estaba medio sentido. Fue la semana pasada, cuando usted todavía estaba en el campo. Pero ahora está perfecto, ya lo ve, de lo más garifo, don Eduardo.
—¿Vos qué pensás, Augusto?
—Y… Yo opino que hay que observarlo un poco. En todo caso, en vez de debutarlo a fin de mes, esperamos a mediados o fines de abril. Puede que para entonces esté bien consolidado.
Mi abuelo hizo un leve movimiento de impaciencia. Como si le dijera a Augusto, por favor, no me lo empieces a demorar de entrada. Estaba lejos de permitir que su natural impaciencia arruinara sus créditos, pero a la vez, como confiaba en el potrillo, lo quería ver debutar pronto para encarrilarlo en la gran serie de clásicos de los productos de dos y tres años.
Yo lo veía perfecto, de pelo estaba en muy buena condición, las extremidades no parecían hinchadas, y los pichicos, esos balancines entre el nudo y el vaso que son el amortiguador del choque de los cascos, parecían nítidos y en buenas condiciones, con el pelo liso, sin derrames de ninguna especie. Tenían, para nuestro crédito, me parecía, la extensión justa y el ángulo adecuado; lo que no me gustaba era que, como otro caballo nuestro, y ese sí que había sido un crack, tenía una rodilla ligeramente virada hacia fuera, pero mi abuelo había dicho de entrada que eso no tenía importancia, como no la tuvo en el caso del zaino, años atrás. Todo eso era historia antigua y a ese caballo mi abuelo lo había vendido por una buena suma y ahora, como de nuevo le estaba faltando plata, los tíos otra vez empezaban a murmurar por lo bajo. Decían que el abuelo Eduardo era un gran inconsciente, que la deuda de nuevo se le estaba escapando de las manos y que muy probablemente el alazán era solo una promesa muy dudosa; no se daban así como así dos caballos como el zaino, decían. Nada más improbable que apareciera otro crack relativamente pronto. A eso mi abuelo contestaba que era como decirle a un pintor que había producido un gran cuadro que por el hecho de crear algo de gran calidad le sería más difícil sacar otro muy bueno. Al contrario, contraatacaba, si sale uno, salen dos o tres o más, uno ya te muestra que eso es posible, esa es la mejor señal; y justamente, que apareciera un caballo —y además no era uno solo, era una buena cantidad a lo largo de los años— demostraba que ahí había material genético para muchos ejemplares; como en el caso del pintor de su ejemplo, insistía. Y cada temporada irían saliendo obras maestras distintas; lo que les pedía era confianza, porque ahora, estaba seguro, iba llegando el momento en que podría ir coronando su obra y los próximos años serían los mejores del haras. El late manner de los grandes pintores producía muchas veces sus mejores cuadros, dijo una vez, mientras tomaba su whiskicito de la noche; ahí aparecía todo lo que uno conocía de la vida entera, así que, ¿por qué no podría ocurrir con los caballos?
Esas razones irritaban mucho a mis tíos, que eran hombres más bien exactos y que no compartían ni poco ni mucho sus comparaciones con algo tan volátil como el arte. Y en cuanto a los caballos de carrera, cada vez menos, a medida que aumentaban las dificultades económicas. Así que él quedaba en eso solo.
Le dije a Augusto:
—Decime, ¿cómo lo ves?
—Bien, Martín, yo creo que este algo puede hacer.
—¿Y vos, Otropapá?
Nadie le decía abuelo. Era una simple costumbre, a los nietos nos quería. Era con los hijos, a los que también quería mucho, que a veces tenía problemas. Tenía todos nuestros cumpleaños bien anotados en una libretita de cuero con sus iniciales en letras doradas, que descubrí años después entre sus pertenencias.
—Yo le pongo unas fichitas —dijo mi abuelo. Moderaba su opinión para no ofender a Augusto—. Hay que cultivar la esperanza, che —insistió—. Para mí, con este capaz que acertamos un pleno.
Él no jugaba. En eso yo decía que era medio budista. A su manera era desapegado. Para él lo importante era un crack; lo que realmente valía era la gloria. Decía que muchas fortunas entran al hipódromo pero que pocas vuelven a salir. Su apuesta fuerte siempre era por los caballos. Se veía más que nada como un criador. Nunca apostaba a sus cracks; era como bajar a una pista inferior donde lo espléndido de producir algo único se transformaba en simple lucro, en emoción barata, creo yo, que pensaba. Porque en realidad, lo que más quería era la calidad suprema, algo que fuera un hecho indiscutible, donde el público no tuviera más remedio que abrir la boca y decir, ah, sí, claro, esto es realmente bueno. Y cuando unos años después leí a Roberto Arlt y vi esa frase sobre la prepotencia del trabajo, cuando yo iba dejando la pintura, porque no me parecía original lo que hacía, fui entendiendo su punto de vista y, más aún, me fue pareciendo natural, porque una cosa es mejor cuando se va imponiendo por sus propios méritos y cuando a la gente le gusta de veras, sin propaganda ni publicidad.
Augusto dijo:
—No se preocupe, don Eduardo. Hay que darle su tiempo, sin quemar etapas.
Todos sus consejos tenían que ver con la paciencia, decía mi abuelo: cuando uno tiene un verdadero crack es el caballo el que está apurado. Él temía que Augusto demorara demasiado las cosas. Y había carreras para ganar, ya se nos venían encima algunos de los primeros grandes premios para los productos de dos años. En poco tiempo, la gente empezaría a hablar de determinados potrillos, y él quería que el alazán estuviera entre ellos, que ya mismo fuera siendo cabeza de su generación. Y en esto tenía sus argumentos, porque decía que con esa sangre el potrillo podía mostrar sus condiciones de entrada; la de él no era una sangre lenta. Al contrario, venía de familias precoces, cuyos productos, si bien eran fondistas, no dejaban de ser rápidos. Le tenía gran confianza a esa sangre que él había armado a través de los años, como si hubiera hecho injertos entre los principales árboles genealógicos del haras y los hubiera cruzado con una planta de otro sitio, para lograr un producto que reuniera todas las condiciones.
De todas maneras, esa mañana no estaba dispuesto a dejar pasar por alto las actitudes de Augusto, que a veces parecía un tronco flotando tranquilo en un remanso, según me dijo una vez.
—Mire, Augusto —propuso, con su autoridad de conocedor—, a este caballo no hay que postergarlo. Los potrillos de esta línea son precoces y lo que necesitan es fogueo. Si no, pueden empezar a aburrirse. Necesitan competir, estos son corredores de raza. Yo estoy seguro de que este potrillo es de esos.
Augusto no estaba dispuesto a ceder tan fácil.
—Don Eduardo, por ahora hay que cuidarlo. Lo que no quiero es que se estropee.
De repente hizo una gambeta hacia el corazón de mi abuelo, a su orgullo de criador empedernido:
—Este es demasiado bueno como para arriesgar.
Pero mi abuelo dijo que ya íbamos a ver. Él lo quería anotar para alguna carrera que lo exigiera un poco, antes de las Polla de Potrillos, alguna linda carrera, precisó, de unos 1500 metros, para probarlo realmente en las pistas y que fuera una buena puerta de entrada hacia lo mejor de la temporada. Naturalmente, hasta que llegara el momento tendría que ir haciendo sus méritos. Antes del clásico debía triunfar en la categoría perdedores y luego en la de ganadores de una carrera.
—Mire, Augusto, ahora varéelo tranquilo; dentro de dos días le vamos a dar una corrida más fuerte y después, si anda, procederemos. Vamos a ver qué sucede —repitió—, ¿no le parece, Antúnez? —apeló. El jockey tensó las piernas y levantó un poco la mano izquierda, no se sentía cómodo con el diálogo, me pareció, quizá porque entendía las razones de ambos. Pero como era un jinete excepcional, gran experto en todo lo que se refiriera a la conducción de los créditos, su opinión era clave. Yo creo que mi abuelo quería tenerlo como aliado. Sabía que era un jockey impetuoso capaz de batallar duramente una carrera y llevar al triunfo a caballos de carácter surtido. Y sabía que se iba a sentir muy bien arriba de un crack, como ya había ocurrido con el zaino. Él tenía una buena opinión de Aureliano Antúnez y más, le tenía mucha fe arriba de un caballo excepcional. No iba a perder una carrera ganada como le había ocurrido al jockey de Botafogo. No, Aureliano era un gran valor y lo había demostrado de sobra. Cuidaba los caballos pero no solo sabía exigirlos, si llegaba el caso, sino permitirles que mostraran todas sus condiciones sin timidez ni apocamientos. En eso era un jockey capaz de darle rienda a un crack y dejar que solito se devorara la cancha; además, era un gran experto en graduar una carrera y juzgar cuándo era indispensable darle rienda o demorarlo.
Miré al alazán, era de buena estatura, aunque tirando a mediano, con una vivacidad en la mirada y el tranco que ya estaba haciendo que los otros vareadores se fijaran en él. En el mundo del turf no había secretos y, si Morning Glory era bueno, pronto todo el mundo de las carreras lo iba a tener en cuenta. Pero por ahora la clave era que debía ganar pronto su primera competencia.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.