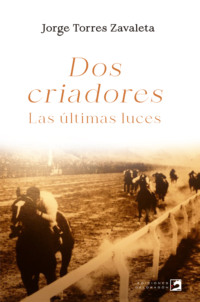Kitabı oku: «Dos criadores», sayfa 3
6 Vida en Buenos Aires y la estancia
Nosotros vivíamos con mi abuelo en Palermo Chico en una casa que ocupaba la esquina de dos calles tranquilas. Desde ahí, como un genio que abandona la botella, mi abuelo salía hacia el mundo donde ocurrían cosas y se mezclaba con jockeys, entrenadores, cuidadores, apostadores y personajes de toda laya que a mí me parecían el material humano que le da forma a las mejores aventuras.
Teníamos una buena relación que se había construido desde mi infancia. A la mañana yo iba al colegio y él a Palermo o San Isidro; pero durante las vacaciones en el campo de las sierras coincidíamos en nuestros horarios y rutinas. Yo iba a visitarlo casi todas los días mientras se afeitaba en un gran cuarto de vestir muy soleado, con un ventanal que daba hacia los lejanos jardines del parque. En esas ocasiones, conversábamos sobre la vida cotidiana de la estancia y del futuro de nuestros créditos.
En esos años, aunque habíamos producido algunos buenos caballos, la aparición de grandes ejemplares se estaba espaciando más de la cuenta. Pero mi abuelo no perdía las esperanzas; al contrario, las renovaba cada año, como si después de cada cosecha los nuevos brotes tuvieran que ser más fuertes. Durante el otoño y el invierno y luego en primavera, en sus periódicas visitas a la estancia, iba atisbando cada producto, desde las primeras semanas de nacidos hasta la época de mandarlos a la cuida para que un equipo de grandes expertos, a cargo de Luis Antonelli, muy criollo, de bigote aluvional teñido por el tabaco en el centro y ojos sesgados hacia abajo y muy penetrantes, los prepararan para los remates de ese año. Y después, luego de una larga espera que coincidía con el verano, cuando veíamos en el coche de caballos los ejemplares que habían nacido ese año anterior; estábamos atentos a las noticias de Augusto, nuestro cuidador, que además era tanguero y a quien yo siempre le tuve aprecio. Luego, por fin, ya en Buenos Aires, venía el debut, generalmente en marzo o en abril o, en el peor de los casos, más adelante, porque a veces se postergaba por alguna lesión, cuando a las nuevas esperanzas del campo de las sierras les llegaba la hora de competir con los rivales de su propia camada y de otros haras. La verdad es que, hasta entonces, a pesar de todo, en esos años nos faltaron caballos, tanto potrillos como potrancas, que tuvieran no solo fondo, sino más velocidad.
Pero ese año, por primera vez en varias temporadas, Augusto, nuestro entrenador, que había sucedido al gran Juan Lapistoy —compañero de aventuras de toda la vida de los caballos de mi abuelo— iba dejando atrás un cierto aire fúnebre, por algo los tíos lo habían apodado el Ciprés, y asentía levemente si miraba nuestro nuevo pingo en las mañanas de otoño de Palermo. Yo iba poco a esos entrenamientos donde todo el mundo hípico calibraba a los futuros contendientes, en ese ambiente con sus boxes, su alfalfa, sus pisos de ladrillo, sus baldes donde reposaban jabones de glicerina que tenían el color acaramelado de un marrón glacé; era, con sus olores y relinchos y el sonido de los cascos, un mundo tan completo como el que podía ofrecer un buen cuento. Y me gustaba comprobar que cada caballo tenía su individualidad y que, a lo largo del entrenamiento, si tenía condiciones, era como si le creciera un alma, porque de a poco, con la rutina y los estímulos del entrenamiento, su individualidad se perfilaba y a medida que lo iban conociendo, peones y variadores lo definían, se acercaban a su carácter, fabulaban sobre él con un dejo de aceptación resignada en el caso de los caballos más comunes y un matiz de admiración cada vez más pronunciado cuando se transformaba, no solo ya por su expectativas, sino por sus triunfos, en el gran crédito del stud y los colores del haras volvían a participar en los grandes premios.
En las mañanas, durante el verano, mi abuelo se situaba ante un gran lavabo con altas patas de metal sobre el que había un espejo ovalado de marco blanco y al costado derecho una repisa con tres cepillos plateados y frascos de colonia. Bajo el repecho de la ventana había un escritorio de roble con fotografías en blanco y negro y la silueta de una foto sobre madera de mi abuela en los años veinte. Conversábamos sobre la actividad y las esperanzas del haras mientras se pasaba la brocha enjabonada por el mentón y las mejillas.
Contra la pared derecha, al lado de la escalera que bajaba al cuarto de armas, había una gran bañadera. En el otro extremo, hacia el parque, un cuartito con una ventana angosta y alta y nada más que un inodoro y un bidé; al cerrar la puerta quedaba aislado y los actos más privados se reducían a ese espacio. Así, el amplio lugar donde conversábamos cuando mi abuelo se afeitaba funcionaba como cuarto de vestir y estudio mañanero y tenía una linda vista a los jardines y al parque. Había frente a la bañadera un gran armario de roble americano, color alazán claro, con gavetas que contenían camisas, corbatas y medias, clasificadas por texturas y colores. A los dos nos gustaba iniciar de este modo nuestro día. Yo me despertaba, me vestía rápido, tomaba el desayuno a las apuradas y me iba a verlo. Por lo general, conversábamos de manera espontánea, pasábamos revista a los acontecimientos del día anterior y surgían relatos acerca de los distintos temas de la estancia, que en ese momento yo empezaba a conocer más a fondo, con la esperanza de ayudar en algo.
Pero cuando recorríamos los potreros mirando los potrillos y las potrancas, había largos silencios de su parte que yo intuía poblados de pensamientos. Mi abuelo siempre decía que lo que le importaba de un caballo era la impresión que le dejaba y que para eso era necesario apartar los preconceptos. Y aunque era un maniático de los pedigrees procuraba, según me dijo, poner la mente en blanco, para sentir de una vez qué o quién era realmente ese potrillo que estaba ante sus ojos. Luego, más tarde, volvía a los pedigrees, los estudiaba preferentemente a la mañana o a la tardecita en su escritorio, antes de bañarse para bajar a comer, y en algún momento, me dijo una vez, todas esas impresiones se animaban en una sola sensación dominante, que a veces coincidía con lo que había entrevisto desde el vamos.
Nos acercábamos a los potrillos, mi abuelo detenía con suavidad el coche para ver mejor los del primer lote, que eran, en general, los que habían nacido más temprano, desde julio hasta septiembre del año anterior. Y mientras estábamos ahí, quietos gracias a la mansedumbre de las tordillas gordas, los productos se iban acercando con cautela y al fin teníamos la ocasión de verlos bien de cerca. Mi abuelo no los dejaba aproximarse demasiado para que no se engancharan con el coche o patearan; por más que fueran mansos, siempre procuraba evitar el riesgo de algún accidente.
De vez en cuando, él hacía que el coche, que manejaba con destreza —quien le había enseñado a manejar esos vehículos y otros más complejos como los mail coaches fue su padre que era experto en el tema—, diera una vuelta alrededor de algún potrillo. Desde el principio de ese verano se fijó, me fui dando cuenta, en el potrillo, no de manera ostentosa, sino con toda tranquilidad, simplemente como una forma de familiarizarse. A veces ni se acercaba, lo dejaba pastar o galopar con los otros, florearse por momentos en carreras improvisadas y a mí me parecía que de esa manera él se iba preparando para tener una opinión genuina. Como si al mirarlo ya pudiera adivinar qué clase de performance iba a tener.
Hay que decir, por lo menos eso me parece ahora, que el potrillo transmitía algo propio, una especie de estado de atención. Como si tuviera muchas luces prendidas y se expresara, pensé al final del verano, plenamente en cada acción. Era un alazán con una pequeña estrella blanca en la frente, que sin ser demasiado alto, tenía buena alzada. La paleta era poderosa y la grupa, inclinada si uno lo miraba de costado, daba a entender que podía ser un buen fondista, pero si uno lo veía de atrás, advertía que era más redonda de lo que aparentaba y eso podía indicar, dijo mi abuelo, que también anduviera bien en las distancias cortas o que simplemente tuviera más pique, una capacidad de acelerar tanto en el arranque como más tarde, que puede venir muy bien en cualquier momento de la carrera. A mí me gustaba su mirada. Sin dejar de ser mansa era directa y firme, como si su carácter estuviera ahí por entero. Aunque tenía nervio no parecía asustadizo y su cabeza, sin ser quizá todo lo linda que uno espera de un caballo con ese pedigree era, decía mi abuelo, propia de los grandes caballos de esa línea, que demostraban en su perfil un poco tosco el alcance de su voluntad.
A mí me parece que una de las peores cosas de un caballo, ya sea de andar o de carrera, es que sea demasiado nervioso, porque con ese temperamento uno debe ser cuidadoso, como si el caballo fuera una bomba a punto de explotar y cualquier ocasión pudiera transformarse en peligrosa. Porque quizá lo malo de cuando un caballo se asusta es que todo es un de repente y ni él sabe lo que va a hacer ni lo que puede suceder. Y como uno tampoco puede preverlo lo mejor es simplemente afirmar las piernas y estar dispuesto a que ocurra lo que sea. Pero tampoco es bueno que un caballo sea demasiado manso, como apagado, porque eso demuestra falta de fuerza o de sangre y el pingo da la impresión de carecer de ese fuego sagrado de los cracks, que siempre tienen respuesta ante las más severas exigencias. Y que, además, sin volverse locos, están a la altura de lo inesperado.
Mi abuelo decía que en eso el potrillo tenía una ascendencia que no era del todo típica del haras. Había comprado a la madre en el remate de una cabaña chica que, sin embargo, tenía algunas buenas yeguas. Era, por su abuela materna, parienta de una de las yeguas fundadoras de nuestro haras, esa línea se había extinguido por una mezcla de fatalidad y mala suerte y él había podido reincorporarla con el agregado de sangre de distinta procedencia ya que el padrillo, sin ser un caballo destacado, convergía dos generaciones atrás con las principales sangres del turf europeo y argentino moderno y a él le producía emoción ver en su pedigree tantos planetas bien alineados. La cruzó con el padrillo nuevo que había importado de Inglaterra, que también tenía algunos ancestros que podían combinarse bien con esa madre y ahí se sentó a esperar. O, mejor dicho, una vez que el producto nació a mediados de agosto —era un potrillo temprano y eso también era bueno—, lo empezó a observar, primero como quien no quiere la cosa, con un interés que tal vez se ocultaba a sí mismo.
7 La relación con mi padre
Una historia anterior afectó a toda mi familia. Mi hermano menor murió en la epidemia de polio a mediados de los años cincuenta. Él tenía tres años y yo cuatro. Yo también estuve enfermo, pero me recuperé totalmente, sin secuelas. Cuento esto porque creo que fue una especie de línea divisoria; allí se acabó nuestro paraíso, aquellos largos veranos sin mayores problemas, y empezó para mí una vida más conflictiva, donde yo lo extrañaba mucho —éramos chicos pero habíamos sido muy amigos—, y aún sin darme cuenta del todo, cuestionaba la justicia de Dios y el mismo orden de las cosas. A partir de entonces, al principio de manera instintiva, luego con un pensamiento más razonado, me fue muy difícil creer en cualquier religión, especialmente la católica, pero eso es, tal vez, un tema aparte; hoy en día la creencia que más aprecio es el budismo, porque no promete nada: ni bienaventuranzas ni castigos eternos. Solo brinda, en apariencia, paradojas para despertar a la verdadera vida consciente y, como vía de acceso, un sutil equipaje para viajar liviano.
Mi padre comenzó a pasar más tiempo conmigo. Yo era su foco de atención cuando salía de sus propios pensamientos. Me gustaba charlar con él mientras andábamos a caballo o antes de que yo me fuera a dormir. Había muchas cosas que nos gustaban a los dos, pero también disentíamos en otras. Pocas veces, casi ninguna, logré imponer mi opinión o mi voluntad, aunque no dejaba de intentarlo con más éxito a medida que pasaban los años.
En esa época, los grandes mandaban y hasta los dieciséis años a mí no se me ocurría que pudiera ser de otro modo. Con mis padres siempre hicimos los programas que le gustaban a él y, la verdad, a mí no se me cruzaba por la cabeza cuestionar sus decisiones. A mediados de los cincuenta y aún a principios de los sesenta, todavía reinaba una rigidez de hábitos y costumbres que podían resultar bastante victorianas.
Uno reacciona contra la gente que quiere precisamente porque los tiene a mano. Mi padre amaba el campo sobre todas las cosas, dejaba muchas otras de lado y tal vez por eso de más grande yo fui ampliando por mi cuenta cada vez más mi red de intereses.
A partir de diciembre, en cuanto se terminaba el colegio, todas las mañanas y todas las tardes salíamos al campo, así que desde bastante chico me acostumbré a andar a caballo durante horas y ya de adolescente podía pasar una jornada de ocho horas —cuatro a la mañana, cuatro a la tarde— sin sentir que eso era algo especial. No es que hiciéramos programas muy variados, pero cuando salía —muy pocas veces— al campo en la camioneta, me sentaba a su lado y entonces me hablaba de los cultivos, especialmente del trigo que se iba a cosechar a mediados de diciembre en esos días largos que parecía que nunca iban a terminar, de tal o cual personaje del pueblo, de alguna anécdota del polo, de los puesteros, de la cantidad de hacienda que debía contener tal o cual cuadro y, por supuesto, cuando llegué a una edad donde le parecía que podía entenderlo, del haras de mi abuelo. Él se llamaba Eduardo, pero en la familia le decían papito u Otropapá y lo tenía a mi padre cada vez más preocupado. Era menos expansivo que mi abuelo, pero yo me conectaba mucho con su realismo. Mi abuelo, con todas sus virtudes y siendo más divertido y mejor conversador, por su carácter no podía comunicarme la realidad de las cosas porque él mismo no las veía o no les daba la importancia que les daba mi padre.
Después, cuando tuve que manejar un campo, encontré que dentro de mis memorias estaba grabada a fuego la conformación buena de los distintos tipos de caballos y de la hacienda, lo cual fue muy útil.
La verdad es que, si bien el campo me gustaba, muy pronto mi padre advirtió que, a pesar de mi buena voluntad, yo no iba a distinguirme en las tareas campestres. Además de mi pasión por la pintura yo era un ávido lector y entonces él me veía más como abogado, cosa que a los quince años no me entusiasmaba. Lo de pintor ni figuraba en su agenda. En Buenos Aires lo veía poco pero en el campo lo pasábamos bien juntos; teníamos, en el fondo, caracteres parecidos: éramos sensibles, orgullosos, apasionados, cabezones y rencorosos. Él me aceptaba, sí, pero siempre a su manera. De vez en cuando, me organizaba algunos sobresaltos como para saber si yo tenía temple, pero de eso hablaré más adelante. Mientras tanto viví muchas experiencias con él que recuerdo con una mezcla de asombro y gratitud.
Y así, por ejemplo, en una tarde llena de nubes cruzamos la zanja de Alsina, que estaba en un extremo del campo; después me enteraría de su conexión con Alma Hue, nuestro campo de las sierras de mi abuelo Eduardo. Él me dijo: “Aquí está” y me empezó a contar la historia de cómo se habían cavado en pocos meses cientos de kilómetros bajo las órdenes de un ingeniero belga y cómo, a partir de entonces, los indios para volver a sus toldos tenían que arrear ovejas, tirarlas a la zanja y pasar por encima de ellas con sus vacas, lo cual demoraba considerablemente su retirada. Entonces, las tropas del ejército los alcanzaban y ellos, para huir, debían dejar toda la hacienda que no habían logrado cruzar. A Alsina todavía lo critican, dijo mi padre, pero lo de él fue un progreso.
Otro verano, creo que yo era más chico, sacó el viejo jeep colorado que había en un galpón y fuimos con mi madre hasta otro potrero apartado. Era un verano de seca. Había poca agua en los molinos, las vacas caminaban cabeza gacha bajo el sol inclemente y de pronto estuvimos ante una bajada tras la cual aparecía un enorme desierto; allí, meses antes, había estado la laguna, que yo había visto con frecuencia. Bajamos rebotando, a los bandazos, mi padre siguió manejando con decisión y al rato dijo:
—Estamos en el cauce de la laguna Alsina, es una de las más grandes de la provincia de Buenos Aires, tiene veinte mil hectáreas. Véanlas con esta seca que dura tantos meses.
Íbamos levantando altas nubes de polvo y el jeep lucía como descolorido por la tierra suelta. El cielo atrás de nosotros estaba casi gris. Ese verano la laguna Alsina era un gran desierto. Recién al rato mi padre —más tarde, cuando tuvo su avioneta y volábamos juntos, entendí que podía ser bastante imprudente, pero esa es otra historia—, se convenció de que no había agua por ningún lado y subimos de nuevo a los potreros de su campo.
Con el tiempo descubrí que en mi padre convivían dos facetas: la del aventurero que tomaba riesgos y la del hombre de campo y de negocios que rumiaba sus asuntos y sabía llevar su destino con la misma firmeza con que manejaba sus caballos. Pero también tenía un costado un poco ingrato: le gustaba medir a la gente y las cosas podían volverse peligrosas. Me viene ahora a la memoria una: yo tendría veintidós años y estábamos en un palenque donde había varios caballos atados. De pronto él se paró delante de uno de ellos, un doradillo que tenía ojos opacos y cara de alunado, y dijo: “¿Querés probar este? Eso sí, es medio bravo. Pocos duraron arriba de él”. Miré al caballo, no me gustaba ni su actitud ni su aspecto; de paso vi que el palenque tenía una cantidad de árboles y lo primero que pensé era que hubiera sido mejor montarlo afuera del casco, en campo abierto, así uno podría dejarlo correr. Esos árboles, ahí, con el caballo corcoveando, podían ser bien peligrosos. Pero a mi padre no le iba a decir que no lo iba a montar y tampoco que era mejor llevarlo a campo abierto. Eso estaba descartado. Enseguida se acercó al doradillo, le sacó el cabresto, le tapó la cabeza con su campera, el caballo no podía ver nada y se quedó quieto y con mis más y mis menos subí al recado. El lomo del doradillo se hundió levemente. Lo que sucedió enseguida fue que papá le sacó de repente la campera que le tapaba los ojos y ahí mismo el caballo se puso a corcovear de una manera que yo nunca había visto. Eran saltos altos, a veces casi verticales, apenas aterrizaba y enseguida volvía a elevarse mientras bajaba la cabeza. Yo me agarraba de las riendas y del recado como podía, apretaba las piernas, me sostenía con alma y vida, como garrapata. No duró poco el asunto porque con mi padre ahí, yo no solo me veía en situación de emergencia, sino que estaba empeñado en vencerlo, así que, cuando al rato daba señales de amainar, lo taloneaba y el caballo redoblaba sus esfuerzos, pero me parecía que se estaba cansando. Tuve la gran suerte de que no se tiró contra un árbol, aunque no tuve tiempo de pensar en eso. La furia del animal me obligaba a apretar las piernas y agarrarme de las riendas y del cojinillo con alma y vida. Estuvo por tirarme varias veces, me despegué bastante, pero me mantenía agarrado a pesar de todo. Al fin, el caballo se cansó, de milagro no me había tirado al diablo, y de a poco sus corcoveos fueron perdiendo ímpetu y altura y, cuando vi que no se movía, me bajé temblando del susto, de los rebotes y del cansancio, y ahí estaba mi padre muy colorado y con una gran sonrisa. Entonces vi claramente en sus ojos una mirada de orgullo. No dijimos nada, quizás un muy bien de él, ni siquiera estoy seguro, pero sé ahora que estaba conforme conmigo en ese momento. Tal vez fue el momento en que estuvo más conforme en su vida, porque pocos años más tarde, cuando me dediqué a la literatura y me mudé, tuvo un disgusto extremo y dejamos de hablarnos durante varios años.