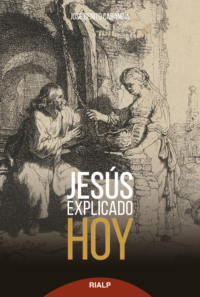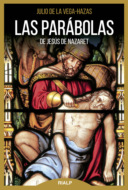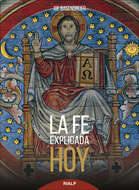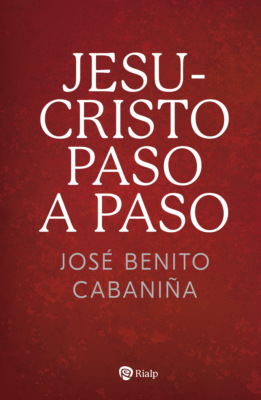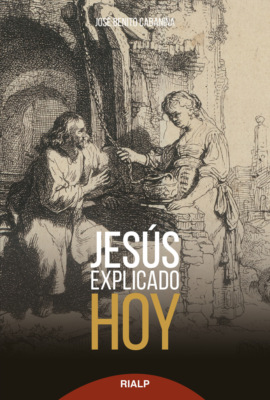Kitabı oku: «Jesús explicado hoy», sayfa 2
4. EL ORIGEN DEL MAL
«Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia Oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer; además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. (…) El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén, para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios dio este mandato al hombre: “Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día en que comas de él, tendrás que morir”» (Gn 2, 8-10, 15-18). La imagen de un jardín maravilloso describe el mundo en el que Dios pone a los dos primeros seres humanos. Era un mundo lleno de unidad y belleza, como una casa acogedora que calienta y alimenta, sin peligros ni amenazas. Dios confía este mundo al hombre, no para que lo explote a su gusto como si fuese su propiedad personal, sino para que lo cuide y lo cultive. El trabajo se presenta aquí como la invitación de Dios para que el hombre colabore con Él, de forma agradable, en la tarea de conservar la creación. En este relato, al plasmar la familiaridad entre Dios y las dos primeras personas humanas, se respira un ambiente de bondad, de fiesta. El dominio que Dios les concede sobre toda la creación sugiere que dentro de ellos había una armonía que nos resulta difícil imaginar ahora.
Respecto a la prohibición de comer del árbol del bien y del mal, en el lenguaje de la Biblia es frecuente emplear dos realidades opuestas para expresar la totalidad; por ejemplo, “entrar y salir” quiere decir “vivir”. “Conocer el bien y el mal” puede significar conocer todo, pero esto es solo propio de Dios. Lo que Dios les prohíbe, por tanto, es que intenten reemplazar a Dios o “ser como Dios”. El hombre y la mujer son y siempre serán criaturas, es decir, seres dependientes de Dios. Dios les había dado la vida y, con ella, un espíritu inmortal, para que pudieran conocer el bien y el mal, no inventarlo. Ellos no eran Dios, por muy perfectos que Dios los hubiese hecho y por muy altos que los hubiera colocado en el mundo. La libertad del hombre tiene un límite, que él debe respetar: Dios y sus mandatos.
«La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: “¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín?”. La mujer contestó a la serpiente: “Podemos comer los frutos de los árboles del jardín; pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: ‘No comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis’ ” . La serpiente replicó a la mujer: “No, no moriréis; es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal”» (Gn 3, 1-6). La serpiente es imagen del ángel Satán —palabra hebrea que significa “enemigo”—, que habiendo sido creado bueno por Dios, se rebeló con otros ángeles contra su Creador y escogió separarse para siempre de Dios. Este ser, llamado también demonio o diablo, actúa movido por su odio a Dios e intenta apartar a los hombres de Dios. Es espíritu sin carne y tiene mucho poder porque conserva la inteligencia que Dios le dio. Por eso el relato del Génesis califica a la serpiente de “astuta” y la Biblia llama al demonio “padre de la mentira” y “homicida desde el principio”, porque incitó con engaño a Adán y Eva a rebelarse contra su Creador, y por eso perdieron su verdadera “vida”, que era la relación amorosa con Dios.
«Y (la serpiente) dijo a la mujer: “¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín?”» (Gn 3, 2). Con esta pregunta insidiosa, que deforma la verdad —ya que Dios no les había dicho eso— el diablo busca destruir la confianza en Dios de nuestros primeros padres y sembrar en ellos la sospecha contra la bondad de Dios. En el fondo, quiere cambiar la idea que tienen de Dios, presentándolo como enemigo de la libertad del hombre, porque no les deja comer de los árboles del jardín. Y aunque la mujer le aclara a la serpiente que no es verdad lo que pregunta, sin embargo, el veneno de la sospecha contra Dios ya está sembrado en el corazón de Adán y Eva. Desde ese momento, comienzan a ver a Dios no como un Padre amoroso que les ha regalado todo y los ha puesto en la cima de la creación visible, sino como alguien que molesta porque pone límites a su libertad.
Una vez preparado el terreno, el diablo se lanza abiertamente a engañar a Adán y Eva, presentando a Dios como mentiroso y envidioso de la felicidad de los hombres: «No, no moriréis; es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal» (Gn 3, 4-6). La serpiente les confirma que, si desobedecen a Dios, no solo no morirán sino que “serán como Dios”. En estas últimas palabras está la fuerza del anzuelo tentador: “Seréis como Dios”, es decir, ya no dependeréis de nadie, vuestra libertad no tendrá ninguna limitación, podréis hacer lo que os dé la gana. En el fondo, lo que atrae al hombre es no depender de nadie, pero esto equivale a dejar de ser lo que es, criatura. El diablo le presenta el pecado, que es desobediencia y rebelión contra Dios, como una liberación de los límites propios de su condición de creatura, que ahora ven como una atadura insoportable.
«Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia; así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos; y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín» (Gn 3, 6-9). El diablo es un mago en el arte de deformar la realidad y así hace que lo que nos daña —la rebelión contra Dios— aparezca a nuestros ojos como algo atractivo y apetecible. Aquí se describe magistralmente la tentación, esa manipulación de la mentira que hace el demonio para que la veamos como una promesa de felicidad: seréis como dioses. Pero las cosas son como son y esta rebelión de nuestros primeros padres contra Dios produjo unos efectos terribles que llegan hasta nosotros.
Al romper la relación filial que tenían con Dios, se destruyó la armonía que había dentro de ellos. Desde entonces, nuestra razón ya no tiene tanto dominio sobre nuestros sentidos como antes del primer pecado. Desde pequeños, todos tenemos esta experiencia: a veces nos apetecen cosas que nos hacen daño como comer o beber demasiado, vengarnos de alguien que nos ha tratado mal, usar la violencia para arreglar un problema, etc. La desobediencia a Dios ha provocado que, dentro de nosotros, los sentidos y las apetencias también desobedezcan a nuestra razón. Y esto es lo que expresan estas palabras del Génesis: «descubrieron que estaban desnudos» (Gn 3, 7). Antes de narrar la primera caída de nuestros primeros padres, el Génesis dice: «Los dos estaban desnudos, Adán y su mujer, pero no sentían vergüenza uno del otro» (Gn 2, 25). Después del pecado sienten vergüenza porque sus ojos y su corazón no están limpios y, al mirarse mutuamente, les cuesta vencer el egoísmo de buscar la propia satisfacción en la unión amorosa. El problema no está en la desnudez del cuerpo humano sino en los deseos que suscita el mirarlo con un corazón manchado.
«El Señor Dios llamó a Adán y le dijo: “¿Dónde estás?”. Él contestó: “Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo, y me escondí”. El Señor Dios le replicó: “¿Quién te informó de que estabas desnudo?, ¿es que has comido del árbol del que te prohibí comer?”. Adán respondió: “La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí”. El Señor Dios dijo a la mujer: «¿Qué has hecho?». La mujer respondió: “La serpiente me sedujo y comí”» (Gn 3, 9-14). Adán y Eva ahora sienten miedo de Dios y por eso se esconden de su vista. Y, por cómo Adán acusa a su mujer, se nota que también algo se ha roto entre ellos.
«“El Señor Dios dijo a la serpiente: «Por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo; te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida; pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia; esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón”» (Gn 3, 14-16). Es sorprendente que Dios, al castigar a la serpiente, símbolo del diablo, prometa ya, aunque de manera velada, la llegada de un Salvador: un descendiente de la primera mujer que aplastará la cabeza del Tentador, es decir, lo vencerá y le quitará el dominio que había adquirido sobre los hombres, debilitados ahora por su alejamiento de Dios a causa del pecado. Este es el primer anuncio de la venida de Jesucristo, nuestro Salvador, a la tierra.
A continuación, el Señor Dios va señalando las consecuencias del primer pecado: los dolores del parto para la mujer; la tendencia del hombre a dominar a la mujer; la fatiga que comporta desde entonces el trabajo; las dificultades para cultivar la tierra, porque también se ha trastocado la armonía que había entre el hombre y las demás criaturas, y finalmente la muerte, «pues eres polvo y al polvo volverás» (Gn 3, 19).
Adán y Eva habían recibido unos regalos que estaban por encima de lo natural —la amistad con Dios, la condición de hijos de Dios y otros privilegios como el de no morir— no solamente para ellos dos, sino para todos sus descendientes, ya que el género humano forma como un cuerpo, donde sus miembros están unidos y lo que le sucede a uno repercute en los demás. Por eso todos los hombres heredamos las consecuencias del primer pecado de Adán y Eva, como hubiéramos heredado sus privilegios si ellos no se hubiesen rebelado contra Dios. Aunque sabemos que al nacer todos recibimos esos efectos del pecado, no podemos explicar cómo se transmite ese pecado desde Adán y Eva a nosotros. Desde luego, en Adán y Eva, su pecado es diferente que en nosotros, porque para ellos fue un pecado personal, pero para nosotros no. Ellos lo cometieron, nosotros lo contraemos al ser engendrados. Es como si alguien fabrica un virus peligroso y se infecta con él al manipularlo. Pero una vez fabricado, ese virus pasa a sus descendientes. Estos no son responsables pero lo padecen, están infectados. Se llama “pecado original” a ese “virus” que rompe nuestra armonía interior y con los demás seres racionales, que procede no de un pecado personal nuestro sino de un pecado “personal” de nuestros primeros padres, y que está en la base de nuestros “pecados personales”. El pecado original es un “estado” —nacemos “infectados”—, no un acto, como fue en Adán y Eva.
El pecado de Adán y Eva cortó las relaciones de amistad de nuestros primeros padres con Dios y, por eso, en esta primera familia del mundo se empezaron a manifestar las consecuencias de esta separación de Dios: Caín, uno de los hijos de Adán y Eva, mató por envidia a su hermano Abel. Después, con el paso del tiempo, el corazón de los hombres se corrompió de tal forma que la tierra se llenó de violencia. La Biblia cuenta que entonces llovió intensamente durante cuarenta días, la tierra se inundó y murieron todos sus habitantes, salvo un hombre justo, Noé, al que Dios prometió que nunca más volvería a suceder algo semejante, y como señal de su promesa hizo salir un magnífico arco iris en aquel lugar. Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Con el paso del tiempo, los hombres perdieron la memoria del único Dios verdadero que les había creado y comenzaron a adorar al sol, la luna, las estrellas, a los grandes ríos e incluso a las cimas de las montañas. Pasados muchos años, de uno de los descendientes de Sem, llamado Teraj, nació Abrán, un hombre al que Dios se dio a conocer y al que guio para fundar un pueblo, Israel, en el que Dios iba a cumplir la promesa de salvar a los hombres, que había hecho después del pecado de Adán y Eva.
PARTE II.
DIOS SALE AL ENCUENTRO DE LOS HOMBRES
5. LA HISTORIA DE LOS PATRIARCAS
La llamada de Dios a Abrán, en el siglo XVIII antes de Cristo, es la entrada de Dios en la historia humana. Dios se da a conocer a Abrán como el único y verdadero Dios y le pide que salga de su tierra y se ponga en camino hacia un país que Él le indicará. Para animarle a obedecer, Dios promete a Abrán que será padre de una nación. Abrán cree a Dios y se pone en camino desde Jarán, en Mesopotamia, hasta la tierra de Canaán, al sur, la tierra que hoy ocupan Israel, Jordania, Líbano y Siria. Una vez llegado a Canaán, Dios fortalecerá la fe de Abrán poniéndola a prueba varias veces. Primero le confirma con palabras solemnes la promesa que le había hecho antes de salir de casa de su Padre: «Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tus descendientes para siempre. Haré a tus descendientes como el polvo de la tierra: el que pueda contar el polvo de la tierra podrá contar a tus descendientes. Levántate, recorre el país a lo largo y a lo ancho, pues te lo voy a dar» (Gn 13, 15-18).
En su relación con Abrán, Dios se adapta a los usos y costumbres de la época. En aquellos tiempos, cuando dos reyes querían firmar un pacto o acuerdo para fundar una alianza entre ellos, ofrecían a Dios unos animales —terneros, corderos, etc.—, los mataban, los partían por la mitad y ponían una parte frente a la otra. Después pasaban por en medio para expresar de una manera simbólica que, si no cumplían ese pacto, los partiesen a ellos también por la mitad como ellos habían hecho con esos animales ofrecidos a Dios. Y Dios, para sellar su alianza con Abrán, le mandó ofrecer el sacrificio de un ternero, una cabra, un cordero, una tórtola y un pichón, y que los partiera por la mitad. Al anochecer, una antorcha ardiente pasó por la mitad de esos animales y Dios prometió a Abrán: «A tu descendencia le daré esta tierra» (Gn 15, 18). Y poco después, Dios confirmó esa alianza con Abrán en los siguientes términos: «Por mi parte, esta es mi alianza contigo: serás padre de muchedumbre de pueblos. Ya no te llamarás Abrán, sino Abrahán (padre de multitudes), porque te hago padre de muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo sobremanera: sacaré pueblos de ti, y reyes nacerán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia en futuras generaciones, como alianza perpetua. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Os daré a ti y a tu descendencia la tierra en que peregrinas, la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré su Dios…
»Por tu parte, (…) esta es la alianza que habéis de guardar: sea circuncidado todo varón entre vosotros. Os circuncidaréis la carne del prepucio y esa será la señal de mi alianza con vosotros. A los ocho días de nacer serán circuncidados todos los varones de cada generación» (Gn 17, 4-13).
Pero Abrahán tenía una pena: Sara, su mujer, no le había dado hijos y ahora los dos eran mayores. ¿Cómo iba Dios a hacerle padre de un pueblo tan numeroso, si no tenía un hijo? A pesar de todo, Abrahán confía en Dios y le cree cuando al cabo de un tiempo se le aparece en forma de tres viajeros junto a la encina de Mambré y le dice: «Cuando yo vuelva a verte, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo» (Gn 18, 10). Y efectivamente, «Sara concibió y dio a Abrahán un hijo en su vejez, en el plazo que Dios le había anunciado. Abrahán llamó Isaac al hijo que le había nacido, el que le había dado Sara» (Gn 21, 2-4).
Cuando Isaac creció y se convirtió en un muchacho, Dios «puso a prueba a Abrahán. (…) Dios dijo: “Toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria y ofrécemelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te indicaré”» (Gn 22, 1-3). Abrahán hizo lo que el Señor le ordenó, pero cuando iba a matar a su hijo escuchó la voz de un ángel: «No alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo» (Gn 22, 12). Y el Señor confirmó a Abrahán sus promesas: «Por no haberte reservado a tu hijo, tu hijo único, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa. (…) Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz» (Gn 22, 16-18).
La Biblia narra que Isaac se casó con Rebeca, hija de un lejano pariente de Abrahán llamado Betuel. Rebeca no lograba engendrar hijos. Isaac pidió a Dios que le concediese un hijo y, cuando llevaban veinte años casados, Dios atendió su petición y nacieron dos hijos: Esaú y Jacob. Entre estos dos hermanos surgió una enemistad grande porque el pequeño, Jacob, consiguió mediante un engaño que su padre Isaac le transmitiese los derechos que correspondían al primogénito Esaú. Antes, Esaú había vendido sus derechos a su hermano por un plato de lentejas. Jacob tuvo que huir de Esaú. Desde Canaán, donde vivían los dos hermanos, se puso en camino y, al llegar la noche, se detuvo y durmió con la cabeza apoyada sobre una piedra. La Biblia cuenta que, mientras dormía, vio una escalera que, desde la tierra, llegaba hasta el cielo y por ella bajaban y subían los ángeles de Dios. En lo alto estaba Dios, que dijo a Jacob: «Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abrahán y el Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás a occidente y a oriente, a norte y sur; y todas las naciones de la tierra serán benditas por causa tuya y de tu descendencia. Yo estoy contigo; yo te guardaré dondequiera que vayas, te haré volver a esta tierra y no te abandonaré hasta que cumpla lo que he prometido» (Gn 28, 13-16). Al despertarse, Jacob llamó a aquel lugar Betel, que significa “casa de Dios”.
Siguió Jacob su camino y se dirigió al norte, hacia Jarán, de donde había salido su abuelo Abrahán. Allí vivía su tío Labán, al que sirvió muchos años. Jacob tomó como esposas a las dos hijas de Labán, Lía, la mayor, que le dio diez hijos, y Raquel, la menor, de la que tuvo dos hijos, José y el más pequeño, Benjamín, en cuyo parto murió Raquel. Veinte años después de llegar a Jarán, Jacob se puso en camino con toda su familia y regresó a Canaán para reconciliarse con su hermano Esaú. Los dos hermanos se abrazaron y Jacob se estableció en Betel, donde había tenido el sueño de la escalera que unía el cielo y la tierra.
Jacob tenía predilección por su hijo José, el primero que le había dado su esposa Raquel, de la que estuvo siempre enamorado, y un día le regaló una túnica especial. Este regalo y unos sueños que tenía José, donde siempre aparecía dominando a los demás, pusieron a sus hermanos contra él. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, que pastoreaban su ganado en Siquén. Al verlo venir, primero planearon matarlo, pero después de bajarlo a una cisterna seca, lo vendieron a una caravana de comerciantes que se dirigían a Egipto. Al llegar a este país, José, que era esclavo, fue comprado por Putifar, jefe de la guardia del Faraón. José se ganó enseguida el reconocimiento de su amo por sus cualidades y pasó a vivir en casa de Putifar porque este lo nombró administrador de su hacienda. La mujer de Putifar intentó seducir a José, pero él se resistió y, como consecuencia, ella acusó a José de haber querido forzarla. José fue encerrado en la cárcel y allí se hizo amigo de dos funcionarios del Faraón, a los que interpretó un sueño que se cumplió tal como José había predicho.
Una noche, el faraón tuvo dos sueños que lo dejaron preocupado porque no sabía qué sentido tenían y nadie pudo interpretarlos. Uno de los funcionarios que había estado en la cárcel con José, lo recomendó al faraón, que lo mandó llamar para que le interpretara los sueños. José se los describió al faraón —siete vacas hambrientas devoraban a siete vacas gordas, y siete espigas raquíticas devoraban a siete espigas lozanas— y le desveló su significado: vendrían siete años de abundancia y grandes cosechas y luego siete años de escasez y hambre. El faraón premió la sabiduría de José nombrándole virrey de Egipto, el puesto más importante después del Faraón.
José, durante los años de prosperidad, hizo acopio de grano de trigo de tal modo que, cuando llegaron los años de sequía y faltó el grano, todos los pueblos de alrededor acudían a comprar grano a Egipto. Allí envió también Jacob a sus hijos, los hermanos de José, a buscar trigo. José los reconoció, pero ellos no lo reconocieron a él. Así, poco a poco se fue informando de la situación de su padre y sus hermanos en Canaán, hasta que en uno de los viajes se dio a conocer e invitó a sus hermanos a instalarse en Egipto, donde el faraón les dio tierras en la zona de Gosen, al norte. Jacob bajó con su familia a Egipto y habitó allí los últimos años de su vida. Antes de morir, bendijo a sus doce hijos, que fueron los jefes de las doce tribus de Israel, el pueblo elegido. Al bendecir a su hijo Judá, lo constituyó jefe de la familia con unas palabras proféticas con las que anunció la llegada del Salvador: «No se apartará de Judá el cetro, ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que venga aquel a quien está reservado, y le rindan homenaje los pueblos» (Gn 49, 10). La muerte de Jacob se sitúa en el siglo XVII antes de Cristo. Sus descendientes crecieron y se multiplicaron en Egipto durante cuatrocientos años, hasta que subió al trono un Faraón que vio con malos ojos la prosperidad de los israelitas porque temió que llegasen a ser más numerosos y poderosos que los egipcios. Para evitarlo, los convirtió en esclavos y los empleó en la construcción de las ciudades de Pitón y Ramsés. Además, ordenó a las comadronas que cuando naciese un varón hebreo lo arrojasen al Nilo.