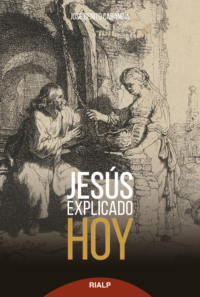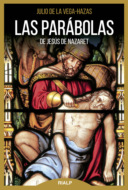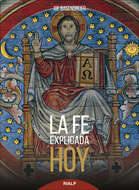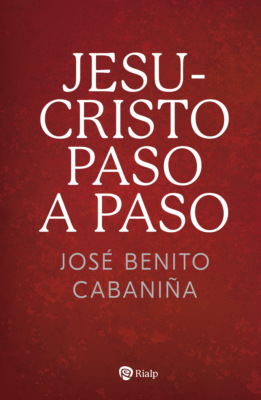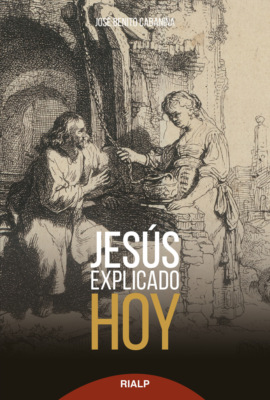Kitabı oku: «Jesús explicado hoy», sayfa 4
10. LAS INFIDELIDADES DE ISRAEL Y LA PACIENCIA DE DIOS
Moisés subió de nuevo al monte Sinaí y durante más de un mes el Señor le fue mostrando las leyes por las que debería regirse su pueblo. Al notar los israelitas que Moisés no bajaba del monte comenzaron a impacientarse y pidieron a Aarón que les hiciese un dios que los guiase. Aarón mandó que le trajeran los pendientes de oro de sus mujeres e hijas, quizá pensando que así los detendría. Ellos se los dieron y con ese oro fundido Aarón moldeó un becerro, al que pusieron sobre un altar y aclamaron como el dios que les había sacado de Egipto. Al día siguiente hicieron una fiesta en honor a su nuevo dios con banquetes y danzas (escogieron un becerro porque los egipcios representaban a Apis, dios de la fertilidad, en forma de toro y lo mismo los pueblos cananeos de Palestina). Así rompió Israel por primera vez la promesa solemne de guardar la Alianza con Dios, que les había dicho: «Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te fabricarás ídolos, ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto» (Ex 20, 3-5).
Arriba, en la montaña, Moisés acababa de recibir en dos tablas de piedra la Ley, cuando Dios le anunció que Israel había decidido abandonar al Señor y que por eso iba a repudiarlo. Moisés intercedió a favor de su pueblo apelando a las promesas que Dios había hecho a los Patriarcas, y Dios renunció a destruir a Israel. Moisés bajó del Sinaí y pudo comprobar por sí mismo lo que le había comunicado el Señor. Ante aquellas gentes que bailaban en honor del becerro de oro, Moisés destrozó las tablas de la Ley como símbolo de un pueblo que había roto su Alianza con Dios. El pecado de idolatría de los israelitas tuvo, como el pecado original de Adán y Eva, unas consecuencias terribles para el pueblo de Dios. En primer lugar, perdió la excepcional relación que tenía con Dios hasta entonces. El Señor los había constituido un pueblo de sacerdotes de manera que cada padre de familia ofrecía a Dios los sacrificios. En adelante, el culto divino quedaría en manos de la tribu de Leví, los levitas. Por otro lado, todos los aspectos de la vida del pueblo judío fueron regulados por unas normas precisas con las que Dios quería educar a su pueblo para impedir que volvieran de nuevo a adorar a los dioses de Egipto. Por eso les ordenó que ofrecieran sacrificios de becerros —el animal que ellos habían adoptado como dios— y dispuso muchos ritos para ayudarlos a vivir separados de los países vecinos, para que no se contaminasen con sus falsas religiones. Estas leyes y normas no solamente eran un castigo sino un medio para rehabilitarlos.
Moisés subió otra vez al monte Sinaí y Dios le dio otras “Tablas de la Ley” para sustituir a las rotas. Después, Dios renovó la alianza con su pueblo, remarcando la prohibición de adorar a dioses extranjeros. En adelante, la presencia de Dios como guía de Israel en su peregrinación por el desierto se haría visible en una “Tienda”, el Tabernáculo, llamada también la “Tienda del encuentro” porque Moisés recibía allí los mensajes de Dios. Esa Tienda, que después sería sustituida por el Templo de Jerusalén, contenía el Arca de la Alianza, una caja rectangular de madera de acacia revestida de oro por dentro y por fuera donde se guardaban las dos Tablas de la Ley, junto con una copa con maná y el bastón de Aarón. «Entonces la nube cubrió la Tienda del Encuentro y la gloria del Señor llenó la Morada. Moisés no pudo entrar en la Tienda del Encuentro porque la nube moraba sobre ella y la gloria del Señor llenaba la Morada. Cuando la nube se alzaba de la Morada, los hijos de Israel levantaban el campamento, en todas las etapas. Pero cuando la nube no se alzaba, ellos esperaban hasta que se alzase» (Ex 40, 34-37). Esta nube que cubría el “Tabernáculo” simbolizaba el poder de Dios que protegía a su pueblo como una sombra bienhechora. Cuando siglos más tarde, un ángel anuncie a María que el Señor la ha elegido para traer al mundo a Dios, usará esa misma expresión, «el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra» (Lc 1, 35) para señalar que la concepción de Jesucristo, el Verbo de Dios hecho Hombre, se haría sin intervención de varón.
Por desgracia, no fue esta la única rebelión del pueblo de Israel contra Dios. Cuando los israelitas se acercaban a Canaán, la Tierra prometida, Moisés envió a unos exploradores para que reconocieran el terreno y le informasen. Los informes que trajeron eran en parte alentadores —aquella tierra “manaba leche y miel” y las viñas daban unos racimos tan grandes que se necesitan dos hombres para transportarlos— y en parte preocupantes, pues sus habitantes eran muy altos y sus ciudades estaban bien fortificadas. Salvo Caleb y Josué, todos los que habían entrado en Canaán pensaban que Israel nunca podría conquistar esos territorios, y así lo comunicaron a la gente, que les creyó y, una vez más, se rebelaron contra Moisés murmurando: «¡Ojalá hubiéramos muerto en Egipto; o, si no, ojalá hubiéramos muerto en ese desierto! ¿Por qué nos ha traído el Señor a esta tierra, para que caigamos a espada, y nuestras mujeres e hijos caigan cautivos? ¿No es mejor volvernos a Egipto?” Y se decían unos a otros: “Nombraremos un jefe y nos volveremos a Egipto”» (Nm 14, 2-5). El Señor les tomó la palabra y les dijo que pasarían cuarenta años vagando por el desierto y allí morirían sin entrar en la Tierra prometida, salvo Caleb y Josué.
Poco después, el Señor ordenó a Moisés que subiese al monte Nebo y desde allí le mostró la Tierra prometida, diciéndole: «Esta es la tierra que prometí con juramento a Abrahán, a Isaac y a Jacob diciéndoles: “Se la daré a tu descendencia”. Te la he hecho ver con tus propios ojos, pero no entrarás en ella» (Nm 34, 4). Y allí murió Moisés, pero, antes, impuso las manos a Josué, señalándolo así como el elegido para sucederlo al frente del pueblo de Israel. Moisés, además de un personaje histórico, es también una representación o “figura” de Jesucristo: Aquel salvó a su pueblo de la esclavitud de los egipcios guiándolo hasta la Tierra prometida; Jesucristo nos ha salvado de una esclavitud peor, la del pecado, y nos ha abierto para siempre las puertas del cielo.
Las rebeliones contra Dios no cesaron. Al cabo de cuarenta años, después de que hubieran muerto todos los que habían salido de Egipto por haber murmurado contra Dios, sus hijos, al llegar al territorio de Moab, al este del mar Muerto, comenzaron a relacionarse con mujeres moabitas y fueron arrastrados por estas a abandonar al Dios de la Alianza y ofrecer sacrificios a Baal, el dios de Moab. Solo el nieto de Aarón, Pinjás, fue fiel a Dios, que le prometió la función de sumo sacerdote para sus descendientes. Dios castigó a los israelitas idólatras y les dio una segunda Ley, cuyas normas se recogen, poniéndolas en boca de Moisés, en el libro del Deuteronomio, que significa precisamente “Segunda Ley”. En ella, Dios, a la vista de la dificultad que habían mostrado los israelitas en cumplir las leyes recogidas en el Éxodo y en el Levítico, atenuó en esta “segunda ley” algunas disposiciones, por la dureza de su corazón (de los judíos).
Según una idea que se repite continuamente en todos los libros de la Biblia, la historia de Israel es la historia de su elección por parte de Dios, su infidelidad, su conversión y el perdón de Dios. Y esto, generación tras generación. El salmo 106 describe así este recorrido:
«Hemos pecado como nuestros padres, hemos cometido maldades e iniquidades.
»Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas; no se acordaron de tu abundante misericordia, se rebelaron junto al mar, junto al mar Rojo; pero él los salvó por amor de su nombre, para manifestar su poder.
»Increpó al mar Rojo, y se secó; los condujo por el abismo como por tierra firme; los salvó de la mano del adversario, los rescató del puño del enemigo; las aguas cubrieron a los atacantes, y ni uno solo se salvó: entonces creyeron sus palabras, cantaron su alabanza.
»Bien pronto olvidaron sus obras, y no se fiaron de sus planes: ardían de avidez en el desierto y tentaron a Dios en la estepa.
»Él les concedió lo que pedían, y los hartó hasta saciarlos.
»Envidiaron a Moisés en el campamento, y a Aarón, el consagrado al Señor: se abrió la tierra y se tragó a Datán, se cerró sobre Abirón y sus secuaces; un fuego abrasó a su banda, una llama consumió a los malvados.
»En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición; cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba.
»Se olvidaron de Dios, su salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, portentos junto al mar Rojo.
»Dios hablaba ya de aniquilarlos; pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él, para apartar su cólera del exterminio.
»Despreciaron una tierra envidiable, no creyeron en su palabra; murmuraban en las tiendas, no escucharon la voz del Señor.
»Él alzó la mano y juró que los haría morir en el desierto, que dispersaría su estirpe por las naciones y los aventaría por los países.
»Se acoplaron con Baal Peor, comieron de lo ofrecido a los muertos; provocaron a Dios con sus perversiones, y los asaltó una plaga; pero Pinjás se levantó e hizo justicia, y la plaga cesó; esto se le computó como justicia por generación sin término.
»Lo irritaron junto a las aguas de Meribá, Moisés tuvo que sufrir por culpa de ellos; le habían amargado el alma, y desvariaron sus labios. No exterminaron a los pueblos que el Señor les había mandado; emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres; adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos.
»Inmolaron a los demonios sus hijos y sus hijas.
»Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas, inmolados a los ídolos de Canaán, y profanaron la tierra con sangre; se mancharon con sus acciones y se prostituyeron con sus maldades.
»La ira del Señor se encendió contra su pueblo, y aborreció su heredad; los entregó en manos de gentiles, y sus adversarios los sometieron; sus enemigos los tiranizaban y los doblegaron bajo su poder.
»Cuántas veces los libró; mas ellos, obstinados en su actitud, perecían por sus culpas.
»Pero él miró su angustia, y escuchó sus gritos.
»Recordando su pacto con ellos, se arrepintió con inmensa misericordia; hizo que movieran a compasión a los que los habían deportado» (Sal 106, 6-47).
Este sucederse de infidelidades y conversiones es también la constante en la vida de cada uno de nosotros. Debido a nuestra debilidad y a las tendencias desordenadas que anidan en nuestro corazón, nos descaminamos con facilidad hasta que, abrumados por las consecuencias de nuestras culpas, nos volvemos al Señor al descubrir su paciencia y su amor. Por eso Jesucristo comienza su vida pública con una fuerte llamada a la conversión, es decir, a reconocer que nos hemos alejado de Dios y debemos volver a Él para escucharlo y pedir perdón.
11. EL NACIMIENTO DEL REINO DE ISRAEL
El pueblo de Israel atravesó el Jordán y entró en Canaán, la Tierra prometida. Según nos cuenta la Biblia, Josué, que había sucedido a Moisés, envió dos espías a la ciudad de Jericó. Una prostituta llamada Rajab los alojó y protegió, pues ella sabía que los israelitas contaban con la ayuda de Dios para conquistar Canaán. A cambio de esconderlos en su casa, Rajab pidió a los dos exploradores que, al entrar en Jericó, respetaran su vida y la de su familia. Después de huir por una ventana de la casa de Rajab, los espías contaron a Josué que los habitantes de Jericó estaban atemorizados por la cercanía de Israel. Josué mandó al pueblo que se purificase y al día siguiente ordenó a los levitas que llevaran en procesión el Arca de la Alianza y se dirigieran al río Jordán, la frontera con Canaán. Al tocar los levitas con sus pies las aguas del Jordán, el río se secó y todo Israel atravesó el Jordán y entró en la Tierra prometida.
Sigue contando la Biblia que los israelitas dieron durante seis días una vuelta alrededor de las murallas llevando el Arca y haciendo sonar las trompetas y, al séptimo día, al terminar la séptima vuelta, el pueblo lanzó el grito de guerra con todas sus fuerzas y las murallas de Jericó se derrumbaron. Los israelitas conquistaron la ciudad, de la que solo salvaron a Rajab y su familia. Esta mujer vivió desde entonces en Israel y de su descendencia salió David, el rey más famoso de Israel, antepasado de Jesucristo.
Los israelitas permanecieron fieles a Dios bajo la guía de Josué y conquistaron muchas ciudades cananeas. Cuando cumplió ciento diez años, Josué, al ver que se acercaba el final de su vida, reunió a los jefes de las doce tribus de Israel en Siquén, el lugar donde Dios había prometido a Abrahán que le daría esa tierra, y renovó la Alianza con Dios. Primero les dio la oportunidad de echarse atrás sugiriéndoles que podría ser demasiado duro para ellos servir a Dios, pero el pueblo insistió en que servirían al Señor. «Porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó, a nosotros y a nuestros padres, de Egipto, de la casa de la esclavitud; y quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios y nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos por los que atravesamos. Además, el Señor expulsó ante nosotros a los pueblos amorreos que habitaban el país. También nosotros serviremos al Señor, ¡porque él es nuestro Dios!» (Jos 24, 13-19).
A la muerte de los que habían renovado ante Josué el juramento de fidelidad a la Alianza, Israel se separó de Dios y cayó de nuevo en la idolatría. Los israelitas eran nómadas y, con el paso del tiempo, se sintieron atraídos por la cultura y la religión de los cananeos que vivían en casas de ladrillos dentro de sus ciudades fortificadas. Como consecuencia de su abandono del Señor, las tribus de Israel comenzaron a actuar como unidades independientes y llegaron incluso a enfrentarse entre ellas en una guerra civil donde estuvo a punto de desaparecer la tribu de Benjamín. Divididos entre ellos, los israelitas eran presa fácil de pueblos más fuertes, como los filisteos, que acababan de desembarcar en la costa y serían sus enemigos más odiados. De esta tribu, los Philistim, toma nombre Palestina.
De vez en cuando, el pueblo se acordaba del Señor para pedirle que los librara de la opresión de los filisteos y Dios les enviaba a unos líderes, los “Jueces” de Israel, que derrotaban a los enemigos, pero poco después los israelitas volvían a venerar a los dioses de las ciudades cananeas y, como castigo por sus pecados, Dios permitía que cayesen de nuevo en manos de otros pueblos. Entre los jueces más famosos de Israel están Gedeón, que derrotó con un mínimo ejército a los madianitas; Sansón, un gigante que trajo en jaque a los filisteos durante algunos años; Débora, una mujer que derrotó al rey cananeo Jeber y a su general Sísara en la llanura de Yezrael, a los pies del monte Tabor, al norte de Palestina; y Samuel, el último de los jueces y el primer “profeta” de Israel.
Al final de este período de los Jueces, Israel llegó a un estado de anarquía. Los israelitas, para poner fin a esta situación, decidieron acudir a Samuel para pedirle que les nombrara un rey, como tenían las naciones de alrededor. Samuel se sintió ofendido no solo porque con esta petición rechazaban su liderazgo, sino, sobre todo, porque el único Rey de Israel era Dios. Sin embargo, Dios le ordenó que acogiese los deseos del pueblo y consagrase rey a Saúl, un israelita apuesto y fuerte, de la tribu de Benjamín. Samuel llamó a Saúl y, después de un banquete, derramó sobre su cabeza aceite y lo besó diciendo: «El Señor te unge como jefe de su heredad» (1 S 10, 1). El aceite era la señal visible de que Saúl había sido elegido por Dios. Después de esta unción de Samuel, Saúl se convirtió en “ungido”, que en hebreo se dice “mashiaj” —de donde viene “mesías”– y en griego, “cristo”. Hasta entonces, en Israel se ungía solo a los sacerdotes, que así quedaban consagrados a Dios, es decir, dedicados a su servicio. Con este rito de la unción de los sacerdotes y reyes en Israel, Dios preparaba el camino al verdadero Rey y Sacerdote, Jesucristo, cuyo nombre es Jesús, el Cristo, ungido no con aceite sino con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo.
Al principio Saúl fue fiel al Señor, pero pronto comenzó a actuar por su cuenta, más preocupado por “utilizar” a Dios para lograr lo que quería que por servirle de verdad. Así, ofreció un sacrificio a Dios en contra de lo que le había mandado Samuel y, poco después, volvió a desobedecer a Dios que, por medio de Samuel, le había indicado que destruyera por completo a los amalecitas con todas sus propiedades. Saúl y su ejército se apoderaron del mejor ganado de Amalec y destruyeron solo lo que no tenía valor. Cuando Samuel le pidió explicaciones sobre este modo de proceder, Saúl le respondió que había guardado esas reses para ofrecer sacrificios al Señor. El profeta le contestó: «¿Le complacen al Señor los sacrificios y holocaustos tanto como obedecer su voz? La obediencia vale más que el sacrificio, y la docilidad, más que la grasa de carneros. (…)Por haber rechazado la palabra del Señor, te ha rechazado como rey» (1 S 15, 22-23).
Dios envió entonces al profeta Samuel a Belén —el pueblo donde mil años después nacería Jesucristo— para que ungiera como rey de Israel a uno de los hijos de Jesé, un hombre de la tribu de Judá. Entre los hijos de Jesé había algunos fuertes y bien plantados, pero la elección divina recayó sobre el último de ellos, David, un muchacho «rubio, de hermosos ojos y buena presencia» (1 S 16, 12), que ni siquiera estaba en casa ese día porque su padre lo había enviado a pastorear sus ganados. Desde el momento en que Samuel ungió a David en medio de sus hermanos, el espíritu del Señor se retiró de Saúl y vino sobre David.
Saúl cayó en un estado de tristeza y sus consejeros mandaron llamar a David, que era un excelente músico, para alegrar al rey. En palacio, David se ganó el afecto de Saúl y de su hijo Jonatán. David se hizo famoso en todo Israel cuando, siendo aún muy joven, venció, por su fe en Dios, a Goliat, el paladín de los filisteos, un gigante fortísimo, que había salido de las filas de su ejército para desafiar en combate singular al luchador que designase Israel. David convenció a Saúl de que lo dejase pelear contra Goliat y lo venció. Así describe la Biblia la primera hazaña de David. «Saúl ordenó armar a David con su propia armadura. Le puso el yelmo de bronce en la cabeza y lo revistió con la coraza. Después le ciñó su propia espada sobre la armadura. David intentó caminar así, pero no estaba acostumbrado. Le dijo a Saúl: “No puedo caminar así, porque no estoy acostumbrado”. Y se despojó de ellos. Agarró el bastón, se escogió cinco piedras lisas del torrente y las puso en su zurrón de pastor y en el morral, y avanzó hacia el filisteo con la honda en mano. El filisteo se fue acercando a David, precedido de su escudero. Fijó su mirada en David y lo despreció, viendo que era un muchacho, rubio y de hermoso aspecto. El filisteo le dijo: “¿Me has tomado por un perro, para que vengas a mí con palos?”. Y maldijo a David por sus dioses.
»El filisteo siguió diciéndole: “Acércate y echaré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo”. David le respondió: “Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. En cambio, yo voy contra ti en nombre del Señor del universo, Dios de los escuadrones de Israel al que has insultado. El Señor te va a entregar hoy en mis manos, te mataré, te arrancaré la cabeza y hoy mismo entregaré tu cadáver y los del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios de Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni lanza, porque la guerra es del Señor y os va a entregar en nuestras manos”.
»Cuando el filisteo se puso en marcha, avanzando hacia David, este corrió veloz a la línea de combate frente a él. David metió su mano en el zurrón, cogió una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó de bruces en tierra. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra. Le golpeó y le mató sin espada en la mano. David echó a correr y se detuvo junto al filisteo. Cogió su espada, la sacó de la vaina y le remató con ella, cortándole la cabeza. Los filisteos huyeron, al ver muerto a su campeón» (1 S 17, 38-52).
Saúl se llenó de envidia hacia David porque, al regresar de esa batalla, las mujeres cantaban: «Saúl mató a mil, David a diez mil» (1 S 18, 7). Desde entonces Saúl, buscaba la manera de matar a David. Lo intentó varias veces, pero siempre fracasaba. David huyó de Saúl, que no dejaba de perseguirlo, y se refugió en el desierto. David tenía un corazón noble pues en cierta ocasión tuvo en su mano matar a Saúl y no quiso hacerlo por respeto al “ungido” del Señor. Tiempo después, alrededor del 1010 antes de Cristo, Saúl y tres de sus hijos murieron en Gelboé, en una batalla contra los filisteos.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.