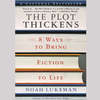Kitabı oku: «Nubes de estio», sayfa 10
– IX— Lo de Irene
No era broma, como a verse va.
Es cosa averiguada que, desde el punto y hora en que don Roque Brezales intimó con la familia del «prócer» y vio que su hijo (el del «prócer») entraba en su casa (en la de don Roque) como Pedro por la suya, le cautivó la idea de casar a Irene con Nino. Si tomó de buena fe las familiaridades o franquezas amistosas de éste con su hija por inteligencias de otra especie, no se sabe a punto fijo, como se ignora igualmente si de los deseos y aprensiones de don Roque participaba su mujer, y si hubo entre ambos conversaciones o acuerdos acerca del particular. Pero son hechos innegables, que no mentía el pobre hombre, aunque anduviera muy lejos de la verdad, cuando, en Madrid afirmaba al «prócer» que Irene había calado las intenciones de Antonino y que no las desdeñaba; porque en aquel instante, por la fuerza de sus deseos, creía él que así debían de pasar las cosas, y así las soñaba; que cuando, vuelto a su casa, trató del asunto con su mujer, ésta no le halló descabellado, y que, sin cruzarse entre los dos el más mínimo reparo, resolvieron dar comienzo a la empresa sin perder un solo instante.
Doña Angustias llamó a Irene a su cuarto, es decir, al cuarto de doña Angustias, donde se hallaba ya don Roque paseándose con inquietud.
Encerrados los tres allí, porque doña Angustias hasta corrió el pasador de la puerta por miedo a la curiosidad de Petrilla y al fisgoneo de las criadas, aquélla, en cuanto tuvo a Irene sentada a su lado, la dijo, con no muy segura voz, porque de ciertos particulares nunca se habla con serenidad completa:
– Te hemos llamado aquí para informarte de un asunto que te interesa mucho, y a nosotros también. Tu padre, que está mejor enterado que yo, te dirá lo que ocurre… Díselo, Roque.
Don Roque, que no había cesado de ir y venir por el cuarto, ni de carraspear, estudiando el discurso que juzgaba necesario para dar a la escena la solemnidad debida, ya que no para convencer a Irene, porque desde luego la daba por convencida, acudió al llamamiento de su mujer; acercose a las dos, y plantado, con las manos en los bolsillos, delante de su hija, a quien aquellos preparativos inesperados y teatrales tenían suspensa y como azorada, la dijo, tanteando mucho las palabras y sacándolas una a una del montón de su memoria:
– Hija mía, yo no sé si tú te habrás hecho el cargo alguna vez de lo mucho que vales, y de que pudiera llegar un día en que necesitaras tomar estado… Porque hay que pensar en todo, Irene, y estar muy al tanto de cómo son las cosas en sí para salir por la puerta del medio cuando sea llegada la hora de salir por alguna parte…
Don Roque, haciendo una pausa aquí, debió asombrarse de este gallardo artificio de su ingenio, porque fue como de triunfo la expresión de sus ojos al clavarlos en Irene, que parecía estar viendo visiones por lo extraño de su actitud y de sus miradas, tan pronto a su padre como a su madre.
– ¿Te has enterado bien de estas reflexiones mías, hijas de la experiencia de los años y de mis cariñosos sentimientos paternales?– preguntó don Roque a Irene, sin apartar de ella su triunfal mirada.
Y como tampoco a esta pregunta respondiera una palabra Irene, que iba de asombro en asombro, añadió don Roque estas otras:
– Pues yo he pensado por ti en esos delicados particulares, porque ese era mi deber, ¿estás tú? y además, porque quiero, porque queremos, sobre todo, tu felicidad… tu felicidad, ¿me entiendes? Fíjate bien: tu felicidad. Corriente. Esta chica (me he dicho yo para mis interiores muchas, muchísimas veces) esta chica, por su personal elegante, por las riquezas de su honrado padre y por la educación que tiene, llamada en su día a tomar estado, no hay quién que se la merezca en toda la geografía de esta ciudad, por rico, y peripuesto, y currutaco que sea el hombre que la pretenda. Otras campanillas que las que aquí se usan ha de sonar el pretendiente que se la lleve en justicia y con el consentimiento de sus padres. ¿Es así o no es así, Angustias, el modo que yo he tenido siempre de considerar este delicado punto de mis deberes… de nuestros deberes, mejor dicho?
– Así es, sobre poco más o menos— respondió doña Angustias, que estaba en ascuas entre el estilo desbaratado de su marido y las sensaciones que iban reflejándose en la cara de su hija, primero roja como la grana, y pálida al fin, como la muerte.– Pero creo yo que sería mejor sacarla cuanto antes de la curiosidad en que la hemos metido con este aparato y esta… Mira, hija mía— añadió acercándose más a ella y expresándose en el tono medio chancero, medio grave, pero siempre cariñoso, que tan diestramente usan las mujeres cuando la ocasión le pide, como entonces le pedía:– se trata de que un joven muy conocido nuestro… y tuyo, galán, distinguidísimo, ilustre, y titulado además, desea casarse contigo; y que su padre, el primer hombre de España, se lo ha hecho saber al tuyo… ¿No es así, Roque?
– Justamente,– respondió Brezales, alegrándose de que su mujer le hubiera sacado tan fácilmente de su atasco.
A todo esto, Irene había bajado la cabeza, como si de pronto se le hubiera caído la casa encima. Ni siquiera preguntó de qué novio se trataba; pero nada de ello admiró a don Roque, porque no esperaba él menos en aquel trance de una muchacha tan ruborosa, tan inexperta y tan recogida como Irene. En cuanto a doña Angustias, posible es que leyera algo más que su marido en aquel abatimiento repentino de su hija, si se ha de juzgar por ciertas arrugas de su entrecejo mientras la estuvo contemplando en silencio unos instantes.
Pasados los cuales, la dijo muy afectuosa:
– Conque ya me has oído, hija mía: dinos ahora tú algo.
– Justamente— añadió don Roque,– dinos lo que te parezca.
– ¡Lo que me parezca!– repitió al cabo Irene, con una voz insegura, desentonada y angustiosa, como si la emitiera a la fuerza y sin saber para qué.– Y a mí, ¿qué ha de parecerme?…
– Eso es— dijo don Roque, apoyándola muy ufano,– ¿qué ha de parecerle a ella? Lo que a nosotros. Hay preguntas bien excusadas. ¿No es cierto, Irene?
– ¡Qué ha de parecerte?– exclamó doña Angustias, prescindiendo en absoluto de la interrupción de su marido.– Bien o mal, o ni lo uno ni lo otro… Para eso sirve el entendimiento… y la curiosidad. Por de pronto, ni siquiera nos has preguntado quién es él.
– Tiene usted razón— respondió Irene, como una máquina de hablar lento y desmayado.– No se me había ocurrido.
– Es natural, ¡qué demonio!– dijo aquí don Roque, que cuanto más miraba y oía a su hija, más fascinada la creía por la visión de la felicidad con que la brindaban.– Estas cosas siempre conmueven; y así, de golpe y porrazo, mucho más. Vaya, mujer, digámosla de una vez de quién se trata, para sacarla cuanto antes de su apuro. ¿Quieres que se lo diga yo? Pues allá va, que no es para afrentar a nadie: Antonino Casa— Gutiérrez, el hijo de nuestro ilustre y gran amigo el duque del Cañaveral… Ese es el novio de usted, señora marquesa de Casa— Gutiérrez, o duquesa del Cañaveral, como usted guste. ¡Ja, ja, ja!
Y soltó aquí la carcajada el bendito de Dios, admirado otra vez de su travesura, y convencido de que, con el apóstrofe ingenioso, había dado a su hija la última y más sabrosa dedada de miel. Pero Irene no acusó el recibo de la noticia con una sola palabra, y hasta hubiera podido creerse que no se había enterado de ella, a no ser por una mirada que dirigió a su padre, y que era, para un lector más ducho en el manejo de esos libros, un poema de dolor, de invencibles repugnancias y de asfixiante desconsuelo.
– ¿También ahora nos vas a dar la callada por respuesta?– la preguntó doña Angustias con un desabrimiento que no pudo reprimir al verla en aquella actitud de estatua melancólica.– ¿O es que lo habías adivinado por las señas?
– Justamente,– respondió Irene, con los ojos empañados.
– Es claro— añadió don Roque, hecho unas castañuelas.– Si aciertas lo que llevo en la mano… ¿eh?… ¡Ah! picarilla. Juegan los pasiegos… digo, riñen los contrabandistas, y descúbrese el pasiego… ¡Voto al chápiro, que te ha de caer la corona esa como santo en la peana! Y no te apures, que aquí hay cera larga para alumbrarle. ¡Ja, ja, ja! ¡Y qué calladito se lo tenían!… ¡Vaya, vaya, vaya!
Irene volvió a mirar a su padre, como si le pegara con los ojos.
– ¿De manera— dijo doña Angustias,– que nada tienes que replicar a lo que te hemos dicho? ¿que todo te parece bien? Y ¿cómo no había de parecerte así? Si hubiera motivos para otra cosa, no te lo hubiéramos propuesto nosotros, que queremos tu felicidad… ¡Ay! hija mía, ¡cuántas han de envidiarte!…
– ¿Cuántas?– interrumpió don Roque.– Todas, casadas y solteras; el pueblo entero de punta a cabo… ¡Ah, farolones de retreta! ahora se verá quiénes son personas de comiflor, y quiénes menudencia de chapucería… Pero de esto ya hablaremos. Ahora, hija mía, tranquilízate poco a poco; da gracias a Dios por lo mucho que te quiere… y déjame que te dé un abrazo, porque tengo mucho antojo de ello.
Precisamente en aquel instante se levantaba Irene del sillón en que había estado sentada. Parecía que le faltaba aire que respirar en aquella habitación, y que sus angustias crecían a medida que su padre la llenaba de parabienes. Entendió él, al verla levantarse, que se apresuraba a cumplirle los deseos, y corrió a estrecharla entre sus brazos. Suerte fue el antojo para la infeliz; porque, sin aquel arrimo, se hubiera desplomado en el suelo. Por eso estuvo largo rato abrazada a su padre. En cuanto se le hubo pasado el vértigo, desprendiose del arrimo y salió de la estancia apresuradamente, ocultando las lágrimas que se le agolpaban a los ojos.
– ¡Vaya, que la ha hechizado la noticia!– dijo a los pocos momentos don Roque hacia su mujer, que aún tenía la vista clavada en la puerta por donde había salido Irene.– ¡Si eso era de esperar, Angustias, era de esperar! Blanda va la infeliz como una cera, y dulce como unas mieles. Ya se ve ella, inocentona y cobarde, y nosotros encerrándola aquí con tanto misterio, como si fuéramos a sacarla los ojos; decirla de golpe y porrazo: «ya se sabe lo que tan callado teníais,» cuando quizás estuviera temiendo, la bendita de Dios, que se lo tomáramos a pecado mortal…
Doña Angustias volvió entonces la mirada hacia su marido, y le preguntó:
– ¿De veras te parece que va satisfecha?
– Pero, mujer de Dios— exclamó don Roque maravillado de la pregunta,– ¿es posible que tú lo dudes?
– Psch… de dudar es— respondió doña Angustias con cara hasta de negarlo en absoluto.– Y en el caso de que tú no te equivoques, ¿qué hacemos por de pronto?… Porque ella, fíjate bien, no ha dicho una palabra ni en bien ni en mal.
– Pues harto claro está lo que hemos de hacer— replicó don Roque esponjándose mucho:– escribir inmediatamente al duque que con formas y adelante. ¿Qué otra cosa ha de hacerse?
– Hombre, ponerse siquiera de acuerdo con ella… Puede que tenga algún reparo que hacer…
– ¡Otra vez los reparos!… Y ¿por qué ha de hacerlos? Y ¿por qué no los ha hecho aquí, si se le hubieran ocurrido? ¡Pues mira que el asunto es para ponerle reparos! ¡Qué desconocimiento del corazón humano y de las cosas del mundo, señor!… Pero ya que tan cortas de vista sois, porque no tenéis las mujeres obligación de calar más adentro, suponte que a Irene, por razón de su inocencia y de su cortedad, se le ocurriera que este escrúpulo y que el otro; que este dengue y que el de más allá… Pues en lugar de andarnos con apelativos tú y yo, mandar que venga ese médico de Madrid cuanto más antes; y verás cómo la deja como unas perlas, en un dos por tres.
Doña Angustias, después de oír a su marido, reflexionó unos instantes; y al cabo de ellos, levantose del sillón y dijo muy resuelta:
– Puede que tengas razón.
– ¡Pues yo lo creo!– exclamó don Roque contoneándose y despidiendo rayos de vanidad satisfecha por todos los agujeros de su faz.– Y vamos a ver— añadió descendiendo unas cuantas gradas de la altura en que se había encaramado de repente,– ¿se le dice algo de esto a Petrilla?
– ¿A Petrilla?– repitió doña Angustias, quedándose un poco pensativa. Y luego añadió:– Que se lo diga su hermana si quiere; y si no se lo dice y ella nota algo y pregunta… En fin, ya habrá ocasión de que lo sepa cuando deba saberlo. Por de pronto, tú escribe la carta que ha de ser la que cierre todas las puertas de escape; léemela después a mí sola, ¿entiendes? a mí sola, y ponla tú mismo en el correo, en el de hoy; que por más que creas otra cosa, también entiendo yo algo, aunque mujer, de esos corazones humanos y de esas cosas del mundo de que hablabas antes.
Muy pocas palabras más que éstas se cruzaron entre los dos interlocutores en aquella ocasión tan señalada, que es la que dio origen a la carta de don Roque, que se reproduce en la escrita por Nino Casa— Gutiérrez desde Madrid a un su amigo.
Ahora conviene saber que Irene, con sus apariencias y su fama de «terrible,» era, en determinados casos, la mujer más pusilánime que pudiera imaginarse; y siempre, y a todas horas, el espíritu más honrado, más sincero y más impresionable que jamás encarnó en criatura humana. En los corrientes y ordinarios sucesos de la vida, su corazón y su cabeza marchaban al unísono y como un péndulo de compensación; pero en cuanto las cosas la llegaban al alma, se recogía maquinal y súbitamente dentro de sí misma, y ¡adiós frescura, y lucidez, y fortaleza! Corazón, inteligencia, juicio… todo se le desmoronaba a un tiempo; de todo ello desconfiaba, y todo lo temía ya. Hasta que pasaban los efectos más tempestuosos del inesperado choque, adquiría el espíritu su reposo, y recobraban su ordinario equilibrio las dislocadas ideas y las perturbadas sensaciones. Esto era, en substancia, Irene; y por ser así, ella, que por don de Dios tantas y tan buenas armas tenía para haber luchado valientemente en aquella emboscada en que fue sorprendida, se sintió indefensa y huyó cobarde, por lo que tuvo para ella de inesperado el suceso y de repulsivo el asunto.
Pero era la pesadilla de tal condición para aquel ánimo inexperto, que corrieron muchas horas antes que Irene lograra darse cuenta cabal de lo que la estaba pasando. Después comenzó a formar propósito de resistirse a muerte, y, por último, a trazar el plan de resistencia. Por fortuna, y en concepto suyo, la gravedad misma del caso daba tiempo para todo o la engañaba mucho la memoria, o ella en nada había consentido. Apenas había desplegado los labios en la memorable entrevista. Pensó consultar el punto con su hermana; pero fiaba poco de su consejo, porque la creía muy tocada de las vanidades de familia, y aplazó la consulta… para más adelante, si la juzgaba necesaria.
Entre tanto, aquel día no salió a la mesa ni a la calle; le pasó encerrada en su cuarto, afirmando a Petrilla que tenía un ataque de jaqueca a los demás, que se guardaban mucho de preguntarla lo que tenía cuando entraban a verla, les pagaba con medias palabras las que ellos la dirigían para infundirla alientos, como si realmente estuviera enferma. Para don Roque todo aquello era un efecto natural de las placenteras emociones recibidas con la noticia. Doña Angustias fruncía el entrecejo y callaba la boca.
Así pasaron des días. Durante ellos, Irene, que ya salía a la mesa, aunque pálida y desalentada, dueña de todo su discurso y bien provista de resolución y de entereza, se vio tentada varias veces a provocar otra entrevista como la primera para resolver su conflicto con una negativa terminante, apoyándola, en caso necesario, en razones de buen temple, que tenía acopiadas para eso; pero, reflexionando que nadie había vuelto a decirla una palabra que tuviera la más remota conexión con el empecatado negocio, al paso que su padre y su madre hasta despilfarraban las de cariño, por si esto era señal de que, enjuiciadas las cabezas y vistas las cosas claras, se pretendía poner término al asunto de aquel modo tan prudente y delicado, que a ella le parecía de perlas, decidiose a callar también; y a la chita callanda observaba, para ajustar su conducta a los sucesos.
Corrieron dos días más, y comenzó a hacerse en aquella casa la vida normal de los mejores tiempos, porque Irene se mostraba animosa y hasta risueña a ratos. De lo cual deducía su madre que la reflexión la había curado de las aparentes repugnancias, y el optimista don Roque, que no se había equivocado al creer que todos los desconciertos y desmayos de su hija habían sido «pura tremolina de gusto.» Por lo que hubo entre ambos cónyuges muchos y muy halagüeños comentarios.
Petrilla, en tanto, husmeaba como un diablejo, tentada de una curiosidad devoradora; porque no podía ocultarse a su malicia que, desde la jaqueca de su hermana, allí estaba pasando algo muy desacostumbrado. Preguntó una vez a Irene, e Irene se encogió de hombros; preguntó también a su madre, y su madre la envió enhoramala; por último, acudió a su padre, el cual, como ya no le cabía el secreto en la boca, le tuvo en la misma punta de la lengua para declarársele a la curiosuela; pero no le declaró tampoco, aunque confesó que había secreto. Era lo más que podía exigirse de su escasa fortaleza.
– Lo sabrás en su día,– dijo a Petrilla con mucho encarecimiento.
– ¿Luego hay algo que saber?– preguntó ella devorándole con los ojos.
– Puede que sí,– respondió don Roque.
– ¿Y por qué no se me dice?– replicó la otra casi llorando.– ¿No soy yo de casa, como los demás?… ¿O se desconfía de mí?
– Vaya, niña— contestó su padre muy chancero, dándola unos golpecitos en el hombro,– menos curiosidad y más cachaza. La prometo a usted que sabrá lo que debe saber en cuanto llegue lo que hace falta… y no digo más.
Lo que hacía falta era la contestación del «prócer» a la carta de don Roque; la cual contestación llegó al día siguiente, acabando de sacar de sus quicios mal seguros a Brezales.
Como escrita con evidente intención de que se leyera en familia, la carta aquella era un prior en su género; la quinta esencia de una de las muchas habilidades que poseía el famoso, cortesano, politicón de largos colmillos, marqués de Casa— Gutiérrez y duque del Cañaveral. Brezales la devoró temblando de vanidad y de gusto. En seguida llamó a su mujer y a Petrilla; y sin preparar a ésta con otro exordio que la advertencia de que escuchara con religiosa atención, la leyó en voz campanuda de punta a cabo.
Petrilla se quedó estupefacta.
– ¿Irene conforme con eso?– exclamó haciéndose cruces.
– Ya lo ves— respondió su padre, metiéndole la carta por los ojos.– Y ¿por qué no ha de estarlo, señora mía?
– ¡Imposible!– afirmó la jovenzuela con la mayor seguridad.
Doña Angustias miraba tan pronto a la una como al otro; pero no desplegaba los labios.
– Ahora lo veremos,– contestó don Roque triunfante.
Y llamó a Irene al cotarro. El corazón la dijo al entrar y enterarse del cuadro aquel, que allí iba a suceder algo parecido a lo otro; y se inmutó, pero sin perder la entereza de su ánimo, porque desde lo de marras, vivía muy pertrechada y apercibida.
– Acaba de regocijarte, hija mía— la dijo su padre, después de cerrar la puerta del gabinete en que acontecía: lo que se va narrando,– que ya tenemos aquí la última palabra sobre el consabido asunto… Y ¡qué palabra, Irene, qué palabra! En fin, como de quien es. Escucha.
Y se dispuso a leer la carta en alta voz.
Doña Angustias las estaba pasando de muerte, y Petrita toda se volvía ojos para penetrar en lo más profundo de su hermana, a quien iba amontonándosele una borrasca en el entrecejo.
El contenido de aquella carta, que leyó don Roque conmovido de entusiasmo, cayó sobre la infeliz como una bomba. Creía posible a todas horas que se reprodujera algo de lo pasado; pero ¡tanto como aquello!… Lo brutal del golpe la aturdió por unos instantes; pero no la acobardó como la otra vez. Rehízose pronto; y encarándose valiente con su padre, pálida de indignación y con el alma dolorida, preguntole:
– ¿Qué es esto? ¿Quién lo ha autorizado sin contar conmigo? ¿Cuándo he dado yo mi consentimiento?
Don Roque se quedó hecho una estatua; su mujer no sabía dónde meterse, y Petrilla los miraba con un gesto que venía a significar: «¿No lo decía yo?»
– Pero, mujer— se atrevió a apuntar Brezales,– ¿no habías quedado tú conforme en todo y por todo?
– ¿Yo conforme con eso?– exclamó Irene asombrada de la pregunta.– ¿Cuándo? Ni ¿cómo era posible que me conformara? Pero en la duda, si la han tenido ustedes, ¿cómo no han vuelto a consultarme antes de dar ese paso? ¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué se hacen conmigo esas cosas?
Y aquí, la desdichada se dejó caer en un sillón, anegada en lágrimas. Don Roque comenzó a hacer pucheros, mientras su mujer y Petrilla acudían a consolar a Irene.
Sucedieron a este día otros dos tan amargos como él para toda la familia de Brezales. Irene, después de repetir una y cien veces que jamás se prestaría al sacrificio que querían imponerla, volvió a incomunicarse con todos y a pedir al silencio y a la soledad los consejos que necesitaba para hallar una salida, si la había en el negro abismo en que la habían arrojado. Petrilla la visitaba a menudo por la puerta de comunicación de sus respectivos dormitorios. Al principio se limitaba a sentarse a su lado, oírla llorar y dirigirla de tiempo en tiempo alguna de las palabras de ese montón de frases hechas que el uso ha consagrado para lances como aquél y para las visitas de duelo. Después ya se atrevió a colarse más a fondo.
– Pero, alma de Dios— llegó a decirla,– ¿cómo tú, tan fresca y desengañada cuando quieres, te dejaste coger de esa manera?
– Como te hubieras dejado tú— respondió Irene enjugándose las lágrimas.– Porque lo que conmigo se ha hecho es una verdadera infamia… con la mejor intención, si quieres; pero, al cabo, una infamia, y de las más negras… Me llamaron allá, me encerraron con ellos… Yo no sospechaba para qué. Papá comenzó a prepararme con unos rodeos muy extraños y unas ponderaciones… muy ridículas, puedes creerlo… Con esto sólo, ya no sabía yo ni dónde estaba… soy así con todo lo serio que me coge desprevenida. Después le cortó mamá el sermón en lo más enrevesado; y en cuatro palabras me dijeron entre los dos que el duque ese, ese estafador de bobos ricos, como unos que yo me sé, había pedido a papá mi mano para el sin vergüenza de su hijo… Yo cegué entonces, Petrilla; me aturdí, como si de pronto me hubiera caído encima un peñasco. Me hicieron unas cuantas preguntas que dejé sin responder… porque me faltaba serenidad para poner en orden todo lo que yo sentía… Además, papá no me daba tiempo para nada, porque él respondía por mí arreglando las cosas a su gusto… Esto me desconcertaba cada vez más, y ya no tenía otro pensamiento que salir pronto de allí para serenarme un poco y pensar con calma las razones que había de dar para negarme en redondo… en redondo, Petra; porque te aseguro que antes me dejaría descuartizar que consentir en eso. Levanteme medio muerta, y salí del cuarto en esta situación que te explico. Contaba yo con que se trataría el caso honradamente. ¡Cómo había de sospechar que en cuanto volviera la espalda habían de escribir a Madrid diciendo que yo estaba conforme!… Porque esto es lo que resulta de la carta que me han leído. ¿Tú te enteraste bien de ella?… Hasta nos vende el caso como un gran favor el señor farsante ese. ¡Y al bendito de nuestro padre se le caía la baba al leerlo! ¡La vanidad, Petrilla, la vanidad tonta que consume al inocente de Dios, tiene la culpa de todo esto!… Pues bien: cuando yo me iba serenando un poco, y hasta empezaba a creer que se quería dar al olvido el asunto, y por eso no volví a mencionársele a ellos… ocurre lo que tú presenciaste. ¿Ha sido esto honrado y decente? ¿No hubieras caído tú también con esa misma zancadilla traidora? ¡Y mamá, que debe ver estas cosas más claras que su marido, le ha ayudado en esa indignidad! Y tú misma, ¿por qué no me has dicho algo de lo que se tramaba?
– ¡Yo!– exclamó Petrilla al punto, muy resentida del apóstrofe de su hermana.– ¡Me hace gracia, mujer, cuando la primera noticia que tuve de ello fue la carta esa que me leyeron unos momentos antes que a ti! De otro modo bien distinto habrían pasado las cosas si tú no hubieras sido tan reservada conmigo y me lo hubieras contado en seguida… Pues bien te busqué la lengua aquel día y al siguiente; porque lo de la jaqueca no me lo tragaba yo.
– Tienes razón, Petrilla, y perdóname; pero ya te lo he dicho: al principio, yo no sabía dónde estaba ni lo que más me convenía; y después, con la ilusión de que todo había concluido, no me apuraba mucho por que lo supieras. Tiempo quedaba para ello.
– Corriente— dijo Petrilla con la mayor formalidad.– Y ahora, ¿qué es lo que piensas hacer?
– Seguir negándome a todo por encima del mundo entero,– respondió Irene con gallarda entereza.
– ¿Y por qué?– preguntó Petrilla cruzándose de brazos y mirando a su hermana con los ojos cargados de malicias.
– ¡Está buena!– respondió la otra sorprendida muy desagradablemente con la pregunta.– ¿Ahora salimos con eso? ¿A que vas a concluir por encarecerme el acomodo?
– Verdaderamente— replicó la cendolilla,– que no es lo que se llama una ganga para una chica de tus prendas, con aquel pescuezo, y aquella calva, y aquel color de membrillo, y aquella duquesa madre, y la otra duquesa hermana, y el duque viejo, y el mozo, y la avefría soltera… pero es galán distinguido, viste al pelo, no es tonto… y será duque; fíjate bien, Irene: será duque; y su señora, duquesa, por consiguiente, y duquesa de Madrid, que es ¡vaya! ¡uf!…
– Pues mira— dijo Irene que casi se sonreía con las cosas de su hermana,– ya que tanto te deslumbran esas pompas, carga tú con ellas, que a tiempo estamos. Así como así, lo que a él le interesa, y a toda su ilustre casta también, no es la persona de tu hermana, sino el dinero de tu padre.
– Lo siento mucho; pero no puedo ni pensar en ello— respondió Petra con afectada gravedad,– porque estoy comprometida: bien lo sabes… Pero no iba yo por ahí precisamente— añadió variando de tono y de ademanes:– más bien te quería preguntar si en esa resolución que has formado de negarte… a eso, no entra por algo… lo otro.
– Te juro— respondió Irene, coloreándosele por un momento las mejillas, como si hubieran pasado rápidamente sobre ellas un velo carmesí,– que aún sin eso otro, que apenas existe más que en tu malicia, hubiera pensado lo mismo… ¿Pues en tan poco me tienes que has podido dudarlo? ¡Ay, Petra! Considera lo terrible del caso en que me veo; ayúdame, si puedes, en algo, y dejémonos de bromas… Mira, ayer, en mis deseos de salir por alguna parte, escribí una carta a ese… prócer, como le llama papá. Me costó Dios y ayuda: todo me parecía poco, y todo me parecía demasiado. Quería yo decirle que se habían comprendido mal las cosas, y que yo no había pensado en conformarme con semejante proyecto. Que agradecía el favor, pero que no podía aceptarle. Lo sentía mucho; pero así era la verdad. Esto escribí, sobre poco más o menos; pero en seguida vi que, con decir eso a los de Madrid, dejaba por embusteros y bobalicones a todos los de mi casa; porque, por las señas, todos vosotros danzábais como entusiasmados en la carta de papá… y rompí la mía en doscientos pedazos… Y así estoy, atada de manos y pies; expuesta a que el proyecto maldecido se publique, ¡y ya verás cómo se publica! y sin poder decir a las gentes: «no hagan ustedes caso, que todo es un puro embrollo de…» ¡Jesús, María y José, lo que iría descubriéndose!… ¿Ves, Petrilla, ves cómo si papa mismo no rompe esto por sí mismo, como está obligado a hacerlo en conciencia, y como Dios le dé a entender, no hay salida para mí sin un ruido escandaloso?
Petrilla, hondamente afectada, se abrazó con ella y la besó muchas veces. Después siguieron hablando sobre el mismo tema y proponiendo salidas, que iban desechando a medida que las examinaban.
Entre tanto, don Roque y su mujer también tocaban a menudo el cielo con las manos. En hacer esto y en declarar que habían procedido con suma ligereza, era lo único en que iban ambos de acuerdo cada vez que hablaban del espinoso asunto. En todo lo demás relacionado con él, no podían entenderse. Doña Angustias, aunque tan vana como su marido, más perspicaz que él, estimando cada cosa en su verdadero valor, desde que había conocido que era profunda e invencible la aversión de Irene al proyectado bodorrio, quería que don Roque deshiciera, con una carta bien terminante, lo que había hecho con otra; porque lo primero era el bienestar de su hija y el sosiego de la casa. Su marido lo veía muy de otra manera. Afirmaba que su hija llegaría a convencerse, porque era imposible que no se convenciera de que consistía su felicidad y el ustre de toda su casta en casarse con Nino Casa— Gutiérrez, primogénito del duque del Cañaveral, el primer hombre de España. Que creyendo esto de buena fe, y amando como él amaba a Irene, era una locura, una indignidad, un cargo de conciencia romper de lleno con aquella ilustre familia. Que se adoptara, por de pronto, un ten con ten; que se diera tiempo al tiempo, y, entre tanto, que se volviera a tratar del caso con la interesada serenamente y con el fuste que reclamaban las conveniencias de todos. Hasta entonces, Irene solamente había dicho «que no:» faltaba conocer las razones en que fundaba la negativa; y allí le esperaba él.
Y llegó también el día en que se la puso en el trance apetecido por su padre. Cabalmente no deseaba ella otra cosa. ¡Qué biografías hizo de todos y cada uno de los miembros de la «egregia familia.» Se les veían hasta las entretelas del corazón. A ella, a Irene, la habían buscado de cebo para pescar las talegas de su padre; y aún con estas intenciones, todavía se dignaban concederla por marido al perdulario que la jugaría a una carta cuando no le quedara un real de lo estafado a su suegro. No podía darse burla más desvergonzada en los unos, ni inocencia mayor en los otros. Tardó en hablar, pero se despachó a su gusto. Don Roque estuvo a punto de excomulgarla. Doña Angustias echó el montante, y exigió, en bien de todos, que las cosas quedaran así por de pronto, confiando en que la reflexión y la prudencia irían arreglándolas al gusto de cada uno; pero como esto no resolvía nada, Irene, por despedida, declaró que vieran cómo deshacían la maraña las manos que la habían enredado, porque ella ya había dicho y hecho cuanto tenía que hacer y que decir en tan abominable particular.