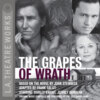Kitabı oku: «Nubes de estio», sayfa 11
Sin embargo, está bien averiguado que al otro día, muy temprano, fue a consultar el caso con «el Padre,» el Padre Domínguez, varón docto y de gran consejo, director de la congregación; porque Irene era una de las más fervorosas y entusiastas Hijas de María. Nunca había llevado al confesonario temas de aquella delicada naturaleza; pero «el Padre» era muy bueno, muy virtuoso, muy sabio y muy prudente, gran amigo de la familia; y el apuro de ella muy excepcional y por todo extremo apremiante. Así y todo, la costó entrar en materia después de ventiladas las de la ordinaria confesión; mas a fuerza de empeñarse en ello, aunque parte a medias palabras y el resto entre sollozos comprimidos y tapándose mucho con el velo por los dos lados de la rejilla, logró decir lo que quería. Oyola el Padre con suma atención; meditó el punto largo rato… pero tampoco la sacó de apuros. Aprobó su resistencia, si era mansa y con los respetos debidos, y la causa de ella bien fundada; la recomendó la paciencia, ¡mucha paciencia!… «pero lo de hablar a tu padre, hija mía, ya es harina de otro costal. Eso de meterse en las casas ajenas a fallar en asuntos de familia, es más de lo que a ti te parece. Sin ello y todo, nos ponen los malévolos como hoja de perejil. Conque figúrate tú si nos metiéramos… ¡Ave María Purísima! Ahora, si tu padre me llamara, o tu madre… entonces ya sería otra cosa. «Y con esto, y una buena porción de consuelos cariñosos y de sabias amonestaciones, dio por evacuada la consulta el Padre Domínguez.
No echó Irene en saco roto la salvedad de su confesor; y en cuanto volvió a casa, trató con Petrilla de si sería o no conveniente inducir a su madre a que pusiera el conflicto en manos del Padre Domínguez. Petrilla optó por la afirmativa y se prestó a desempeñar la embajada, y hasta la desempeñó; pero sin éxito bueno. Doña Angustias había hecho los mayores esfuerzos con su marido para que aquello concluyera cuanto antes como Irene deseaba; pero él dudaría de la bondad de Dios antes que de la grandeza e infalibilidad de su amigote, y no había que soñar en que el compromiso se rompiera bruscamente, y mucho menos en que aceptara la intervención de un extraño si no era para ayudarle a salirse con la suya. Ella trabajaba sin cesar con el fin de ir conllevando las cosas hasta que Dios preparara una salida franca, si es que quería prepararla… Lo peor era que el día menos pensado diría aquella familia «allá voy,» en la inteligencia de que estaban aguardándola ellos con vida y alma… pero que Dios proveería, y que, por de pronto, no se hablara más del maldecido negocio.
Y esto fue lo más terminante y claro que Irene logró recabar de los que la rodeaban, en alivio de su amarga tribulación. Hizo por su parte cuanto pudo, que no fue mucho, para echarse el alma a la espalda; y con la resolución firme y jurada de no cejar en su negativa cuando quiera donde quiera que le plantaran el caso delante, volvió a su vida habitual, aunque, más que a gozarla, a arrastrarse dolorida por ella.
Entre tanto, «el público» lo supo todo, porque siempre se saben estas cosas, y cada cual explicaba de distinto modo la resistencia de Irene; pero nadie se ponía en lo exactamente cierto, como también es uso y costumbre en los «dichos de las gentes.»
Y así se estaba: «el público» haciendo diagnósticos a porrillo sobre la palidez y el desánimo de Irene, cada vez que la veía; los de su casa afanándose por distraerla y por alegrarla; don Roque, amén de esto, convencido de que la tempestad iba pasando, por lo cual entretenía las impaciencias de su «consuegro» con cartas que no hubieran ido al correo si las hubiera visto su mujer; y la víctima, la pobre Irene, haciendo de tripas corazón, pasando la mitad de las noches en vela, siempre con la visión de su conflicto delante de los ojos, y el espanto por lo que pudiera acontecer a la hora menos pensada…
Hasta que, al cabo, aconteció, y hubo que decírselo. Según rezaba un telegrama que acababa de recibirse, ellos habrían salido de Madrid aquella misma tarde, y llegarían en la mañana del día siguiente. Las cosas (hablaba don Roque) venían así rodadas; había que considerarlo todo; echar penas a un lado; ponerse en lo justo, y tomar parte en el regocijo de los demás, que por bien de ella se regocijaban. Esto acabó de enloquecerla. Encerrose en su cuarto; acudió su hermana; lloró con ella; la dijo muchas cosas, unas para consolarla, otras para reñirla y todas para convencerla; acudió también su madre, con los mismos recursos y los propios fines; y hasta llegó don Roque con la bata flotante y la visera torcida, y arrimose al grupo, caídos los brazos y entrelazadas las manos palma abajo, sin decir una palabra, pero mirándola triste y suplicante, clavados e inmóviles en el suelo sus anchos pies. Y todo esto aumentaba sus mortificaciones, hasta que pidió, por caridad, que la dejaran sola con sus desdichas, ya que nadie quería ayudarla a descargarse de ellas.
Pasó una noche cruel, y la halló la luz del nuevo día enteramente desvelada y algo febril. Corriendo las horas, oyó que se rebullía su hermana en su aposento; y poco después la vio entrar por la puerta por donde se comunicaban las dos. Irene no se dio por entendida. Adivinaba el motivo de aquella madrugada. Petrilla le confirmó sus presunciones en seguida. El tren llegaba a media mañana, y había que vestirse antes, y no de cualquier modo. Conoció que su hermana no había dormido un instante en toda la noche, aunque Irene aseguraba lo contrario; pero no quiso porfiar por no recrudecer las heridas. En cambio, insistió mucho para animarla a que les acompañara… «a eso» que había que hacer aquel día sin remedio alguno.
– Sería ponerlo peor— respondió Irene.– Nada tiene de particular que yo me quede por enferma, y lo tendría que me vieran allí del modo que habrían de verme.
Petra convino en ello, como convino también su madre poco después. Sólo don Roque pensaba allí de distinto modo; porque por encima de las pesadumbres de su hija, aunque le llegaban muy adentro, y de cuanto con ello y otro tanto más pudiera relacionarse, ponía él por impulso involuntario y natural, irresistible, como el del humo liviano que eleva al globo huero por los aires, los miramientos y agasajos debidos a la ilustre familia del «egregio prócer;» miramientos y agasajos que, solamente por el hecho de ser agradecidos, refluían en don Roque y en toda su casta, transformados en lluvia de gloria refulgente.
Esto no lo declaró así entonces; pero bien hondo, aunque callado, lo sentía, cuando montó con su mujer y Petrilla en su carruaje, pensando más en la cara que pondrían los otros al ver que no salía ella a recibirlos, que en las angustias que la pobre quedaba pasando por pecados que no había cometido.
Irene oyó el rodar del coche alejándose hacia la estación del ferrocarril, y sintió un relativo descanso al considerar que se hallaba sola. Como la cama era un lugar de tortura para ella, probó a levantarse para esparcir la negrura de sus pensamientos con el ruido y la luz del nuevo día, y se halló más valiente de lo que esperaba. Vistiose; despachó a la ligera sus ordinarias tareas de tocador; y para acreditar más a los ojos de sus sirvientas su alegada indisposición, quedose en su cuarto por entonces, y mandó que la sirvieran allí el desayuno.
Por un exceso de celo, suponiendo que no hubiera en el caso ni un asomo de malicia, su doncella, muy poco tiempo después, la sirvió, con el chocolate, El Océano que acababa de colarse por debajo de la puerta, fresquecito y tentador. Irene, después de convencerse de que «no la entraba» el desayuno, cogió el periódico, y, maquinalmente, buscó en él la sección preferida de sus «bellas y adorables suscriptoras:» la Estafeta local. La vio muy nutrida de materia, y, por distraerse un poco, púsose a leerla. A los pocos renglones ya crepitaba el papel entre sus manos ebúrneas y temblorosas; algo más adelante, frunció el entrecejo, y, mejor que leer, parecía traspasar las frases almibaradas con las saetas de sus ojos indignados; por último, rompió a llorar y arrojó el periódico al suelo.
– Pero, señor— pensaba entre tanto la infeliz:– ¿quién va con estos cuentos, a los periódicos? Y ya que ellos lo saben, ¿por qué lo cuentan? Y ya que lo cuentan, ¿por qué el Gobernador no los lleva a la cárcel? Y ya que esto no se haga, ¿por qué a una no le ha de ser permitido poner las cosas en lo cierto y desmentir públicamente a esos grandísimos mentecatos, embusteros, adulones y babosos?… ¡Dios mío!… Pero si, bien mirado todo, no tienen ellos la culpa… ¡Virgen María! ¿Por qué se ha llegado hasta aquí? ¿Por qué me pasa a mí esto?… Pero yo tendré valor… ¡Juro a Dios que he de tenerle para acabar de una vez con martirio insoportable!
Y haciendo coraje y, derramando lágrimas quedó, con los codos sobre el velador y la cabeza entre las manos.
– X— Soledades
La lámina de un aparato tan ingenioso que nos diera estampadas en ella las evoluciones del pensamiento humano, sería cosa bien digna de verse en determinadas crisis de la vida. Allí aparecerían, en caracteres legibles, los derroteros del discurso en medio del vertiginoso rodar de las ideas; el hilo sutil que enlaza las más mezquinas con las más sublimes, las lúgubres con las risueñas, las cómicas con las dramáticas; la gran lógica, en fin, de lo que nos parece, a la simple observación, génesis estrafalaria de los pensamientos incongruentes que centellean en el fragor de las borrascas del cerebro.
Por carecer de un utensilio semejante que, al fin, inventará el Edisson menos pensado, se llamó loca a sí misma Irene varias veces, mientras permaneció en la postura descrita al final del capítulo precedente. Tales y tan inconexas fueron las ideas que iban desfilando por su cabeza enardecida. Quería pensar con reposo, como lo pedían la ocasión y los sucesos; discurrir con lucidez para dar con una salida clara y pronta en el negro calabozo en que se hallaba, y se le venían a las mientes, pero en chispazos, como pasan las estrellas errantes por la bóveda celeste en la obscuridad de la noche, la noticia de El Océano, el busto de Jovita Sotillo, el andar de Casallena, el salón de conciertos de la playa, el uniforme del jefe de la estación del ferrocarril, la duda de si eran de plata o de oro los galones de su gorra y de sus mangas, el Padre Domínguez y la última comunión general de las congregantas; «el prócer,» su metal de voz, su continente espetado; su hijo, ¡aquel pescuezo de buitre! ¡aquella calva en el cogote!…
– Por aquí, por aquí está la miga de lo que yo quiero pensar— se decía entonces con el ansia del avaro que, a tientas, da con algo que le parece tesoro.– Aquí es donde yo necesito esforzar el discurso para combinar mis planes; esto es lo que me importa, y nada más que esto.
Y puesta de nuevo a pensar, volvía a escapársele el pensamiento a los asuntos más extraños y a los lugares más remotos.
– ¡Loca, loca!– exclamaba la infeliz al verse tan extraviada del camino que se empeñaba en seguir.– ¡Qué tienen que ver con mis pesadumbres todas esas boberías, señor Dios misericordioso?
Y tornaba a encauzar el pensamiento, y volvía el pensamiento a escapársele por los más enriscados vericuetos.
– ¡Loca, loca sin remedio!– exclamaba otra vez, golpeándose la cabeza con las manos que la sostenían.
Hasta que determinó incorporarse y ponerse en movimiento. Hízolo así; recorrió en todos sentidos la estancia; y como la atormentaba una sensación como de un hierro caliente alrededor de la cabeza, cogió un abanico y se hartó de darse aire con él. Recurso inútil. Como si el aire fuera el de un horno caldeado, cuanto más se abanicaba, más le ardía la cabeza. Al fin, por la puerta de escape, y con los rodeos necesarios para no ser vista de nadie, se dirigió al cuarto— tocador.
Encerrada en él, despojose de cuanto la estorbaba, que no era mucho, para lo que intentaba hacer. Acercose al lavabo; llenó de agua la ancha jofaina hasta los bordes; mirose al espejo y se quedó asombrada, no del contorno gentil y la blancura turgente de sus brazos desnudos y de su garganta descubierta, sino del cerco enrojecido de sus ojos y del sello profundo que, en tan pocas horas, habían dejado las penas, y las lágrimas en su rostro.
Tras una ablución abundante, destrenzó su pelo y le desató; ahuecole después, metiendo por debajo, hacia la nuca, los dedos entreabiertos de ambas manos, y la negra madeja fue esponjándose y extendiéndose por la espalda, y sobre los ebúrneos hombros y los brazos admirables, como una catarata espesísima de cardadas fibras de seda. Después acabó el peine la obra comenzada por las manos; y cuando ya se encontró Irene más aliviada del peso mortificante con aquel oreo de su cabeza, volvió a atarse la profusa mata; la recogió al desdén, pero no sin gracia, porque en este punto siempre son muy escrupulosas las mujeres, por afligidas que se hallen; terminó su peinado; volvió a vestirse a la ligera, como estaba antes; notó que era ya dueña y señora de su discurso, y cometió el disparate de arrellanarse en una mecedora que había allí, para echarse con sus cavilaciones por donde no había logrado echarlas hasta entonces, cuando debió haberse largado a tomar el aire por las encrucijadas de la casa medio vacía.
Ello fue que se quedó allí; que se dio de nuevo a pensar, y que cayó en seguida en la cuenta de que en aquellos momentos, o la trampa se lo había llevado todo, o la gente estaba ya en sus alojamientos de la playa; ella a dos dedos de la gran escena, y el caso, por consiguiente, a pique de dar el estampido. ¡La gran escena! Éste era el pensamiento que la sacaba de quicios. ¡Y era inevitable! Entonces hundió su discurso en las lóbregas regiones por donde deben haber pasado los últimos pensamientos de todos los reos en capilla. Cuando han apurado los medios racionales de salvación; cuando ya sus esperanzas no tienen un asidero en lo humano, el apego a la vida debe haberles infundido muchas y bien extrañas imaginaciones: desde la del repentino motín desarrapado, que comience por abrir las cárceles y derribar los patíbulos, hasta la del temblor de tierra que destruya en un instante la mitad del globo, y siembre la consternación y el espanto en las gentes del otro medio.
Irene, en la proporción correspondiente, sintió también el influjo de estas empecatadas ideas. Podía muy bien suceder que no hubieran llegado todavía, y consistir esto, o en que a última hora hubieran suspendido y aplazado el viaje, por indisposición repentina de alguien o por otro motivo cualquiera, o porque el tren… El tren, bien miradas las cosas, no dejaba de ofrecer peligros serios a cada paso. Por de pronto, descarrila fácilmente; y sin contar, ¡Dios no lo permitiera! los lances más desgraciados, como el rodar por un despeñadero, o el amontonarse hecho astillas en las negruras de un túnel o en el fondo de un barranco, abundaban a maravilla los casos de piernas rotas, de muñecas dislocadas de…– ¡Señor y Dios poderoso!– se dijo escandalizada al andar con sus pensamientos por estas encrucijadas diabólicas,– yo no deseo ninguna de esas barbaridades para nadie, yo no soy capaz de eso; pero ellas se vienen rodando a mi imaginación por ser cosas corrientes y de todos los días. Caigo en esos supuestos malos, a fuerza de pensar en los que puedan ser causa de lo que tanto deseo: que no lleguen nunca; que jamás vengan aquí. Yo no pondré el estorbo para que descarrile ese tren, ni ningún otro del mundo; pero si está decretado que ha de descarrilar un tren más, y ha de ser precisamente el tren en que ellos se han metido, ¿qué culpa me cabe a mí en la desgracia, ni en qué peco al considerar que pueden haberse vuelto a Madrid para curarse la pierna dislocada o la cabeza rota?… ¡Dios mío! ¡Dios mío! Si no tuviera que pensar en salir viva del trance inicuo, bárbaro, en que se me ha puesto, yo no cavilaría estas atrocidades… Y ¿en qué quedamos?– vino a decirse a poco rato y después de dar una nueva dirección a su pensamiento.– En estas repugnancias mías, tan hondas y tan invencibles; en este propósito inquebrantable que tengo de resistirme con todas mis fuerzas, ¿qué cantidad representa él?
Sobre este tema, que tenía muy trabajado desde que se vio enredada en el intrincado laberinto, discurrió largamente; pero no sacó en limpio nada nuevo. Él no había llegado a infundirla lo que se llama una pasión, una embriaguez amorosa. Ella, por razón de su fama de rica, más que por la fuerza de una hermosura en que no creía, llevaba oídas muchas impertinencias y grandes sandeces a los hombres que se la habían acercado en el trato corriente de aquella sociedad y de otras semejantes; pocas, muy pocas, fuera de allí. A ninguno de esos hombres se parecía él: todos la habían llenado la cabeza de lisonjas cursis y de requiebros vulgares, y al menos indiscreto de ellos se le transparentaban los mezquinos planes entre la hojarasca de sus «declaraciones» de manual. ¡Y cuidado que habían abundado los buenos mozos entre los aspirantes! Otra singularidad de Irene: no la hacían gracia maldita los buenos mozos. Eran muy fatuos, por lo común, y todo lo fiaban al poder de su gallardía, con la vanidad de merecerlo todo, a título de gallardos, aunque fueran unos majaderos. ¡Qué cosas la habían dicho los buenos mozos! ¡Con qué ojos la habían mirado, y con qué aire de conquistadores la habían paseado la calle! Pues ¿y los meramente distinguidos, los que sin pizca de hermosura, y hasta en los puros huesos, habían pretendido cautivarla por la sola virtud de sus prendas de sastrería, de sus borceguíes de ganapán, sus cabellos aplastados y sus actitudes de idiota? Él no era buen mozo, ciertamente, en la acepción más usual de estas palabras; pero tampoco de los otros. Su distinción no le resultaba de la librea de la clase, sino de las cualidades que le eran propias: de su entendimiento, de su cultura, de su tacto singular para decir y hacer las cosas y elegir sitios y ocasiones de manera que, sin hipérboles ni ostentosos alardes, realzaba la sinceridad de sus dichos y la firmeza de sus nobles afectos y propósitos. No era impaciente ni pegajoso, pero sí leal y resuelto; y en la borrasca que ella estaba corriendo, le sentía, sin verle, a todas horas, con el oído alerta y el ojo avizor. No daría un solo paso en su ayuda sin una señal que se lo ordenara; pero tampoco habría obstáculo que le detuviera ni peligro que le arredrara si la señal se le hacía. Esto era querer bien, y mucho, y a tiempo; y ella, si no enamorada, estaba, cuando menos, satisfecha y agradecida. No era, pues, un mal de los ya incurables; pero sí de los que podían llegar a serlo, fomentando poco a poco, con un trato más continuo y descarado, lo que hasta entonces no pasaba, por su parte, de una agradable aquiescencia a los testimonios de él. Nacían, por consiguiente, sus repugnancias hacia el otro, no de la fuerza del contraste de los dos, sino de lo que daba el caso de sí, por su propia naturaleza abominable. Le repugnaba el hombre, que le había sido antipático y repulsivo como simple amigo de su familia, por la estampa, por el carácter, por su padre, por su madre y por toda la casta de él que ella conocía; por la conducta falsa y rastrera, y las villanas intenciones de todos ellos, secuestradores infames de las flaquezas de un pobre hombre, para chuparle el dinero. Porque si no se tiraba a eso, ¿a qué se tiraba con aquel modo inaudito de proceder? En fin, que sus repugnancias eran absolutas, independientes de cualquier otro sentimiento lastimado con ello: lo aborrecía porque era de suyo aborrecible, y con él y sin él lo hubiera aborrecido lo mismo.
Metida en estas honduras de nuevo, notó que volvía a enardecérsele la cabeza. Temió de lumbre el mal rato que la esperaba si no cortaba a tiempo por lo sano; y poniéndolo todo en manos de Dios, en un arranque decisivo, salió a orearse por la casa.
Atravesaba el vestíbulo precisamente ea el instante en que la doncella abría la puerta de la escalera y entraba en él doña Mónica, la beata, con su manto de velillo y sus faldas escurridas de estameña del Carmen. Era una pobre mujer que venía a menudo por allí, generalmente a la hora de tomar chocolate por las tardes, y muy antigua protegida de la familia. Don Roque la manejaba los cinco mil reales que había heredado del único hijo que tuvo de su matrimonio con un empleado cojo del ramo de Loterías; el cual hijo había muerto seis años hacía, ocho después que su padre, hombre linfático, y por eso acabó de un tumor frío en una rodilla; lo mismo que el hijo, es decir, en lo de linfático; porque el tumor le tuvo éste (que ya empezaba a hacer ahorrillos para el día de mañana en un comercio de Madrid) en la boca del estómago, y además en el pescuezo, y además en la cabeza del fémur. Con el producto de los cinco mil reales; el de sus trabajos de costura para algunos «señores eclesiásticos,» y lo que se le pegaba a menudo «por la caridad» de unas cuantas familias «de lo principal,» que miraban por ella, vivía tan guapamente doña Mónica, arrimada a «un matrimonio de bien» que la daba lumbre y un buen cuarto en su casa por poco dinero. Era delgadita, algo acartonada, de voz un tanto nasal, hablar pausado, pero continuo; cabeza un poco entornada a la izquierda, con inclinación hacia el pecho al mismo tiempo, y ojos de expresión aflictiva; por lo cual, y la costumbre de andar y de hablar con las manos cruzadas sobre el estómago, parecía un mal remedo de una Dolorosa en cromo que ella tenía sobre la cabecera de su cama. A pesar de estas señales de su persona, no era gazmoña la beata, ni resultaba indigesta su conversación, ni pesada su visita para las señoras de su trato; y esto consistía, sin duda, en que para cada cual hería la tecla correspondiente de sus varios registros. Para las señoras dadas o propensas a la mística, sabía textos de la Guía de Pecadores, ejemplos del Camino recto y seguro para llegar al cielo, milagros recientes de la Virgen de Lourdes, y, sobre todo, ofrecer en extracto comentado el último sermón o lectura del predicador de sus entusiasmos en la novena del Carmen o en la fiesta de San Matías; para las piadosas algo mundanas, tenía un caudal inagotable de noticias de vecindad, como rumores de casamientos, de enfermedades peligrosas, de avenencias o desacuerdos entre personas antes bien o mal avenidas… noticias que iba dando poco a poco, y como si las dejara caer, entre las referentes al Coro de Siervas o a la Corte de María; pero todo ello, entiéndase bien, con la honradísima intención de ser agradable a las personas que tanto la favorecían, sin ofensa para nadie ni agravio de la ley de Dios.
A pesar de esto y de lo bonísima que era en el fondo Irene, cuando se topó con ella tan de improviso en el recibidor lo tuvo a contrariedad muy grande. ¡Para coplas de beata estaba su cabeza entonces! Pero en seguida pensó muy de otro modo por lo mismo que tenía preocupaciones que la atormentaban, necesitaba escobas para barrerlas de tarde en cuando. Por lo que recibió a doña Mónica con mucha afabilidad y la llevó consigo al gabinete de la sala, la segunda pieza en la escala categórica de las «de recibir.»
– Yo no sé si incomodo— dijo doña Mónica mientras se sentaba poco a poco en el borde de una butaca, sin dejar de mirar a Irene con sus ojuelos entornados,– viniendo a estas horas y en un día tan ocupado para ustedes… según acabo de saber en la portería.
– Usted no incomoda nunca, doña Mánica— la respondió Irene en ademán placentero y cariñoso;– y mucho menos hoy, créame…
– Es que he sabido también— añadió la beata con voz algo plañidera y un mirar muy dolorido,– que se había usted quedado en casa algo indispuesta… Como que casi esto sólo me animó a subir para preguntar siquiera; y preguntándolo estaba a la muchacha, cuando Dios nuestro Señor me la puso a usted delante.
– Y es la verdad, doña Mónica— dijo Irene esforzando una sonrisa que no se dejaba pintar en sus labios,– es la verdad que ando estos días un poco trastornada de salud; pero no es cosa de cuidado, gracias a Dios.
– La Virgen Santísima lo quiera así— respondió la beata levantando hasta el pecho sus manos cruzadas sobre el estómago, y los ojos a la cornisa del gabinete.– Pero, aunque ello sea poco, pudiera incomodarla a usted la conversación.
– Al contrario: me viene de perlas para distraerme en estos ratos tan largos, sola y sin nada que hacer. Con que así dígame, sin miedo de molestarme, qué es lo que se le ocurre a estas horas tan desacostumbradas para usted.
– Pues páguele Dios la bondad que tiene conmigo en la salud que merece— dijo doña Mónica muy agradecida y satisfecha,– y sepa que venía a estas horas, en primer lugar, a traer a ustedes las papeletas de este mes. Anoche me las entregó el sacristán con la mía, según hace todos los meses… Voy a dárselas a usted…
Sacó del hondo bolsillo de su vestido de estameña un librejo de oraciones, muy resobado, y de entre sus hojas arranciadas, dos papeletas de los Píos oficios del Sagrado Corazón de Jesús, las cuales entregó a Irene diciéndola:
– La comunión y desagravio, ya verá que es el seis. No hay fallecida… Me parece que usted, si no recuerdo mal, ha caído Víctima…
– Es la pura verdad— respondió Irene con una sonrisa muy amarga, mientras pasaba la vista por la papeleta que le correspondía:– me ha tocado ser víctima en este sorteo. Dios sabebien lo que se hace.
– Y ni la hoja del árbol se mueve sin su santa voluntad— observó en tono solemne la beata,– y hasta de los pajaritos del aire cuida su Divina Providencia.
– Eso es lo que consuela, doña Mónica; digo, lo que debe de consolar a los que se ven cargados de penas y abandonados de todos… ¿Y qué otra cosa se le ocurre a usted?
– Pues hágase usted cuenta, doña Irene, de que nada más, si bien se mira; porque verá usted: yo salí de casa, o mejor dicho, de la última misa de las tres que he oído esta mañana, con la intención de traer a ustedes las papeletas, y con la de pedir al señor don Roque treinta y cuatro reales y cuartillo de lo que me hace la caridad de administrarme…
– Pues ya sabe usted que no está en casa— interrumpió afablemente Irene;– pero no la apure esa dificultad si le corre prisa esa pequeñez de dinero…
– Muchísimas gracias, señorita Irene, y el Señor la recompense la buena voluntad; pero no hay para qué se moleste, porque verá usted lo que ha pasado. Ya sabe usted lo caritativa que es conmigo doña Mercedes, la señora de don Anselmo Vila, lo mismo que él… y lo mismo que todos los de su casa; porque la verdad es que no sé a quién de ellos debo más caridades y agasajos. De aquí viene la mucha ley que los tengo, particularmente al señorito Pancho, que es hasta manirroto conmigo.
Irene, en quien ya so había notado algún desasosiego al oír citar a la familia aquella, cuando oyó este último nombre en labios de la beata, sintió, y era la verdad, que se le encendía un poquito el color de las mejillas, por obra de dos sacudidas anormales de su corazón. Tosió sin necesidad, llevándose al mismo tiempo su pañuelo a la boca, y enmendó dos veces su postura en la silla que ocupaba.
Doña Mónica, haciendo como que no lo notaba, o sin notarlo en realidad, continuó diciendo, tras una brevísima pausa:
– Pues cátese usted que, saliendo hace un rato de la última misa, me encuentro casi a tope y calle arriba, al paso que él usa siempre, con el señorito Pancho. «El Señor le acompañe,» le dije yo un poco recio para que me oyera. Oyome, conoció la voz, volvió la cara hacia mí, y corrí yo a saludarle, porque, tras de merecerse esta cortesía de por sí mismo, hacía ya bastante tiempo que no tenía el honor de hablar con él. Conque, señorita de mi alma, parose hecho unas dulzuras en cuanto le alcancé; y pregunta va y respuesta viene entre los dos, con un cariño y una parcialidad de su parte, que la Virgen de las Misericordias se lo galardone tanto como yo se lo agradecí. Pues, señor, que andan las palabras y llegan, en su punto, las de «adónde» y «para qué;» a lo que yo dije, porque no cometía en ello falta ni pecado, y era la pura verdad: «a casa del señor don Roque a pedirle un puñado de reales de los de mis propios peculios para salir de una dificultad, no muy grande por la misericordia de Dios…» Conque, señorita de mi alma, quién le dice a usted que lo mismo es oír esto el señorito Pancho, que preguntarme cuánta era la cantidad del apuro, declarárselo yo, llevarse él la mano al bolsillo del chaleco, y poner en las mías dos duros cabales. «Que sí, que no, que no los merezco, que eso y mucho más, que toma y que vira…» en fin, que no bastaron razones y que tuve que tomarlos… Pues, señor, que acerté a decirle que todavía con eso no me ahorraba el viaje, porque tenía que entregarla a usted las papeletas que la acabo de entregar; y vuelta a enredarnos en preguntas y respuestas: él sobre si vengo mucho o poco por aquí, y yo sobre lo que tengo que agradecerles a ustedes, y a usted, particularmente, señorita Irene; porque la verdad debe decirse, y es la verdad pura que la caridad de usted conmigo no tiene medida, como la misericordia de Dios nuestro Señor. ¡Válgame la Divina Providencia, cómo me clavaba los ojos por detrás de los espejuelos, igualmente que si me oyera por ellos y no por los oídos, en tanto que yo le hablaba de estas cosas! ¡Vea usted, señorita, lo que puede de por sí misma la cristiandad de un corazón, cuando con sólo hablar de ella, aunque sea por labios tan pecadores como los míos, se cautiva la atención de los hombres más metidos entre la pompa mundana! «Pues toma este pico más, siquiera por lo que tienes de agradecida,» me dijo por conclusión… Y, pásmese usted, señorita: me planta en la mano, que quieras que no, otros dos duros. Con esto y poco más se despidió de mí, encargándome mucho que no dejara de entregar las papeletas con la puntualidad a que estaba obligada por los beneficios que recibía de usted. De modo y manera, senorita, que, con la lotería que me ha caído esta mañana, ya no necesito del señor don Roque la cantidad que pensaba haberle pedido; ni que usted se tome el trabajo de dármela en nombre de él, voluntad que agradezco lo mismo y más que si el favor se me hubiera hecho.