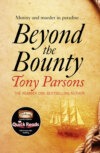Kitabı oku: «Nubes de estio», sayfa 12
Grande sería la atención con que Pancho Vila escuchó los panegíricos que la beata le hizo de Irene; pero quizás no tanto como la de ésta al oír el relato de doña Mónica. Lo de las prodigalidades del joven, a medida que la beata iba encareciéndole los sentimientos caritativos de ella, es decir, hablándola de Irene, la cautivaron de tal modo, que dejándose llevar de sus primeras impresiones y sin darse clara cuenta de lo que hacía, apenas hubo pronunciado la relatora la última palabra, se incorporó de repente y salió de la estancia, con los ojos radiantes y el ademán resuelto.
– Vuelvo al instante,– dijo a la beata al levantarse.
Y al instante volvió con un papelejo de color, en varios dobleces, entre manos.
– Los días— dijo al sentarse otra vez,– no amanecen del mismo color para todos: para unos son de fortuna, y para otros de pesadumbres. Hoy la ha tocado a usted ser afortunada. Dele gracias a Dios, y tome estos cinco duros para con los otros cuatro… La caridad es contagiosa, y yo además he caído en la cuenta de que hace ya mucho tiempo que no la socorro con nada.
Doña Mónica, con los ojos muy abiertos y clavados en los de Irene, desenlazó las manos que, según costumbre, tenía entrelazadas, y estiró los dedos, y hasta niveló las palmas; pero no separó las muñecas de la boca del estómago. Irene, adivinando su asombro, la puso el billete en la diestra, y hasta le dobló los dedos al ver que ella no lo hacía, y la dijo al mismo tiempo:
– No la pasme esta largueza, doña Mónica. Yo tengo mi poco de hucha para obras de caridad, y de vez en cuando me da el tema por pasarme de la tarifa ordinaria. Esta vez le ha tocado a usted aprovecharse del despilfarro. Será porque lo merece. Dele gracias a Dios, y pídale por los afligidos y por los desamparados de los hombres… Y vuélvase por aquí un día de éstos, porque tengo unas prendas de ropa y algún calzado que darla. Lo tenía reservado para usted; sólo que ya no me acordaba. ¿Me ha entendido?
Preguntaba esto Irene, porque doña Mónica no cesaba de mirarla en silencio, ni daba otras señales de vida que un parpadeo incesante y unas ondulaciones muy raras en los labios. De pronto se escurrió de la butaca, se puso de rodillas delante de Irene; y, rompiendo a llorar, la dijo:
– ¿Qué hice yo, pecadora de mí, para merecer tantos favores? Déjeme, señorita de mi vida, que la bese esas manos bienhechoras; digo, no, los pies con que pisa la tierra que ha de pudrir estos huesos miserables… y eche Dios justiciero sobre mí, que nada valgo y que para nada sirvo, las penas que estén destinadas para afligir ese corazón de perlas…
Pero Irene, viendo a la beata resuelta a hacer lo que iba diciendo, forcejeó con ella hasta levantarla del suelo, por el cual empezaba a arrastrarse para besarla los pies.
– Éste es asunto concluido ya— la dijo al mismo tiempo,– y no hay para qué hablar de él, ni merece el pago que usted quiere darle. Serénese un poco; váyase ahora en paz y en gracia de Dios, porque yo tengo algunas cosas de urgencia que hacer en seguida, y vuélvase, como la dije, mañana o pasado, o cuando quiera; pero vuelva alguna vez que otra: ya sabe con qué gusto se la recibe aquí.
Tras esto y poco más, salió del gabinete la beata secándose las lágrimas con el pañuelo y lanzando suspiros muy hondos y temblones. Irene la acompañó hasta la puerta. Allí la despidió con unas palmaditas en la espalda y algunas frases cariñosas, y se volvió a su cuarto.
– ¡Señor… Señor!– se dijo al verse otra vez sin testigos.– Yo estoy engañándote sin conciencia. Esto que he hecho con esa pobre mujer y cuanto la he prometido, no es caridad ni cosa que se le parezca: todo es obra de un arrebato egoísta; de un estallido de algo que llevo en el fondo de mi corazón, sin saber a punto fijo por qué ni para qué, ni lo que ocupa allí, ni lo que pesa, ni lo que vale… Soy mujer; estoy sola y a oscuras, cargada de pesadumbres, y atada de pies y manos… Esa cuitada me trae en unas palabras un rayo de luz que alumbra mi calabozo y alivia mis penas, y me infunde un poco de valor y de fortaleza. Es como la mensajera providencial de un alma, de la única alma que en el mundo parece condolerse de las tribulaciones de la mía… No sé a dónde voy, ni qué me propongo, ni qué plan me guía en lo que acabo de hacer; sólo sé que he visto como un hilo de comunicación entre el alma libre y la prisionera, y que no quiero romperle ni soltarle de mis manos… por lo que pueda acontecer. ¿Hago bien en ello? ¿Hago mal?… ¡Señor misericordioso! Tú, que lees en el fondo de los corazones; tú, que conoces y estimas sus flaquezas y la ceguedad de nuestros ojos, inspírame lo más honrado, y ten compasión de mí…
En este punto de su mental deprecación la sorprendió el ruido del landó flamante que se detenía a la puerta de su casa… Hasta el pensamiento se le cuajó de repente a la infeliz. ¿Qué esperanzas o qué males la traería reservados en el fondo aquella nueva caja de Pandora?
– XI— Confidencias
Irene, con el ceño sombrío, los ojos azorados; el color pálido, los labios entreabiertos, de pie en medio de la habitación, como una arrogante estatua en la cual el genio de la escultura helénica hubiera querido representar la curiosidad mezclada de recelos y temores, vio entrar a su hermana Petrilla abanicándose mucho la enardecida faz, radiante de malicias y algo desmadejada de cuerpo por el calor y el trajín de la mañana; dejarse caer en la butaquita que poco antes había ocupado ella; reclinar el gallardo busto contra el respaldo; estirarse; poner los piececillos, primorosamente calzados, uno sobre otro, y darse más aire, ¡muchísimo aire! con el abanico, que crepitaba en su linda mano como si estuviera haciéndose añicos. De pronto enderezó el tronco, plegó las rodillas, arrojó la sombrilla y el abanico sobre la silla inmediata, y se llevó ambas manos al sombrero para quitársele, exclamando al mismo tiempo:
– ¡Hija, qué calor, qué trajines… y qué gentes esas! Pensé que no se acababa el encierro en toda la mañana… ¡Son tantos y tan especiales!…
– De manera— pensó Irene sin poderlo remediar,– que ni suspendieron la salida de Madrid, ni el tren ha descarrilado…– Y en voz alta dijo, acercándose a Petra, pero sin sentarse:– ¿Con que ya han llegado?
– Con toda felicidad— respondió Petra colocando el sombrero en la silla y recogiendo el abanico.– Ahí los tienes, enteros y verdaderos, para lo que gustes mandarles, con su vizconde y todo, que parece una panoja; y además nos ha salido zazo… habla con zopaz en la boca, y es goldinfón y dubiote… ¡Ay, qué tipo!… ¡Y te quejas tú del tuyo, ambiciosona!… Ni más ni menos…
– ¡No me digas eso ni en broma, Petrilla!– exclamó entonces Irene apretando los puños y dando dos pataditas en el suelo.– Tras de que yo estaba poco desatinada y nerviosa, vente con chungas, ahora que he perdido la última esperanza…
– Pues ¿qué esperanza tenías, atreviduela de Satanás?
– La de que no hubieran venido… por cualquiera causa… ¿Qué sé yo? Una esperanza sin pies ni cabeza, como la de todos los desesperados… ¿Y papá y?…
– Ahora mismo los oigo en el recibidor: yo me adelanté a ellos en la escalera. Papá viene hecho un palomino; mamá yo no sé cómo viene: desde luego, muy disgustada. En seguida entrarán aquí. Si estás en tus trece, tente firme; pero sin exagerar, por respeto al pobre señor que está en la agonía con estas cosas, y sería el mejor padre del mundo si no fuera por el pícaro ramo de vanidad que le ciega algunas veces, como ahora. Bien lo sabes tú… Y chitón, que ya llegan para saber si te has muerto de pesadumbre… En cuanto nos dejen solas, te contaré lo poco que tengo que contarte para que estés al corriente de lo que tanto te interesa.
Llegaron, en efecto, don Roque y su mujer al cuarto en que estaban sus hijas, también fatigados y porosos: don Roque verdegueando, y doña Angustias como si tuviera escarlatina; los dos muy contrariados, aunque cada cual por distintas razones, y los dos queriendo aparentar que no había motivos para ello.
– ¿Qué tal, hija mía?– preguntó a Irene su madre por entrar.– ¿Cómo has pasado la mañana? ¿A qué hora te levantaste? ¿Qué has almorzado?
A todas estas preguntas respondió Irene del mejor modo que supo, mientras su padre la devoraba con los ojos rebosando de cariño y de súplicas fervientes; al último, creyendo el buen hombre que estaba en la obligación de decirla algo también, y respirando, como siempre, por su herida, aventuró estas palabras, encareciéndolas mucho con el acento:
– Aquellos señores, tan atentos y cariñosos contigo, ¡que lo sienten tanto! y que ya tendrán el gusto de verte…
A Irene le hizo un efecto la fineza como si la hubieran punzado las carnes con alfileres.
Conociolo su madre, y respondió a su marido:
– Eso por entendido, hombre. ¡Pues podían no interesarse por una cosa así… o de aparentarlo siquiera!… Mujer— añadió dirigiéndose a Petra con intención notoria de torcer el rumbo de la conversación,– ¿al fin supiste a quién iban a esperar en la estación las chicas de Casquete, con quienes estuviste hablando?
– Pues a su hermano Sabas, que, por lo visto, ha perdido curso, y no ha habido modo de arrancarle de Madrid hasta ahora.
De este jaez fueron las pocas cosas que se trataron allí; hasta que, con la disculpa de que necesitaban cambiar de vestido para descansar, don Roque y su señora salieron del cuarto.
Solas otra vez en él las dos hermanas, dijo Irene a Petra, sentándose muy arrimadita a ella:
– Dime ahora todo cuanto tengas que decirme, sin callarte la menor cosa.
– Pues allá va— respondió Petrilla,– como lo quieres; y así y todo, verás qué poca importancia tiene, y que no pasa de lo que tú misma puedes haberte imaginado. En cuanto se paró el tren y nos vieron, ¡zas! la pregunta que era de esperarse. «Y ¿qué es de Irene?» Se les respondió que andabas algo malucha estos días, y se lo tragaron tan guapamente; Nino, el tuyo, en particular, que me echó una ojeada de carnero mortecino, como si quisiera decirme: «¿malucha, eh? cuéntamelo a mí, que tengo la culpa de ello.» No sabía el ángel de Dios que era la pura verdad… Hija, hablándote como lo siento, se va poniendo incapaz este chico… Desde que no le vemos, le ha crecido el pescuezo medio palmo, y le ha engordado la nuez una barbaridad, le encuentro mucho más amarillo y más calvo, y se me figura que se le menean los dientes de arriba cuando habla… Por lo demás, tan gomoso y tan descuajaringado como siempre. Como íbamos espalda con espalda, él en el pescante y yo al vidrio, se retorcía el espinazo muy a menudo para volverse hacia mí y hacerme preguntas muy picaronas sobre tu enfermedad… ¡Hija, qué simple! Más de dos veces estuve tentada a decirle: «no te untes.» A la punta de la lengua lo tuve, créemelo.
– ¡Qué lástima que no lo dijeras, Petrilla! ¡Cuánto me hubiera abreviado eso el camino que yo tengo que andar!
– Yo creo que mamá lo conocía, porque ¡me echaba unos ojos de compasión desde el asiento de enfrente, y me daba cada rodillazo! Lo mismo que si quisiera decirme: «merecer, bien lo merecen él y toda su casta; pero aguántate por la buena hasta mejor ocasión.» A todo esto, también Amelia la preguntaba a ella, de vez en cuando, con ojos muy picarillos, por los motivos de tu enfermedad; y a la pobre mamá todo se le volvía zarandear el abanico, hacer como que se sonreía, responder medias palabras y cambiar de conversación. Nada, mujer, que vienen en la cuenta de que estás hecha un jarabe dulzón, y muriéndote de hambre de ser la nuera del prócer ese y la señora de su hijo.
– ¡Primero descuartizada en pedacitos así!– dijo Irene, temblorosa de ira y señalando con la uña del pulgar media yema del índice de la misma mano.
– Es natural— asintió Petrilla cerrando los ojos y abanicándose con brío. En seguida cambió de postura, y añadió:– Pues bueno: el duque, que iba a mi izquierda, con cada diente como esta varilla, si fuera de corcho como es de sándalo, también se permitía sus indirectas sobre tu indisposición. ¿Habrase visto pasmarote igual? Lo dicho, mujer: que se les figura que nos traen el premio gordo. ¡Ah! por si se me olvida: resulta que el vizconde de María… ¡Ay, qué chica esa! Ya la verás cómo viene: lo mismo que una lombriz.
– Y ¿qué es lo que resulta del vizconde?– preguntó Irene, temiendo que se le fuera la especie apuntada a su hermana, cuyos vapuleos a la ilustre familia la entretenían mucho.
– Pues resulta— continuó Petra,– que se llama Puncio, y que, por elegancia, le llaman Ponchito, y que nos ha salido tonto; que además es rojo colorado, y gordinflón; vamos, lo que te dije antes, lo mismo que una panoja con pelos, y a más a más, ceceoso… En fin, una pura lástima… Y para ella sobra, hija, sobra de verdad; porque tiene un ver, hoy por hoy… Pues escucha: papá con la duquesa vieja… ¡Ay, cómo está esta señora! Aquello, Irene, no es ya mujer: es una droguería. ¡Y qué pingos por todas partes, y qué dengues de niña interesante! Te digo que te pierdes una suegra que no te la mereces, vamos.
– ¡Petrilla, no me irrites más de lo que estoy!
– Corriente. Pues digo que papá, con la duquesa vieja, María y su Poncio correspondiente, rompieron la marcha en el landó nuestro; y, casi a la zaga de ellos, salimos los pobres en el coche de don Lucio, ¡con cada lamparón, y cada pingajo, y con un apestor a bodega húmeda!… ¿Pues, y el cochero? ¡Qué cabeza con bardales! ¡qué sombrero, espelurciado y con apabullos! La levita se le caía a pedazos, y los cuellos, de estopilla, tenían rebarba con mugre, y creo yo que hasta miseria. Vamos, un tren incapaz. ¿Para qué querrán los dineros esas gentes, mujer? En la estación, nadie, lo que se llama nadie, a recibirlos, más que nosotros: «ni siquiera Sancho Vargas,» como decía papá, que quiere poner en los altares a ese santo simple… En las calles, poca gente que nos admirara… Los únicos conocidos, Casallena y Juanito Romero, primeramente. ¡Verdad que hacía un calor en aquellas avenidas! Y ¿sabes que ya no me pone Casallena aquellos ojos tan tiernos que antes me ponía, ni me alude en sus Jueves de caramelo? Nada, que por más que los exprimo y los estrujo, no saco una pizca de substancia para mí. Y lo siento, porque, como escribir, escribe de lo mejor. En los balcones, las de Sotillo, a la ida y a la vuelta. ¡Qué saludarnos, hija, con manos y con pañuelos, y qué amontonarse una sobre otra, y moverse hechas un ovillo de acá para allá! ¡Lo que ellas habrán despotricado sobre todos y cada uno de nosotros! Pero, en cambio, en el mirador del Casino… pintiparado y en acecho, con su ropita sin manchas, su bastoncito de ballena, su carita de porcelana y su aire de señor jurisconsulto, el impertérrito Pepe Gómez… a este mozo, en buena justicia, debiera darle yo la cruz de la perseverancia. Parece que está diciéndome, siempre que me ve, y hasta cuando me habla: «nada, usted no se apure por mí: échese cuantos novios quiera; diviértase a sus anchas con ellos, que aquí la aguardo yo siempre para cuando usted no tenga cosa más de su conveniencia que elegir.» Pues mira, Irene, bromas aparte: si a ese chico, que habla y se explicotea bien, te lo aseguro, y que está muy lejos de ser tonto, le pudiera quitar yo ese barniz de huevo hilado que tiene, puede que… en fin, ya hablaremos de esto en otra ocasión… ¿Te ríes? Pues haces mal, porque tengo acá mis ideas… Ahora, para hablar de todo un poco, te añadiré que debajo del mismo mirador, en el vano de la puerta principal, con los lentes echando chispas hacia nosotras cuando pasábamos para doblar la esquina, estaba el otro, él… ¡Hola! Ya me pescaste la idea.
– ¿Por qué lo dices?– preguntola Irene.
– Por lo encarnada que te has puesto— respondió Petrilla, dando a su hermana dos golpecitos en la mejilla con el abanico cerrado.– Y, en verdad, que no hay para qué. Avergüéncense las gentes por las cosas malas; pero ¿por eso? Pues a lo que iba: era él, que quería cerciorarse de que tú te habías quedado en casa; a lo menos eso leí en el modo que tuvo de saludarme y de saludar a mamá.
– Y mamá— preguntó Irene con mal disimulada avidez,– ¿le contestó?
– ¡Vaya!– respondió Petrilla encareciendo mucho las palabras,– ¡y con poca zalamería, que digamos! Pues, mira, me alegré de ello. Y ¿por qué le había de contestar de otra manera? Ella no sabe jota de lo que pasa: punto menos que yo, que casi he tenido que adivinarlo. Y aunque lo supiera, ¿qué? ¿Viene de casta de judíos? ¿No es bien decente? ¿no es bien juicioso? ¿no es despierto y de gustos bien delicados y superiores? Cierto que no estamos en las mejores relaciones con su familia, y que no nos visitamos; pero ¿conoces tú dos pudientes en el pueblo que se puedan ver? ¿No están y estamos todos aquí como el perro y el gato? Y ¿por qué? Vamos a ver, ¿por qué? Porque cada uno cree que el faldón de su camisa tiene cuatro dedos más de tela que el faldón de la camisa del otro, o porque yo soy de los Cumbreras de este barrio, y tú de los Altamiras del de más allá… ¡Hija, qué rabia! Y a todo esto, si nos van a pasar el rasero a unos y a otros, talega más o menos, allá salimos… Pero ¡benditas sean las horas del Señor! ¡lo que a mí se me ocurre cuando hablo con formalidad en asuntos de importancia! Pues quería yo decirte que, hoy por hoy, y sin ciertos inconvenientes que ya se orillarán, no había motivo de escándalo en que dijeras tú a la hora menos pensada: «con él va a ser y tres más.» Y lo sería, Irene, lo sería, no lo dudes. La fuerza de voluntad hace milagros… ¡Toma! como si yo saliera diciendo mañana u otro día: «se me antoja Pepe Gómez…» ¿Te ríes? Pues que dé en arrugar un poco más los pantalones y en quitarse los chanclos en invierno… en fin, que suelte de una vez ese aire que tiene de muñeco de vidriera, y verás si te hablo en chanza… Te repito que tengo acá mis ideas en remojo.
Aquí se replegó la hechicera parletana sobre sí misma; volviose hacia Irene, y, abriendo y cerrando el abanico, cogiéndole por los extremos más anchos de las varillas principales, la preguntó muy seria:
– Con franqueza, ¿quieres que hablemos de eso un ratito?
– ¿De lo de Pepe Gómez?– la dijo Irene, que estaba como embelesada con el arrullo de aquel torbellino de ingenuidades picarescas.
– ¡Qué Pepe Gómez ni qué cochifritos!– repuso Petrilla, volviendo, casi de un salto, a su postura anterior.– Del otro, del de la puerta del Casino, de él, del tuyo, mujer, y de lo que tiene que ver contigo.
– Pues hablemos,– respondió Irene después de dudar un poco, algo nerviosa, ligeramente pálida y brillándole en los ojos negros, medio escondidos en la espesura de sus pestañas, los hondos sentimientos de que nacía su bien formada resolución.
– Eso me gusta— repuso Petrilla.– Pero no has de andarme con remilgos, como acostumbras, ¿entiendes? De lo que hablemos no ha de salir cosa mayor que te saque del apuro en que te ves, ni que me enseñe mucho más de lo que me sé yo; pero siquiera refrescarás el paladar, y, en fin, hablando se entiende la gente. Con que échate a temblar, porque ya empiezo: siempre me has dicho que se reducía todo ello a poco más de una aprensión mía; y a mí me constaba que esos dichos, arrancados a la fuerza de tu boca, eran un puro embuste.
– Te repito que no lo eran, bien examinadas las cosas.
– A ver si te callas y me dejas hablar a mí sola hasta que yo te pregunte. Yo sé cómo fue naciendo eso: de la manera más simple, como nace todo lo de su casta; yo conocí cuándo se iba poniendo en punto de caramelo, porque, desde que caí en la malicia, no os quitaba ojo en cuanto os poníais a hablar juntos, las pocas veces que se han dado estos casos a mi presencia… y creo que no se han dado otros. ¿Me engaño, Irene?
– No te engañas.
– Corriente. Que tengo alguna experiencia en esos negocios, no me lo negarás… ¿Me lo niegas?
– No te lo niego.
– Adelante. Con esta experiencia y la curiosidad que me roía, observaba yo gesto por gesto, ademán por ademán, el modo de buscarte y de hablar contigo él, y la manera de dejarte tú encontrar y de responder después a todo lo que te decía; la cara y el aire con que se apartaba de ti; el aire y la cara con que te apartabas tú de él, y el tiempo que te duraban después esas señales… ¡Ay, hija mía de mi alma! sabrían mucho esos pajaritos parleteros, que son la pesadilla de los niños enredadores; pero donde se presente un ojo como el mío, que se metan el pico debajo del ala. Mira, mujer: tan claro veo yo en esos enredijos, que hasta juraría que oigo las conversaciones, a fuerza de saber mirar. Créeme, Irene: también se oye con los ojos. Pues bueno: sabiendo yo lo que pasaba, te hacía alguna pregunta que otra; y tú, inocentona de Dios, sin contar con que te estabas poniendo colorada, siempre me respondías haciéndote la ignorante y llamándome visionaria y maliciosa. ¡Qué falta de franqueza! Y yo podía haberte dejado tamañita, lo que se llama acoquinada, cantándote la pura verdad; diciéndote, es un suponer: «no estás lo que se llama enamorada de ese galán que te ha salido; pero él, por haber salido a tiempo, por sus buenas prendas de carácter, por saber decir las cosas y por cien razones más que estiman las mujeres formales y de buen gusto, como tú, te ha hecho sentir allá dentro lo que no has sentido nunca; le oyes con deleite, te apartas de él con cierta pena y te dejas llevar de muy buena gana por ese caminito que parece haberte puesto delante de los ojos el ángel de tu guarda.» ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Con qué vergüenza me hubieras negado estas cosas si yo te las hubiera cantado al oído? ¿Eran o no eran ciertas?… Quiero y mando que me respondas.
– Ciertísimas,– exclamó Irene, «la terrible» Irene, con la sumisión y la obediencia conque hubiera respondido en el confesonario al Padre Domínguez.
– ¡Hola!– exclamó entonces Petrilla, fingiendo mirar a su hermana con altivo enojo.– ¿Conque yo no me equivocaba en mis supuestos? Y ¿por qué se me negaban cuando no hacía más que apuntarlos? Quiero que también se me responda a este particular.
– Los negaba— respondió Irene,– porque temía que no pasaran las cosas de allí…
– ¡Con que temías que no pasaran las cosas de allí! Pues señal de que te sabían a mieles, golosaza… En fin, no quiero abusar de mis ventajas en la situación en que te ves; pero dime: ¿han pasado a más desde entonces?
– Están lo mismo que estaban.
– También a mí me lo parecía; porque, por más que he observado… De manera, hija de mi alma, que estás en ayunas de eso desde que te partió la bomba de lo otro.
– Justas y cabales.
– Pues mira: una vez llegué yo a sospechar si las de Sotillo hacían aquí algún papel más que el de amigas.
– Quisieran hacerle; pero yo no me he atrevido a que le hagan, ni debo atreverme; porque, sin contar con lo que esas cosas se me resisten, ponerlo en sus bocas sería como anunciarlo en la esquina de la plaza. Ellas, como habrás notado, deben estar enteradas de lo que me está sucediendo ahora, y no sé por dónde.
– Pues yo lo presumo y hasta lo doy por cierto: lo saben por la Cándida, esa galusa que es uña y carne de nuestra doncella, de Rita, que las pesca en el aire… Sigue ahora.
– Todo es posible, por más cuidado que una tenga. Él es amigo de las de Sotillo, y ellas son amigas nuestras; él debe de visitarlas ahora más a menudo que antes, y ellas lo achacarán a deseo de saber algo de mí, y quizás le regalen el oído dejándose caer con noticias semejantes a las que a mí me traen, unas verídicas y otras supuestas, para darse por bien entradas y prestarnos un servicio que no les ha pedido nadie… Es extraño que no lo hayas notado tú.
– ¡Vaya si lo he notado, y hasta me he aprovechado de ello en tu beneficio más de dos veces!
– Son así; y, por esta vez, páguelas Dios el fisgoneo.
– Te ha sentado bien, ¿eh?
– Mujer, siquiera me ha dado el consuelo de saber que hay alguien que, aunque de lejos, se interesa en mis desdichas.
– Gracias, en nombre de los que andamos más cerca.
– No tiene nada que ver lo uno con lo otro, Petrilla.
– Adelante: hasta ahora sabes que él va a menudo a casa de las de Sotillo; que husmea desde allí, con la prudencia que él usa, las noticias que necesita, y que ellas están dispuestas a prestarse, entre vosotros, a desempeñar un papel de más importancia que el de amigas de los dos. ¿Por qué no redondeas el asunto, como dice papá de los negocios, cogiéndolas por el buen deseo?
– ¡Quién me lo mandara, Petrilla, con lo charlatanas que son! Ya te lo dije antes. ¡Ah! si el diablo me tentara a dar un paso de esa clase, medio harto más fácil y seguro se me ha presentado aquí esta mañana.
– ¡Hola, hola!– exclamó Petrilla al oír esto, arrimándose mucho a Irene y queriendo sacarla las palabras con los parleros ojos.– A ver eso, a ver eso, que ya se sale de cuanto yo podía sospechar en ti, corderita de Dios.
Irene la refirió entonces, en abreviatura, todo cuanto la había ocurrido desde que se levantó, y la visita de la beata con todos sus pormenores.
– Yo no sé— dijo en conclusión,– si tendré alientos alguna vez para echar mano de este recurso, o si la necesidad llegará a obligarme a hacer uso de él; pero, por de pronto, me alegro mucho de tenerle a mano, y hasta se me figura… no te rías de mí, Petrilla, que me le manda Dios, compadecido de la soledad en que me veo. Y si no, ¿por qué me produjo aquel efecto tan grande y tan consolador la simple noticia de las larguezas de él con doña Mónica, según ésta iba hablándole de mí? ¡Ay, Petrilla! puede que esté yo pensando y diciendo disparates; pero, por desgracia mía, no me faltan disculpas para ello. De todas maneras, yo no haré nada sin consultarlo contigo.
– Gracias por la confianza— dijo Petrilla con mucha seriedad; y después de meditar un ratito, sin dejar de abanicarse ni de mirar a su hermana, añadió:– ¡Y con toda esa dosis de amor en el cuerpo, cuando un día te pregunté, aquí mismo, si en el aborrecimiento que sientes por el otro, el que te dan, entraba por algo la buena ley que tienes por él, por el que tú deseas, me respondiste que no, y hasta casi me negaste esa ley! ¿Esto es conciencia, Irene?
– Y te respondería hoy lo mismo, por lo que toca a las repugnancias. Con él y sin él, las sentiría de igual modo que las siento. Por lo que hace a lo demás, ya te he contestado antes; y si ahora me ves un poco más decidida y algún tanto entusiasmada, consiste en que, según van aumentando las estrechuras en que me ponen, más seguro y tentador voy viendo el único asidero que conozco para salvarme… Pero ¡santo Dios misericordioso! ¿a qué perdemos el tiempo así? ¿Por qué echamos estas cuentas tan galanas? ¿Qué más da que él me siga de lejos o de cerca, y que eso me complazca o me moleste? Si éstos son castillos en el aire y montoncitos de arena. ¡Si lo que es de una certeza terrible y desesperante es lo otro, lo que acaba de llegar y está llamando ya a las puertas de esta casa!
– Pues que llame y que entre— dijo Petrilla con valerosa resolución.– En tus manos está que eso no prospere ni se salga con la suya; y no prosperará como te empeñes en ello. Y si ni te empeñas tú, porque mienta otra vez más esa fachada que tienes, me empeñaré yo, y saldrá la escoba, y se barrerá de esta casa toda la basura que deba barrerse; y si duele, que duela; y si hay escándalo, que le haya, y que le pague quien le deba… Te digo, Irene, que todavía no me has visto a mí seria, lo que se llama seria de verdad, ni una vez tan sólo… Ahora escucha la que te falta saber del relato interrumpido.
Irene, entre conmovida y risueña, tomó la rubia cabeza de su hermana entre sus manos, y la dio un sonoro beso en la frente.
– ¿Dónde lo habíamos dejado?– preguntó Petrilla, después de pagar con otro beso la caricia de su hermana.
– A la puerta misma del Casino,– respondió Irene.
– A él, sí— replicó Petrilla sonriendo con los ojos llenos de malicia;– pero nosotros, ¿por dónde íbamos ya?
– Doblando la esquina y contestando mamá al saludo que la había hecho…
– ¡Picarilla! no pierdes ripio… Pues verás: hasta la playa, no ocurrió cosa que te importe; porque supongo que te tendrá sin cuidado la cuenta que les fui dando de las familias forasteras que ocupan los hoteles que íbamos dejando atrás; y lo que ellos me decían sobre el color de la mar y las barcas pescadoras; lo poco que allí se había hecho desde su venida anterior, y lo mucho que faltaba por hacer… vamos, lo de costumbre en todos esos señores que nos honran todos los veranos con su presencia entre nosotros, como dicen los periodistas que los inciensan a cada paso que dan. Después que llegamos, hubo lo que puedes presumir entre ellos y nosotros: «Que suban un ratito para gozar un poco más de su grata compañía.– Que ya habrá tiempo para todo, y lo que ahora importa es que ustedes reposen de las fatigas del viaje.– Que ustedes no estorban nunca, porque son como de casa.– Que eso es una gran honra para nosotros.– Que todo eso y otro tanto se lo merecen ustedes, además de que ya entre nosotros no debe de haber cumplidos.» (Esto lo dijo el duque enseñando todo el pedregal de la boca, bien coreado por toda la familia.) «A Irene, que no sea cosa de cuidado y que ya iremos a verla en cuanto sacudamos el polvo del camino.– Que tantísimas gracias…» Y era de ver, hija de mi alma, lo que sucedía a papá cada vez que salía tu nombre a relucir. Decía hasta inconveniencias, por empeñarse en cambiar de asunto, y no sabía dónde meterse: daba codazos a todos, y nos pisaba los pies. A mamá tampoco le gustaba la sonata; pero tenía más serenidad y más recursos para ladear el tema. Esta algarabía duró, en el recibidor del hotel, cerca de media hora; y en todo ese tiempo no se apartó Nino de mí, ni dejó de decirme cosas bonitas para que yo te las dijera a ti de su parte, mientras él tenía el regalado gusto de venir a verte esta tarde misma. A esto le respondí muy templada que no pensara en ello, pues te pondría en la negra precisión de no recibirle, porque estabas en la cama… En fin, Irene, yo no sé cómo todos y cada uno de ellos no han conocido la verdad de lo que pasa, y que están aquí de más y apestándonos… ¡Ay, qué gentes!
– Pero, al fin, ¿en qué quedasteis?– la preguntó Irene llena de angustias mortales. ¿Viene o no viene esta tarde?
– A punto fijo no lo sé— respondió Petrilla.– Tú, por si acaso, vive prevenida; hazte más enferma de lo que estás, y, si es preciso, métete en la cama… Por supuesto, te hago estas recomendaciones, poniéndome en tu lugar; porque si de mí se tratara, esta misma tarde, lejos de esconderme de él, le daba el primer escobazo. ¡Ah, sí! ¡lo mismo que Dios está en los cielos!