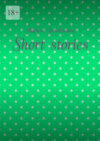Kitabı oku: «Nubes de estio», sayfa 13
Tampoco Irene hubiera hecho ascos a la escoba de su hermana, si no se tratara más que de satisfacer sus deseos; pero veía siempre delante de la barredura el compromiso y la obcecación de su padre, y esto la ataba las manos. La escoba llegaría a esgrimirse, ¡vaya si se esgrimiría! pero con su cuenta y razón y de manera que no se lastimara con los escobazos más que lo que merecía ser lastimado.
Sobre estos delicados particulares hablaron otro ratito las dos hermanas. En conclusión, dijo Petrilla:
– De vuelta a casa, mamá venía triste, y papá como azorado. Lo que más le espanta es la idea de la venida del prócer. Por palabras que le pesqué, de las pocas y mal hilvanadas que dirigía a mamá, con la gente que ya está aquí quizás pudiera entendérselas en un caso apurado; pero con él, con el prócer, ni hay que soñar en que se atreva, ni concibe que tú no llegues a caer de tu burro, por la cuenta que te tiene y la honra que te va en ello, como a cada uno de nosotros… ¡Que es un infeliz, Irene, lo que se llama un infeliz… de lo más desatinado!… ¡Ah! una advertencia, por si acaso no has caído en ello: Nino, vicioso y antipático y una calamidad para marido, está muy lejos de ser tonto. Tenlo presente cuando hables con él; que de esta buena coyuntura, una mujer de tus luces y de tu prudencia puede sacar mucho partido.
Estando aquí la conversación, volvió a entrar en el cuarto doña Angustias, vestida de fresco, y se sentó al lado de sus hijas «en dulce amor y compaña.»
– XII— De Brujuleo
Después de convenir Casallena y Juanito Romero en que a las de Sotillo, tan buenas en el fondo, tan honradas y cariñosas, les faltaba en la máquina del meollo lo menos, menos, la rueda catalina, torcieron por la primera bocacalle en busca de la gran arteria de la ciudad, que, por céntrica, larga, sombría y angosta, y correr por ella las bienhechoras brisas del salino nordeste estacional, estaba a aquellas horas cuajada de transeúntes, lo mismo de los afanosos que de los desocupados; porque daba para todos los gustos, y dándolo continuará probablemente, en las eternas y calurosas mañanas estivales.
Casallena había terminado ya su visita médica; eran poco más de las once, y nada tenía que hacer hasta las doce, hora en la cual se iba a la playa por el ferrocarril a tomar el baño de ola, que le desconcertaba los nervios, aunque él, médico y todo, creía lo contrario. Su amigo se bañaba también a la misma hora y en el propio sitio, con fines diametralmente opuestos; es decir, para combatir su tendencia a engordar, y con ello ir haciéndose más nervioso de lo que era. Lo probable es que, sin percatarse de ello, los dos se bañaran en la playa a aquellas horas por ser las de moda; la del remojo de la fine fleur de las damas y galanes indígenas y forasteros. El mundo menos crema, o que, siendo crema en rigor, se pagaba poco de los estatutos y ordenanzas de la clase, aprovechaba la ocasión y los sitios más de su gusto, como los seres comunes y hasta el vulgo de solemnidad.
De estas castas eran, es decir, de la crema despreocupada, del vulgo pudiente, de las humildes linfáticas y de la gente menuda, la mayor parte de las mujeres que volvían entonces, bien de la playa, bien de las ensenadas del puerto; unas de aparejo corto, con un gran lío de ropa entre brazos, y otras con los trapitos y accesorios chic, del ritual de la correspondiente jerarquía; pero todas con el cabello lacio, la cara macilenta y las faldas escurridas.
Algunas de las que se cruzaban con ellas eran ya de las de la crema, que iban, ataviadas en regla, en el orden debido y con el acostumbrado cortejo de gomosos, en perfecto atalaje de bañistas distinguidos… de la sección del mediodía; vamos, de lo más crema. Con muchas y con muchos de éstos y de los que volvían, se saludaron Casallena y su amigo, y con algunas se detuvieron, pero solamente unos instantes: cuatro palabritas sobre las cosas corrientes, las peripecias del baño o la frialdad del agua; y adelante, que la calle era larga y había que recorrerla toda, porque estaba apetecible de verdad, por concurrida y fresca.
Andando acera arriba, los detuvo Sancho Vargas, que bajaba con el sombrero en la mano y vestido de dril, contoneándose grave y mirando ceñudo.
– Hombre— les dijo, pero ladeándose más hacia Casallena que hacia Juanito Romero,– no soy de los que buscan las ocasiones con gran empeño; pero tampoco las desprecio cuando se me vienen a la mano.
Como los dos amigos ascendentes estaban bien avezados a las genialidades pomposas del descendente, no dieron la menor importancia a sus palabras ni a su finchada actitud. Preguntáronle, para salir del paso, por qué los decía aquello, y él respondió, ahuecándose más y acentuando en las losas de la acera, con el cuento de su bastón, las palabras más salientes:
– Lo digo porque, al hallarme con ustedes aquí, recuerdo ciertos particulares, a modo de deuda pendiente… Por supuesto, que yo no doy estima alguna a esas cosas tan pequeñas, comparadas con la magnitud de los asuntos que a mí me preocupan de día y de noche; pero soy franco y desengañado como todo el que no tiene una sola falta de qué arrepentirse, y no quiero ocultar nada de lo que siento cuando llega la ocasión de manifestarlo.
– Tampoco por estas señas cayeron los dos amigos en lo que quería decirles el orondo Sancho Vargas; pero entraron ya en curiosidad de saber de qué se trataba, y le rogaron que se explicara de una vez.
– Sí que me explicaré— respondió el otro sin dejar de golpear la acera con el bastón, no por enfado, sino por costumbre,– aunque pensaba yo que lo dicho bastaría para que me hubieran entendido.
– Palabra de honor que no, señor don Sancho.
– Así será, sin que ustedes me lo juren… Pues nada, caballeros: todo se reduce a que yo les debía a ustedes las gracias por un favor, y que no he tenido ocasión de dárselas hasta ahora.
– ¿Por un favor?– le preguntaron con extrañeza.
– ¡Vaya! Ya lo creo.
– Pues no caigo,– dijo Casallena mirando a Juanito Romero.
– Ni yo tampoco,– afirmó éste mirando a Casallena.
– ¡Qué poca memoria!– exclamó entonces Sancho Vargas mirando a los dos con una sonrisilla de lo más despreciativo, y tres golpes secos en la acera con el bastón.– ¿No se acuerdan ustedes de la acogida que dispensó El Océano a mis dos proyectos presentados a La Alianza en su última reunión?
– Hombre— exclamó entonces Juanito Romero con la mayor sinceridad, porque ni conocía los proyectos ni se acordaba de los comentarios del periódico.– Eso no vale la pena.
– Eso se hace todos los días por cualquiera— añadió Casallena,– cuanto más por un hombre como usted, mi señor don Sancho.
– ¡Hola!– dijo hispiéndose mucho y golpeando mucho más el hombre de los proyectos.– Con que, en opinión de ustedes, ¿El Océano me ha dispensado un verdadero favor en escribir lo que escribió de aquella reunión inolvidable? ¿que ni mis grandiosos proyectos ni yo merecemos más que aquello?
– ¿De manera— objetó Casallena después de mirar a su amigo Romero arqueando mucho las cejas,– que usted, en lo del favor, nos hablaba con segunda?
– Por lo visto,– confirmó Romero, mordiéndose los labios.
– No pensé yo— repuso Sancho Vargas volviendo a castigar a los dos mozos con otra sonrisa desdeñosa, tres contoneos y medio redoble,– que a unas personas tan ilustradas y tan sabias como ustedes fuera necesario ponerles los puntos sobre las íes para entender a un mal… zapatero como yo.
– ¿Zapatero? ¡Qué modestia, señor de Vargas!
– ¡Oh! no es modestia, señores míos, porque tengo la conciencia de mi valer; y aunque humilde, no tanto, no tanto… Aludía a ciertos dichos graciosos de ciertas gentes muy sabias; pero, supuesto que, por las trazas, tampoco están al corriente de este otro particular, volvamos la hoja… ¡Pobres chicos, que lo ignoran todo!
– Tantísimas gracias.
– ¡Oh! va sin segunda, créanme ustedes.
– Es igual, señor don Sancho, es igual enteramente; porque eso y mucho más merecemos, máxime de personas tan respetables y bondadosas como usted… Pero no le extrañe, mirando las cosas con un poco de indulgencia. Para nosotros, es griego todo lo que ocurre y se escribe en la sección grave del periódico.
– Pues ¿qué demonios hacen ustedes en él entonces? ¿Qué es lo que les interesa allí?
– Pásmese usted, mi señor don Sancho, pásmese usted: la parte literaria nada más. Podemos jurarlo.
– ¡La parte literaria!… Es decir, ¿eso que se llama por ahí literatura?
– Sobre poco más o menos, eso mismo.
– ¡Psch! ¡Literatura!… Hombre, ¿me quieren ustedes decir para qué sirve la literatura?
– Para nada, señor de Vargas; para maldita de Dios la cosa, si no es para malgastar el tiempo y calentarse la cabeza inútilmente. Créanos usted.
– Es que esta pregunta me la he hecho a mí mismo muchas veces, muchas, ¡muchísimas! al ver ciertas cosas que pasan en el mundo; y para decir toda la verdad, escrita la tengo con buen porción de consideraciones para dirigírsela al público en el momento crítico. Ya lo hubiera hecho, cierto es también; pero no me gusta mover ruido cuando hay asuntos de verdadera importancia que exigen de uno toda la abnegación que se necesita para que sean tratados en el mayor sosiego y tranquilidad. Pero se hará el ruido, no lo duden ustedes, más tarde o más temprano; porque yo tengo que hacerle, y se ventilará ese punto con toda la seriedad y todo el acierto… con toda la frescura que yo gasto, aunque me esté mal el decirlo, en semejantes ocasiones. Y me importará tres pitos que se ma subleven los botarates de la pluma. ¡A buena parte vendrán a hacer leña! Entonces se oirá lo que no se ha oído en España todavía… Entonces se verá palpablemente que lo que importa, que lo único que importa a los pueblos, tal como están hoy por hoy constituidos; que lo único sobre que debe escribirse, y gestionarse, y estudiarse, es el fomento y desarrollo de los intereses materiales. Éste es el pan, ésta la riqueza de los pueblos verdaderamente ilustrados; de los pueblos donde se respeta a los hombres de iniciativa y prestigio; a los hombres serios y afanosos por el bien de sus semejantes; donde no haya murmuradores ni envidiosos que entorpezcan la marcha desembarazada de los grandes pensamientos que conciben otros que están a cien leguas, a incalculable altura de ellos… Para todo esto, tan útil y beneficioso, estorban los copleros, como los zánganos en las colmenas. Dígolo sin ánimo de molestar a nadie, porque yo soy muy leal, y muy honrado, y muy modesto; pero, como ustedes saben muy bien, debo a mi pueblo adoptivo, a este infortunado pueblo que casi me vio nacer, la verdad de lo que siento… Y como así lo siento, así lo digo… Adiós, señores.
Y se marchó calle abajo, mirando muy alto, golpeando la acera con el bastón, pisando firme y revolviendo el aire con el sombrero que llevaba en la mano izquierda.
Ni una palabra se dijeron los dos mozos por comentario a los dichos de Sancho Vargas: tan de acuerdo estaban en estimarle en lo que realmente valía, y tan vieja era ya entre ellos esta conformidad.
Andando más, se cruzó con ellos una jovenzuela de aire desenvuelto, talle gracioso, cara bonita y muy artificiosamente peinada. Miró mucho a Casallena y saludó a Juanito Romero.
– ¿La conoces?– Preguntó éste a su amigo.
– ¿A quién?– preguntó a su vez Casallena.
– A la que acaba de pasar.
– No me he fijado en ella.
– Pues fíjate ahora.
Volviose Casallena; y tan a tiempo, que en aquel mismo instante volvía también la cara la joven.
– No, la conozco,– dijo Casallena a su amigo, después de mirarla el brevísimo rato que se dejó mirar ella, un poco ruborizada.
– Pues es la Nisia.
– Y ¿quién es la Nisia?
– La costurera de las de Brezales, y de las de Sotillo, y de mi casa.
– Corriente; y a mí ¿qué me importa? ¿por qué me lo cuentas?
– Porque ayer me paró en la calle para decirme que se entusiasma con tus versos; que la hacen «muchísima elusión.» Así mismo lo dijo. Se sabe de memoria los más de ellos, y no los desentraña mal; pero ¡cómo los recita, hijo! Porque me recitó muchos. Nada, hombre, que es chica de gusto, y además guapa de por sí.
– Bien; ¿y qué?
– Que como me lo cantaron te lo cuento, para tu inteligencia y satisfacción.
– Gracias por el regalo.
– ¿Sabes que era cosa de echársela a Sancho Vargas?
– ¿Para que la haga unas coplas sobre los entarugados?
– No, hombre: para que le convierta a la buena causa… y al sentido común.
– Dudo que lo consigas; pero, en fin, haz lo que quieras y échasela si te parece.
Se cruzaban entonces con tres sujetos «de cierto empaque.» Uno grueso y bastante alto; otro menos grueso y algo más bajo, y otro más alto y más delgado que los dos: los tres con calzado amarillo, de suela gorda y ancha, y traje de mañana, de buen género, pero mal llevado, aunque no tan mal como el hongo, raro de forma además. Ninguno de los tres era joven, ni tampoco guapo; y, sin embargo, eran tres personajes de los varios muy sonados que veraneaban en la playa. Esto de, «sin embargo» se les ocurría a muchos de los transeúntes que los conocían de vista, y cada vez se maravillaban más de que no tuvieran la vitola al tenor de la fama. Gentes sencillotas de la masa contribuyente, que ha de morirse creyendo que sólo los simples mortales usamos ropas menores y padecemos dolores de muelas.
Un poco más allá, tocó Juanito Romero con el codo a Casallena, y le dijo:
– ¡Ellas!
Las cuales eran tres también; como los personajes del hongo feo y mal puesto, y las tres indígenas y a la española. Andaban «de tiendas,» y venían de misa, si no mentía la señal de los libros que llevaban entre manos. Una de ellas, la madre, alta y gallarda todavía, era la ruina incipiente de una arrogante hermosura. Las hijas, un tanto aguileña la una y algo arremangadita de nariz la otra, no eran lo que a su edad había sido su madre; pero cosa buena, sin embargo, y astillas ambas dignísimas de un palo tan superior. Casallena frecuentaba mucho su trato amenísimo, y había empleado los mejores tonos de su lira para cantar, en metáforas transparentes, a las dos beldades aquellas, que, en honor de la verdad, lo merecían.
Saludáronse los cinco, y echaron un párrafo de lo más amistoso y familiar; y al separarse de ellas los dos camaradas, Juanito Romero, por más que había observado con el rabillo del ojo durante la conversación, no poseía un nuevo indicio para afirmarse más en su envejecida creencia de que por allí iban las inclinaciones amorosas de su amigo, si es que tenía inclinaciones de esta especie; cosa que también era de dudar en un mozo tan reservado como él en esos delicados particulares.
Ocho personajes de tierra adentro y de aparejo redondo, detenidos delante de una vidriera en que se exponían «pelegrinas de caracolillos» y «pastoras de cascaritas.» ¡Qué comezones y espasmos entre los chicos y los grandes! Se alampan por estas maravillas de la mar los honradotes escrofulosos de Becerrit.
Señoritas de pueblo que daban el último vistazo a la calle y a sus tiendas. de lujo. Chulos de pega, y alguno de verdad, que aún no había sido devuelto por la Guardia civil al punto de su procedencia, por no haber hecho la última, que haría de un momento a otro. Fámulas rollizas a buen andar, y negociantes a escape; estudiantes pelechando, y carteros sudando el quilo. Las de Éste y las de Aquél, indígenas también y también muy guapas, por supuesto, y también con libros de misa entre manos, y también conocidas de Casallena y de Juanito Romero, aunque no tan estimadas como las tres de antes. Tres chicos raros, de Madrid igualmente, que siempre andaban juntos y silenciosos, largos y enjutos y vestidos de tourista inglés, con sus polainas y todo y sus bastones herrados. Varios particulares de la ciudad, que parecían forasteros entonces entre tanto invasor desconocido. La antigua, la clásica Perfumería, vivero de los elegantes del 48 al 70; lugar tranquilo y de reposo, a la sazón de este relato, de los inválidos supervivientes de aquellas esplendorosas falanjes. Detrás del mostrador, desocupado de marchantes, leía la vida del santo del día el que fue núcleo de todas ellas, como señor y dueño del plantel. Los dos bisoños, al pasar de largo, se descubrieron reverentes ante las canas augustas de aquel heroico ranchero de la guardia vieja.
Poco más allá, el crucero de cuatro calles: algo como Puerta del Sol de la ciudad. Más crema estacionada o de tránsito; más vulgo y mucho vocerío: el de los vendedores de periódicos o de las novedades más acreditadas en las ferias últimas; allí también los anuncios fijos y ambulantes de los innumerables espectáculos para la noche; las tiendas de lujo con las puertas atascadas de curiosos desocupados.Un pariente de Casallena que se topa con él, soldado de las antiguas legiones de la Perfumería de más atrás; pero en servicio casi activo todavía en las modernas, por milagros de un esfuerzo heroico del espíritu de cuerpo. Narraba con suma gracia, poseía un gran caudal de chascarrillos cómicos, y vestía «a la última,» como los muchachos de la crema. En aquella ocasión iba algo descuidado de toilette; y, sin gran esfuerzo de los ojos, se le descubrían manchas de sangre en los puños de la camisa. Acababa de extirpar un cáncer, o los riñones, o un maxilar a una persona. Hacía cosas tales a diario; y a menudo le ayudaba su pariente, el poeta dulce, el sensible, el impresionable Casallena, teniendo por un lado, o hundiendo en la asadura del paciente la inexorable cuchilla. Así, y con las golosinas del mundo elegante, conllevaba el carnicero doctor tan guapamente las soledades y arideces de su vida celibataria.
Comenzaba Juanito Romero a celebrarle los dichos a carcajadas, porque no sabía reírse de otro modo, cuando se llegó al grupo, por la calle de la izquierda, un coetáneo del médico y bien conocido ya del lector: Fabio López, con la mitad de la oreja izquierda dentro del hongo, las manos en los bolsillos del pantalón y mascando el puro que fumaba. Los dos amigos se saludaron a epigrama seco; y a poco rato se le demostró a Fabio López, por los otros cuatro del grupo, que si venía por allí a tales horas, no lo hacía por descansar de sus tareas matinales, sino a esperar el paso de las costureras al dejar su trabajo a las doce, que andaban ya para caer.
Esto recordó a Casallena y a Juanito Romero que a esa hora salía el último tren de la mañana, el tren de la goma, para la playa; y se largaron sin despedirse y más que de prisa, buscando los atajos para llegar primero.
El tren pitaba ya en medio de la calle, porque la estación estaba dentro de la ciudad; y los dos rezagados amigos, asfixiándose el uno y derrengado el otro a fuerza de correr, tomaron por asalto una de las contadas banquetas al aire libre, en que cabían. Viajeros, los de siempre u otros tales a aquellas horas: manadas de gomosos haciendo travesuras y apuntando chistes que no resultaban luego, o resultaban majaderías, para que los oyeran y los admiraran, y, por último, los amaran, las distinguidas señoritas y las damas elegantes que se sentaban en las inmediaciones; los tres personajes de los hongos feos; algunos más por el estilo, que también volvían a sus hogares de alquiler; dos canónigos de Valladolid; los tres zangolotinos ataviados a la inglesa, que siempre andaban juntos, y un regular contingente de simples mortales que iban a ventilarse un poco antes de comer, o a bañarse a aquellas horas por no haber podido hacerlo más temprano, como solían.
Arrancó el tren bufando, pero al andar del espolique que le precedía a medio trote, por respeto a los transeúntes de las calles que iba atravesando; hasta que llegó a las afueras y acometió a escape, entre resoplidos, pitadas y culebreos, que era su modo de relinchar y hacer cabriolas, el primer repecho que se le puso por delante. Con este andar, la brisa corriente y libre en aquellas amplitudes costeñas de la bahía, se trocó, para los viajeros, en desatada ventolera que hacía tremolar los crespones de los sombrerillos, y casi arrancaba los hongos feos de las cabezas de los tres señores, los cuales, como hombres de buen gusto, se distraían demasiado en la contemplación del estupendo panorama que iba descubriéndose a la derecha, más admirado cuanto más visto: algo de la maravilla del Tajo en su desembocadura, y más que un poco de los grandes lagos suizos… en fin, siempre algo como lo mejor del mundo; y por eso, y por no hartarse de verlo, y por gozarlo más descuidados, concluyeron los tres señores por descubrirse y llevar en la mano los hongos feos. Los mozalbetes gomosos tenían como a menos parar la atención en cosas tan ordinarias y rústicas, y continuaban interesando con sus donaires y travesuras a las distinguidas señoras, que tampoco mostraban gran entusiasmo por el paisaje… ni por los gomosos; casi tan poco como los tres zangolotinos, que le habían vuelto la espalda. Lo peor era para los pasajeros de buen gusto, como los señores de los hongos feos, que el tren parecía complacerse en contrariarlos a cada instante; porque, como si le asustaran los sitios despejados para correr, a lo mejor se colaba por una grieta en peña viva, o se deslizaba entre setos y matorrales. Las praderas limpias y descubiertas, los mejores puntos de vista para aquel panorama sin segundo, los pasaba echando chispas.
Culebreando así, llegó en brevísimo tiempo al final de su sendero por la costa de la bahía. Allí hizo un alto, y se alivió del peso de una pequeñísima parte de su contenido, que iba buscando las dormidas y silenciosas aguas de la ensenadita inmediata al apeadero. Después, vuelta a silbar, vuelta a los bufidos y vuelta a correr; pero hacia la izquierda.
A los pocos instantes otro panorama distinto y más grandioso que el anterior, por su imponente sencillez: la mar sin límites, tranquila, llana a la vista, azul, diáfana como cielo sin nubes; a lo largo de la costa, y sobre las arenas de la playa, una línea hervorosa y blanca, recortando el azul brillante de las aguas; entre los pliegues de aquel festón del arenal, unos bultitos negros rebulléndose… a uno de los tres señores de los hongos feos se le ocurrió la siguiente comparación: «parece un inmenso manto de crespones verdosos, ribeteado de armiños… con ratones, tendido al sol.» Casallena celebró la ocurrencia, porque le pareció exactísima hasta en lo de los ratones; sólo que le desencantó mucho el detalle, considerando que esos ratones de la imagen, vivos y efectivos, tal vez fueran lo más florido de las elegantes bellezas que tanto admiraba él. Y mira que mira hacia la playa, cuanto más miraba y contemplaba el cuadro, más exacta le parecía la comparación del personaje del hongo feo. «No hay que darle vueltas,» concluyó diciendo para sí; «eso y no otra cosa es lo que parecen ¡ratones!… pero en remojo, que es mucho peor todavía.»
Agazapose el tren en esto entre dos taludes muy altos; se deslizó por allí durante unos momentos, y muy pocos después se detuvo al margen de una gran explanada a la orilla misma de la mar. Desde aquel apeadero, circuido, más de cerca o más de lejos, de edificios de varias castas, se veían muchas cosas: paseos, avenidas, jardines y pinares, hoteles a montones y carruajes a docenas… todo, menos la mar.
Andaba poca gente por allí: la que pasaba a la casa de baños desde los carruajes o los hoteles, o viceversa: en el primer caso, con cierto apresuramiento perezoso, y en el segundo, tapujadas hasta la nariz, muy escurridas y a escape.
En cambio, no se cabía adentro, en la extensa galería del balneario, ni en las casetas del arenal: todo estaba lleno, au grand complet, como se dignó decir a Casallana un periodista elegante de Madrid, en cuanto le vio entrar. Este periodista, con un libro, francés por supuesto, entre manos, y descuajaringado en una silla, discreteaba con unas damas, de «por allá» también, vestidas «de capricho,» pero dentro de lo preceptuado por las circunstancias de ocasión, hora y localidad; las cuales damas se reían mucho con el periodista, que las pagaba la bondad con sahumerios en las correspondencias que enviaba de dos en dos días a su periódico. Todo lo chic de la colonia veraniega y de sus imitadoras y admiradores indígenas andaba por allí en amistoso y completo revoltijo de sexos, edades y vestimentas: en la galería, los más, conversando, o mirando, o haciendo labor de gancho, según las necesidades y los gustos; en el arenal, los chicuelos correteando; mozos luciendo el talle en atrevidas posturas; algún melancólico de pega paseando lentamente, con la cabeza caída sobre el pecho, pero atisbando con el rabillo del ojo las pantorrillas de las damas que salían del baño o de la caseta para ir a él; algún inocente que otro escribiendo en la arena con el bastón el nombre de la bañista de sus pensamientos; otro, más inocente todavía, paseando y leyendo al mismo tiempo un libro de versos sentimentales; parejitas acá y allá, escarbando el suelo para acopiar cáscaras y decirse palabritas de doble sentido; en los armiños del manto (siguiendo el símil del señor del hongo feo) muchos ratones; y, en brazos de los bañeros inexorables, niños lanzando berridos y perneando desesperados, por horror al agua en que iban a ser zambullidos, quieras o no quieras. De tiempo en tiempo, un tropel de gomosos, en su mayoría huesudos y extenuados, salidos de las celdas de la galería, saltando de tres en tres los peldaños de la escalinata del centro y atravesando el arenal como una horda de caníbales hambrientos; y cuando parecía que iban a tragarse la mar entera, o a llegar en dos brazadas a la Isla de Cuba, quedándose al tocar el agua con los pies, encogidos y tiritando, y concluyendo por darse unos cuantos revolcones a la orilla; y los mismos u otros tales, volviendo del baño a la casa, amoratados de frío y chorreando el agua por los pelos, por las narices y por el ridículo traje azotado al armazón; porque, propiamente carnes, no las había en los más de los ejemplares.
No faltaba, por supuesto, el buen mozo de verdad, de traje muy corto de mangas y perneras, y muy escotado además, que yendo o viniendo, enjuto o remojado, marchaba lentamente y en actitudes de atleta, por el camino más largo y más concurrido, y parecía ir pensando: «vamos, hermosas señoritas y matronas de buen gusto, porque yo hago a todo, ¿qué hay que decir de estas formas? ¿qué os parece esta altivez de pecho, y este brazo nervudo, y esta pierna gallarda, y este crujir de la arena, cuando la pisan mis pies? ¿Y este andar majestuoso, y esta cabeza erguida, con su pelo tupido y negro; y esta barba de seda, este mirar de ojos, y, en fin, esta salud de hombre de pelo en pecho, y al mismo tiempo elegante y de mundo? ¿Qué tal? Pues a ello, y con franqueza; y tened entendido que lo mismo acepto un buen acomodo por medio del santo vínculo, que un enredillo pasajero con una hermosa dama de buen temple.»
El caso fue que Casallena y su amigo no se bañaron aquel día. Impidióselo, primeramente, el periodista de Madrid, que los presentó a las señoras con quienes conversaba, lo cual les entretuvo un largo rato. Después, al ir a pedir cuarto en que desnudarse, se toparon con Nino Casa— Gutiérrez, ya despolvoreado y convenientemente vestido «de playa,» que departía con unos cuantos gomosos indígenas (entre los cuales estaba el ambidextro Juan Fernández, ya conocido de nuestros lectores), que tenían el honor de ser amigos suyos desde la última temporada, así como Casallena y Juanito Romero. Con esto, y con haber leído ya el hijo del prócer El Océano de aquel día, figúrese el lector si sería afectuoso, recalcado y expresivo el saludo cambiado entre los tres. Además, Nino, por especiales razones, venía animoso y satisfecho hasta no poder ocultarlo; y en los momentos de acercarse a él Casallena y Juanito Romero, había puesto sobre el tapete el complejo tema del sport de aquella floreciente ciudad. Continuando la materia, después de agotada la de los saludos, se lamentó Nino muy hondamente de llegar tarde a las recién terminadas justas del Velódromo, que, según sus noticias, habían estado brillantes. Cabalmente traía él grandes proyectos que someter a las deliberaciones del Club, en la seguridad de que serían aceptados por los clubistas, tan celosos del prestigio y engrandecimiento de la Sociedad, obra afortunada de su iniciativa, que en poco tiempo había sabido colocarse a la altura de las más renombradas de España. También le contrariaba mucho no haber podido presenciar las carreras del Hipódromo, porque tal y porque cuál; y como hablaba tan en serio de estas cosas, y daba tanta importancia a estos ensayos del elegante sport en una capital de provincia un club man tan distinguido de Madrid, a la mayoría de los gomosos aquellos se les caía la baba de gusto.
Engolfados todos en el embriagador interés de estas graves materias, llegó a generalizarse la conversación y a hacerse mucho ruido entre los conversantes. Intervino al poco rato el periodista, porque se le marcharon las señoras, y era también amigo de Nino Casa— Gutiérrez; y con esto se animó el debate por aquel lado. Fue despejándose la galería poco a poco; arrancó el tren en que debían haberse vuelto los gomosos a la ciudad; cogioles descuidados y perdiéronle; y, en la inteligencia de que no tendrían otro hasta las tantas de la tarde, y no contando ya con coches de alquiler en la explanada a aquellas horas, dejaron para luego la tarea de decidirse entre volver a pie o no volver tan pronto, y se resolvieron todos a continuar lo comenzado allí, unos con la atención solamente y otros pocos con la palabra, por el nuevo rumbo que le había impreso el periodista de Madrid, apenas llegado al corrillo.