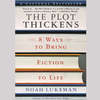Kitabı oku: «Nubes de estio», sayfa 19
Don Roque Brezales, por su gusto, hubiera elevado a documento público y solemne el testimonio de que el primer saludo del grande hombre había sido para él, y para él el único abrazo que se había dignado otorgar allí. Para los demás, un apretón de manos; y gracias. ¡Y decir a Dios que aquella eminencia, que aquel asombro con quien él debía de entroncar los oscuros timbres de su familia dentro de pocas horas, de un par de días a lo sumo, tendría que saber!… ¡Qué barbaridad! Le aturdió la visión de este suceso, y estuvo a pique de caer de rodillas delante del recién llegado, para decirle: «áspenme, desuéllenme, descuartícenme vivo; pero yo creo en ti; yo no te niego; tuyo soy con cuanto tengo, espero y valgo.»
Después de los saludos, de las finezas, de los piropos inoportunos, de los chistes malogrados, de las risotadas fuera de lugar por parte de los unos, y de los chispazos de refinada cortesía y de mordicante gracejo del otro, llegó el momento del desfile hacia casa; momento previsto y bien meditado por don Roque. Nadie podía disputarle la honra de llevar al prócer en su carruaje, ni, por consiguiente, la de acompañarle él mismo, en primer lugar. En segundo, podría acompañarle también el que pasaba por jefe del partido… haciéndole demasiado favor… luego Nino, si acaso como de familia; pero como Nino se había presentado allí con su cuñado y el otro que aspiraba a serlo, y los tres no cabían, que se las arreglaran como pudieran.
Y así se hizo al cabo. Montaron el duque, su procónsul reconocido y Brezales en el carruaje abierto de éste; arreó el cochero, y partió a trote largo hacia lo espeso de la ciudad, siguiéndole una buena parte de los coches de respeto cargados de gente, y quedándose a pie el resto de ella, unos murmurando en grupitos, y otros alejándose a la desbandada. De éstos era Sancho Vargas, que, no habiendo obtenido puesto de preferencia en el carruaje principal, no quiso aceptarle en los de segunda, ni perder el tiempo y algo más en el cambio de sus serias impresiones con los vulgares maldicientes de los grupitos.
Entre tanto, el landó rodaba por el empedrado de la gran avenida con mucho estruendo, aunque no con todo el que don Roque deseaba para que fuera oído y visto aquello con la atención y el asombro que su importancia requería. El hombre iba febril y espelurciado de vanidad, emparejado con la gran persona, atento a su embriagadora palabra, y al mismo tiempo al mirar de los transeúntes y de los curiosos de tiendas y balcones.
– Reparen ustedes bien esto— decía a unos y a otros con la mirada chisporroteante;– reparen ustedes que va en mi coche, en mi propio coche; que yo voy a su lado conversando con él, como entre iguales, sin dársenos un pito por este pobre infeliz que va solo enfrente de nosotros y por condescendencia mía; reparen ustedes que en un pueblo de tantísimos miles de almas, yo solo he sido digno de codearme con él y de tratarle…
Pero detrás de este arrechucho de vanidad satisfecha, le caía encima, de repente y por ley forzosa del encadenamiento de sus ideas, todo el peso de su negra desventura; y entonces se sentía poseído de la tentación de arrojarse del coche para romperse la crisma contra los adoquines de la calle.
– XIX— En la playa
Era de necesidad que saltara el tema en las conversaciones de familia, en cuanto el personaje llegara a su casa y se sacudiera el polvo del camino y las moscas de su cortejo. Y saltó, después del despacho ordinario, o sea el informe minucioso sobre cosas y personas circundantes, hecho por las dos duquesas principalmente, con notas o ilustraciones del duque mozo y de su cuñado Nino. Por cierto que, según aquel informe, la egregia familia del recién llegado personaje tenía bien poco que agradecer a la temporada. ¡Qué soso, qué desentonado… y qué cursi estaba aquello! Cuatro títulos de guardarropía; media docena de ricachos de la clase de tenderos jubilados; ocho o diez tribus pudientes del riñón de Castilla; seis o siete elegantes de Villalón y de Segovia; un periodista insulso; las presuntuosas de Gárgola; las hijas de Ibáñez el del Tribunal de Cuentas… y así por este orden; y además, Froilán, Gorgonio… y Perico (ya los llamaban de este modo en la colonia veraniega). Aquí tosió el duque de cierto modo, y entraron Nino y el otro duque a informarle del estado en que tenían sus asuntos políticos estos hombres, que no eran tan ranas en el intríngulis de la cosa pública como en el arte de llevar con gracia los atalajes de campo, particularmente los sombreros de castor. Los informantes no dijeron cosa notable que el lector ignore, ni que tampoco ignorara el señor duque. Aquellos hombres habían hablado muy poco, y eso algo turbio. Indudablemente, había trabajos de componenda entre ellos y los de Madrid; pero, hubiéralos o no, la escasez de partidarios en la localidad y la sospechosa estética de su indumentaria, no eran un gran aliciente para echar los bártulos a la calle en la solemnidad de un banquete con humos de acto político de larga cola. Evidentemente andaban alicaídos, y no había que pensar en que dieran juego.
– Pues celebro en el alma que se confirmen de ese modo todas las noticias que yo tenía— respondió el personaje;– porque vengo con poquísimas ganas de conversación y con menos tiempo disponible. Y para lo que había de adelantarse al fin y al cabo… a ellos y a nosotros bien conocidos nos tiene la patria, y por eso nos oye siempre como quien oye llover… y gracias; porque, en buena justicia, debiera de tirarnos con algo cada vez que sacamos los frasquetes de elixir en las plazas públicas… o en los escaños del Parlamento… Lo poco que se puede hacer para acabar de hundir a esta chusma que nos manda, y venir nosotros cuanto antes, que es a lo que se tira siempre entre los ilustres estadistas de mi talla, ha de prepararse callandito y lejos de aquí: en un conciliábulo que se celebrará dentro de ocho días, y para el cual estoy citado. Conque id sacando la cuenta: dos días de viaje hasta París, y uno más por lo que pueda ocurrir, son tres; rebajados éstos de ocho, quedan cinco, que son los que os ofrezco para gozar a vuestras anchas de mi egregia compañía… Y vamos a otra cosa cuanto antes, por lo mismo que no hay tiempo que perder. ¿Cómo va nuestro asunto, Nino… o, más propiamente, tu negocio?…
Nino respondió, sin pararse en barras, que rematadamente mal. Negolo el resto de la familia, con algunas de las razones ya conocidas del lector; entró el prócer en serios cuidados por estimarlas en poco; mantúvose Nino en sus trece, y acabó la porfía por encerrarse el padre y el hijo en la habitación de éste para ventilar el caso con la debida formalidad.
Desde los primeros capítulos de la historia, que minuciosamente relató Nino, comprendió su padre que el negocio de que trataban ambos era pleito perdido para ellos.
No prosigas— le dijo,– que con lo oído me sobra para saber que eso no tiene compostura por ninguna parte. Y si he de decirte todo lo que siento, no me maravilla: fue un albur jugado por mí con la esperanza de que la hija tuviera tan poco sentido común como su padre. No resultó así, y la casa se nos vino abajo, como todo lo que se edifica en el aire… Porque vuelvo a decirte que, a ciencia y conciencia de lo que vales en buena venta, no te traga, hijo mío, ninguna mujer de las condiciones de Irene. Es la verdad; y no te duela, porque yo no tengo toda la culpa de que no seas moneda de mejor ley. Por fortuna, nuestras gentes de allá no te darán la silba completa porque no tienen, que sepa yo, más que indicios vagos de la intentona. En cuanto a las gentezuelas de acá, tampoco deben de estar en grandes interioridades del caso; porque las repugnancias de la novia son de la misma fecha que la gran majadería de su padre, y esto es una buena garantía para mis supuestos. De todas maneras, si algo se murmura por ahí que no te corone de gloria, con decir discretamente, en un apuro, otro tanto en sentido inverso… vaya usted a saber de qué lado nacieron las dificultades. En un apuro he dicho, y no a humo de pajas, Nino. Primeramente, porque sería una canallada imperdonable en ti ponerte a mentir ociosamente de esa manera; y además, porque es de conveniencia para todos nosotros, y de absoluta necesidad para mí, que lo poco que queda por hacer en este descalabrado negocio lo haga yo solo. Por consiguiente, no des otro paso más de los que has dado; abstente de ver a esa familia en estos días, y deja a mi cargo lo que queda que tratar con ella, a fin de que no se pierda todo en la jugada: ya que se nos quema la casa, salvemos siquiera… las chinches.
Así prometió hacerlo Nino, sin atreverse a investigar las razones del mandato ni el intríngulis de la metáfora; y se acabó la conversación.
Por la tarde, que lo era de día festivo, comenzaron las visitas al prócer. La primera fue la de una comisión del partido, presidida por el jefe, todos ellos de punta en blanco. Ya le habían visto por la mañana en la estación del ferrocarril y bastante bien vestidos; pero ahora se trataba de la visita oficial y solemne, y no tenía nada que ver la una con la otra. Como la materia se había agotado en la primera, sí es que había verdadera materia tratable entre los de casa y el forastero, repitiéronse las mismas frases de repertorio; salieron a relucir las indispensables agudezas, y retoñaron, por consiguiente, algunas majaderías, que no llegaron a medrar, gracias al cuidado que ponía el señor duque en cazarlas al vuelo con la certera puntería de sus discreciones de hombre superior y mundano. Por conclusión de la visita quisieron los más atrevidos sondearle un poco los pensamientos en lo tocante a planes propagandistas en aquella localidad, en la que tenía tantos, ¡tantísimos partidarios y admiradores de su… de su!… Pero el señor duque los atajó en este atolladero para decirles, frescura de menos o de más, lo propio que había dicho a su familia acerca del mismo asunto pocas horas antes. Con lo que se les ennegrecieron un tantico las ilusiones a algunos de los visitantes, pues los más sesudos de ellos se alegraron de la noticia, y se dio la visita por terminada.
En seguida llegaron dos chicos de la crema indígena, acompañados de Casallena y Juanito Romero. Los cuatro iban en representación de la bizarra juventud organizadora de la tan anunciada «Jira elegante al Pipas, en honor y obsequio de la aristocrática colonia,» que era aquel año «ornamento de la ciudad y de su playa incomparable,» para invitar al señor duque y a su ilustre familia. El distinguido esparcimiento aquel se había aplazado algunos días por esperar la llegada del ilustre personaje y con objeto de que pudiera disfrutarle. Si aceptaba, como lo esperaban los corteses invitantes, se llevaría a cabo dos días después. El duque tenía noticias de todo ello por su familia, y aceptó la invitación, muy agradecido al parecer. Los distinguidos jóvenes de la comisión, hechos un puro caramelo de rosa, le dejaron media docena de ejemplares del programa, estampado en un papel, inverosímil por lo tenue y pintoresco, que trascendía a Jockey— Club, y salieron de la estancia de medio lado y muy encorvaditos por los riñones.
Por salir ellos se presentó en el vestíbulo del hotel el periodista de marras, aquél que había estudiado ya la comarca «bajo todos sus aspectos.»
– ¡Aquí está esa calamidad!– exclamó el duque al recibir su tarjeta, en la cual le pedía permiso para tener el honor de interviewarle.– Que pase,– añadió, arrojando desdeñosamente la tarjeta encima de un velador.
Pasó el periodista con la llaneza del que se cuela en su propia casa; y antes de que concluyera de pronunciar las primeras fórmulas de su saludo, ya le estaba diciendo el personaje:
– Pero, hombre, ¿y tiene usted conciencia para venir a inficionar con la peste de su oficio estas apacibles y honradotas soledades? ¿Es posible que no haya nada sagrado para ustedes?
– ¡Pues si éstos son los grandes sitios de pesca, señor duque!– contestó el otro, acomodándose tan guapamente a las humoradas del personaje.– Después de todo, si con mi oficio se peca aquí, ustedes tienen la culpa del pecado ese, porque detrás de ustedes andamos nosotros por necesidad.
– Y bien de cerca, ¡caramba! Ni siquiera me deja usted sacudirme el polvo del camino.
– En eso está la salsa del oficio, señor duque: en que nadie nos tome la delantera…
– Pues con toda su diligencia de hoy, y por lo concerniente al saco de mis pensamientos, le va usted a robar el dinero a su periódico.
– ¡Tan cerrado me le presenta usted?
– O tan vacío…
– Pura modestia… En fin, señor duque, ¿qué quiere usted que digamos?
– Poco más de nada.
– A ver…
Sacó el periodista los trastos del oficio, y se dispuso a ejercitar los derechos de su altísima institución; pero el duque, tocándole ligeramente las manos con una suya entreabierta, le dijo:
– Guarde usted esa herramienta, que no hace aquí falta maldita… y escuche usted, advirtiéndole de paso que estoy muy deprisa, por lo cual no me siento ni le invito a usted a que se siente. O hay o no hay franqueza entre gentes que se conocen.
– Perfectamente, señor duque.
– Pues bueno; y óigame ahora: estoy pidiendo a Dios que se lleven los demonios a esta granujería que le está sacando el redaño a la patria, y que vengamos nosotros cuanto antes a sustituirlos en el poder, porque así es de justicia y de necesidad. Diga usted esto en la forma más decente que pueda, y buen provecho le haga a usted, al periódico y al inocente lector que malgaste un perro chico en satisfacer el candoroso afán de averiguarlo.
– ¿Nada más?– preguntó el periodista sonriendo y afinándose una guía del bigote.
– ¿Y le parece a usted poco?– replicó el duque tendiéndole la diestra para que se largara cuanto antes.
– Verdad que otros dan menos todavía, y no tan claro— dijo el periodista comprendiéndole.– Conque bien venido, señor duque; muchas gracias, y hasta…
– Hasta siempre, amigo mío,– concluyó el personaje conduciéndole hasta la puerta.
Que no tardó en abrirse de nuevo para dar paso al Gobernador civil de la provincia, que iba a visitarle como amigo particular.
Estando los dos en los comienzos del diálogo, entraron los tres personajes de los hongos feos, o sean Froilán, Gorgonio y Perico, según sus íntimos de la ciudad. Hallándose ellos cuatro encerrados con el de casa, hablaron larga y detenidamente, Dios y ellos saben de qué. Después salieron los cinco en dulce amor y compaña a respirar el aire libre de las inmediaciones, porque a todos ellos les hacía buen estómago, particularmente al recién llegado de Madrid, que se asfixiaba ya en la estrechez de su habitación con el peso de las visitas que habían llovido sobre él y el temor a otras que pudieran acometerle en seguida.
Y a fe que había en las inmediaciones del hotel del señor duque, no solamente aire puro y salino de que henchir los pulmones hasta ahitarlos, sino cuánto podían apetecer los ojos para recrearse y la curiosidad para satisfacerse hasta el mareo. Del panorama, no se diga, porque solamente ponían en duda su condición de «incomparable» los que le conocían por los asertos de los cronistas finos que no soltaban de la pluma aquel piropo; de la gente, por ser día festivo aquél, como ya se ha advertido, a borbotones en todas partes: en las frondosas avenidas que confluían en la gran explanada central; en el Mantón o paseo, o, mejor dicho, prado de aquella forma, que era como el remanso común a todos los ríos confluentes; en la vasta galería del balneario; en el arenal; en la cenefa de espumas, aquella cenefa plagada de ratones, según la pintoresca ocurrencia, que ya se mencionó en su lugar correspondiente, de uno de los tres personajes conocidos últimamente con los nombres de Froilán, Gorgonio y Perico; en los verdinegros bosquecillos, misteriosos, umbríos y fragantes; en el apartado y tortuoso caminejo peonil; en el merendero humilde, en el salón de conciertos y en el café aristocrático. Después, la exposición de carruajes en la correspondiente parada; el estruendo de los que llegaban o pasaban de largo; el asendereado velocipedista sudando el quilo, despatarrado en su máquina, vestido de abate con pujos y perneando en el aire, la figura más desgarbada y ridícula que ha producido el sport de nuestros días, perdido entre las nubes de polvo que levantaban los coches, maldecido de algunos transeúntes y compadecido de todos los demás; el silbido del tren, que se detenía henchidas sus entrañas de viajeros ansiosos de gozar aquel deleite, o que arrancaba llevándose otros tantos que ya habían devorado su correspondiente ración; los más o menos diestros jinetes, no siempre en fogosos ni gallardos potros; y, por último, el matraqueo desapacible del desvencijado cesto de alquiler que, cubierto de harapos y de herrumbre, venía a ser en aquel cuadro de lujos domingueros, por la fuerza del contraste, lo que la horda de mendigos en el cortejo de una boda rica en el pórtico de una catedral.
Descomponiendo el conjunto en detalles y colores, resultaban cebo abundante para todos los gustos, y temas de muchas reflexiones de agradable entretenimiento para el observador que no tuviera cosa de mayor substancia en que emplear las fuerzas del discurso. Como le sucedía, verbigracia, a Fabio López, que andaba por allí con la cabeza algo gacha y ladeada, el ojo avizor y el puro entre los dientes, tan pronto codeándose con los paseantes del Mantón, como encaramado en un altozano con la visual certera en los ratones hembras que iban y venían por el arenal, o pasando revista a las mujeres que traían o llevaban los coches de lujo, las matracas de alquiler o los trenes del ferrocarril. Esto de las mujeres guapas era el único vínculo que le ligaba cordialmente a la «juventud del día:» o en todo lo demás, no quería nada con ella; ni siquiera el estilo del ropaje.
– Esto será un resabio ea opinión de esta piara de zangolotinos deslavazados que me miran a veces con cara de lástima los cuellos de la camisa y las carteras del levisac– pensó en determinado momento;– pero aparte de que tengo pagado, y con recibo que lo acredita, cuanto llevo encima de mí, espejo en que no se verán más de cuatro y más de veinte de ellos, resabio por resabio, mil veces más procesable es este otro, que ya se ha hecho de moda por lo visto: mis paisanas con lo mejor del ropero a cuestas para venir aquí, y la elegante y distinguida colonia… ¡reconcho con la distinción y la elegancia! recibiéndolas hechas un puro guiñapo: ellas con boína y alpargatas de a treinta cuartos, y ellos poco más que en calzoncillos y camisa de dormir… ¡Canastos con la elegancia y la educación de mi abuela! Pero la culpa la tenéis vosotras, inocentes de los demonios, que no venís de la ciudad con los trapos de la cocina en justa correspondencia… Y así y todo, que os metieran mano estas intrusas con lo reguapísimas que sois… ¡Reconcho, cuantísima chica guapa hay ahora en mi pueblo!… Da gusto, vamos, lo que se llama gloria, verlas… El mejor día le rompo yo la crisma a mi sobrino, ese gomoso de… ¿Pues no se atreve a sostenerme que tiene mucho chic, y mucho qué sé yo, eso de las alpargatas y del camisón de dormir?… Vamos, hombre, le digo a usted, ¡reconcho! que a veces… ¡Si yo creo que hay tonto de esos capaz de negar a su padre y a su madre, y a Dios del cielo, por un diploma de distinguido!… ¡Off! Pues aguántate con aquel grupito de ellos que está allí enfrente: el otro sobrino mío, Casallena, Picolomini y otros tales… con tres distinguidas de boína, y supongo yo que también de alpargatas… ¡Reconcho! ¡Y cómo se retuercen y pespuntean, y qué tiernos de ojos se ponen los angelitos de Dios! ¡Ahhh! Estarán discreteando de lo más fino… ¡Como son chicos de pluma!… ¡Canastos la que se pierde mi otro sobrino con no estar ahí! Casi a media marquesa, por barba podían salir… ¡Y qué honra para todos ellos y para sus modestas familias!… ¡Reconcho! a ese hombre que se largó a su aldea a curarse los dolores del vacío, no sé qué le haría yo ahora… Aquí hay mucha tela en qué cortar hoy, y es demasiado trabajo ese para mí solo. ¡Y cuidado que entre los dos podía salir algo bueno!… ¡Pues dígote lo que viene por este otro lado! Froilán, Gorgonio y Perico, con… ¡Toma! si es el otro personaje que llegó esta mañana: «el duque,» como le llaman sus amigos de acá… ¡Reconcho, no se les cae de la boca!… Gran estampa tiene, eso sí; pero, con estampa y todo, buena castaña te han dado, según dicen; y más gorda, al zascandil de tu hijo. Y me alegro, ¡canastos! que una africana tan hermosa como esa, es digna de mejor paradero. ¡Ojalá, reconcho, que no tuviera otro que el que yo la diera!… Por lo demás, esto rechispea y va como la espuma. No es todavía un Père Lachaise, como diría cierto señor recomendado mío que, al volver de París, todo lo comparaba. con aquel famoso cementerio, que era lo que más le había asombrado en el mundo; pero llegaremos, llegaremos allá; porque es indudable que sacamos alguna disposición para ello… ¡Vaya! Por supuesto, lamentándolo mucho; porque parece ser que por ese camino se provoca la emulación del despilfarro entre las clases, y se relajan mucho las costumbres. ¡Reconcho con las costumbres! Cuando yo corría la tuna, la verdadera tuna, cada vez que iba a la Universidad, no había aquí ni una choza, ni un árbol, ni un hombre, ni un sendero; ni otros ruidos que los de la mar, entretenida en darse testerazos contra las peñas, sin que alma viviente se cansara en verlo, ni mucho menos en cantarla ditirambos por la gracia… ¡Fuera usted a saber entonces lo que se hacían esos señores moralistas en sus huroneras de la ciudad, en la cual se morían de viejas muchas gentes que sólo de oídas conocían esto!… Verdad que tampoco lo vi yo hasta que se plantó en estos yermos la primera fonda, y hubo un ómnibus en que venir a admirarla… ¡Ya ha llovido desde entonces, canastos, y ha pasado dinero por aquí! ¡Pues si hablaran de veras esas aguas!… ¡Reconcho, lo que ellas habrán visto!… Y eso sería lo verdaderamente curioso que tendría la mar. Porque a mí no me digan de otros milagros que se le cuelgan a esa señora… como el de ser todo lo que ahora se ve aquí, obra de la necesidad de sus «aires salinos» y de sus «ondas amargas.» ¡Mentira, reconcho! No hay tal necesidad ni tales milagros. La mar es tan antigua como el mundo, y hasta hace muy pocos años a ningún pudiente de tierra adentro se le había ocurrido echarse en brazos de ella para curarse los lamparones. El milagro fue del capricho, o de la moda, que trajo aquí a la primera mujer guapa. Ésta, ¡reconcho! ésta, la mujer guapa, ha sido la hechicera de estos prodigios. Desaparezca (¡no lo permita Dios!) de estos lugares esa hada benéfica; que no vuelva a verse la mujer guapa en esas galerías, ni en ese arenal, ni en estos paseos, ni en estos hoteles, y se acabó la supuesta necesidad de los baños de ola; y volverán estos risueños vergeles a ser «campos de soledad, mustio collado,» como en los tiempos más florecientes del partido progresista, con su duque de la Victoria… Y lo que sostengo siempre: bórrese esa figura tan hermosísima de la haz de la Historia y de la Fábula, como diría uno que yo sé; y a ver qué queda en el mundo, digno de que por ello le conceptúe habitable un hombre de mediano gusto. ¡Pidan ustedes entonces Odiseas, ni Quijotes, ni Alejandros, ni Césares, ni batallas de Otumba y de Marengo, ni la Constitución del año doce… ni camisa limpia tan siquiera!… ¡Ah, la mujer guapa, reconcho!… Vamos, otra parrandita ahora de graciosos de la plebe, para acabarlo de jeringar. Insisto en que debe de haber clases; sí, señor.
Y con esto torció Fabio López el rumbo que llevaba, en dirección a lo más despejado de aquellas espesuras domingueras, pensando muy juiciosamente que el pueblo, con sus trapitos de cristianar, entretejiéndose con la masa elegante, es una nota pintoresca y decorativa de hermoso efecto en un cuadro tan animado y de tanta luz como aquél; pero que lo echa a perder todo con su pueril afán de que conste su protesta de que está allí entre lo más encopetado con perfectísimo derecho y porque le da la gana de ejercitarle, cosa que nadie le negaría, aunque sólo se limitara a desempeñar su papel con la compostura que le desempeñan los demás.
Los cuatro personajes y el gobernador continuaron largo rato hablando mucho y paseando en ala en el Mantón, sin mencionar la política ni por incidencia, de lo cual certificaron más de cuatro fisgones que les seguían la pista muy de cerca, esperando algunos de ellos hasta ver andar a la greña al señor duque con los que le acompañaban. Así es que, cuando se supo que iban los cinco departiendo campechana y amistosamente, y aun poniendo en solfa, con exquisita gracia, mucho de lo que se les metía por los ojos al andar, cundió cierto desaliento entre bastantes partidarios del uno y de los otros. Porque somos así los sencillotes provincianos: queremos a los prohombres de la política tales como los soñamos en el Diario de las Sesiones y en las batallas de los periódicos: no sólo irreconciliables con sus adversarios, sino hasta guapos y bien vestidos.
Por desaparecer ellos del Mantón, llegaron a él don Roque Brezales con sus amigos Vaquero, Gárgaras y Casquete. Don Roque daba compasión por su andar desmadejado, su mirar melancólico y su color de aceituna podrida. Mientras buscaban al duque, preguntando a unos y a otros, vio don Roque pasar a Sancho Vargas, muy vestido y replanchado de pies a cabeza.
– Con permiso— dijo Brezales a sus amigos.– Vuelvo al instante.
Y apartando la gente a un lado y a otro, se abrió paso hasta que pudo tocar a Sancho Vargas en un hombro con el puño de su bastón. Volvió la cara el hombre de «la gran cabeza;» y, al conocer al que le llamaba, parose de frente a él.
– ¡Oh, mi señor don Roque!– le dijo al mismo tiempo.
– ¿Adónde se va por ahí, mi querido don Sancho?– le preguntó Brezales con voz cavernosa.
– Pues, hombre— respondió Vargas golpeándose una pierna con su bastoncillo acaramelado,– a todas partes y a ninguna; porque verá usted: yo venía con ánimo de saludar al duque… porque con esta clase de personas me gusta a mí entendérmelas mano a mano y sin testigos… por eso no quise formar parte de la comisión que debe de haberle visitado esta tarde; pero, amigo, resulta que ha salido de casa, según acaban de decirme en ella.
– Lo mismo nos ha pasado a nosotros— repuso Brezales,– y en su busca andamos por aquí.
– Pues yo le veré otro día, a solas y despacio; porque, como ya le he dicho a usted, a mí me gusta…
– Hace usted perfectamente— interrumpió don Roque cada vez más gemebundo y misterioso.– Y vamos al caso: yo soy el que necesito hablar despacio y a solas; pero no con mi amigo el duque, sino con usted, mi señor don Sancho.
– ¿Conmigo?– exclamó éste muy picado de la curiosidad.
– Con usted— respondió Brezales,– si me dispensa el favor de oírme con la atención que yo deseo.
– ¿Y puede usted dudarlo, mi señor don Roque?– le dijo Sancho Vargas ahuecándose mucho.– Estoy enteramente a sus órdenes desde ahora mismo.
– Ahora mismo, no— repuso el otro,– porque el caso no es para tratado aquí tan en público. Mañana, si no tiene usted inconveniente, a cosa de las diez, le aguardo en el escritorio.
– No faltaré, mi señor don Roque.
– Gracias, mi señor don Sancho… Pues hasta mañana… y chitón, ¿eh?
– Como una roca, mi respetable amigo. Ya me conoce usted.
– En el favor que le pido se lo demuestro bien. Conque adiós, don Sancho.
– Hasta mañana, don Roque.
Se estrecharon fuertemente las diestras y se separaron, volviéndose Brezales hacia sus amigos, y continuando Vargas sin rumbo determinado; pero muy roído de la curiosidad en que le había puesto la inesperada acometida de su acaudalado admirador.