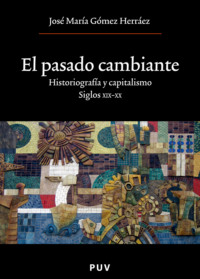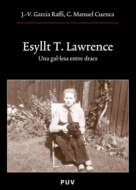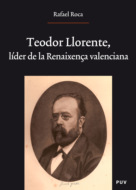Kitabı oku: «El pasado cambiante», sayfa 8
Entre los nombres más conocidos de este historicismo filosófico, aparte del caso del pionero alemán mencionado, Dilthey, figuran los del historiador italiano Benedetto Croce, el británico Robin G. Collingwood, que tuvo alguna experiencia en el campo de la arqueología, y el filósofo francés Raymond Aron. Para Dilthey, la historia forma parte, con otras ramas como la economía política, el derecho, la ciencia de la religión, la literatura, la arquitectura, la música, la filosofía y la psicología, de lo que llama «ciencias del espíritu», que tendrían por rasgo común la descripción y el análisis de aspectos relacionados con el género humano. Aunque también las ciencias naturales contemplan el estudio del hombre, lo hacen como elemento físico, como ser real, mientras aquéllas trabajan con abstracciones que «sólo tienen validez dentro de los límites del punto de vista para el que han sido trazadas» (Dilthey, 1978: 100). Para el filósofo alemán, el historiador realiza sus interpretaciones a partir de la experiencia que le proporcionan sus vivencias dentro de un medio «físico y espiritual» determinado (Dilthey, 1978: 185): «Lo que nos rodea nos sirve de medio de comprensión de lo alejado y lo pasado». Más adelante, agrega: «Así, transferimos nuestro conocimiento acerca de las costumbres, usos, conexiones políticas, procesos religiosos, y el supuesto último de la transferencia lo constituyen siempre las conexiones que el historiador ha vivido en sí mismo». Por otra parte, en la exploración del pasado, se seleccionan los detalles –«aquellos acontecimientos y nexos»– que resultan necesarios para aclarar determinados fenómenos, como la decadencia de Roma, la emancipación de los Países Bajos o la Revolución francesa (Dilthey, 1978: 189). Para este filósofo, que navega especialmente entre algunos historiadores consagrados, la comprensión histórica aparece como producto excepcional de seres geniales imbuidos del espíritu de su tiempo. Así, en «El mundo histórico y el siglo XVIII», explica las contribuciones de algunos grandes nombres desde la Antigüedad hasta su época bajo una perspectiva esencialista que lo lleva a enfatizar grandes ideales en cada periodo (Dilthey, 1978: 345-406).2
La conocida afirmación de B. Croce sobre el fuerte vínculo a la actualidad de toda indagación histórica supone un rechazo de un objetivismo pleno y una colocación en primer plano del protagonismo del sujeto observador y de su contexto. Para este historiador italiano, en la reproducción del pasado el individuo vierte su lenguaje, sus costumbres, sus experiencias y sus intuiciones. Los documentos escritos o de otro tipo sólo resultan efectivos en la medida que estimulan la memoria de estados de conciencia personales. Mediante un acento en inquietudes idealistas y un tránsito por la «gran historia», Croce (1971; 1112) se muestra determinista en este sentido:
Si carezco de sentimientos (así permanezcan latentes), de amor cristiano, de fe en la salvación, de honor caballeresco, de radicalismo jacobino o de reverencia por las antiguas tradiciones, en vano escudriñaré las páginas de los Evangelios, de las epístolas de San Pablo o de las epopeyas carolingias, o los discursos pronunciados en la Convención Nacional, o las poesías, dramas y novelas en que el siglo XIX registró su nostalgia de la Edad Media.
Entre los inconvenientes en la captación fidedigna del pasado, Croce (1971: 101-108) destaca la frecuencia de las falsificaciones de documentos y testimonios realizadas con fines prácticos. El descubrimiento de algunas de esas estrategias proyecta sombra y escepticismo sobre el conjunto de la historiografía. La importancia de esta práctica, tanto en el pasado como en el presente, lleva a este autor a denunciar las sensaciones de vivir sumergidos en un baño de mentiras constantemente renovadas y contar con un conocimiento histórico meramente ilusorio y provisional. Con argumentos no exentos de idealismo, Croce acepta la posibilidad de depurar la verdad a través de la crítica de los documentos y el recurso a fuentes no escritas, pero la dimensión de la falsificación había despertado previamente en él una duda descorazonadora: dada la extensión de la desconfianza hacia las fuentes, ¿cabe concebir la historia como algo más que meras afirmaciones probables, frágiles, mezquinas en relación con la realidad de los hechos?
En las reflexiones de R. G. Collingwood, la especificidad del trabajo histórico se refleja especialmente en una peculiar e imprecisa exigencia inspirada en Dilthey: para interpretar cualquier episodio del pasado, el individuo debe recrear en su pensamiento las ideas de los agentes observados, situándose en su propio contexto. Al revivir esas ideas en su nuevo entorno, el historiador forma sus propios juicios de valor, critica y corrige los errores. Cuando algunas de las cuestiones del pasado resultan ininteligibles para el investigador, Collingwood no duda de su causa: se debe a la imposibilidad que tiene para reproducir esos pensamientos en su propia mente. Como producto de una ilusión óptica, las «edades oscuras» serían aquéllas en que nada se entiende, en que nada puede repensarse, mientras las eras de brillantez serían aquéllas en cuyos pensamientos resulta posible penetrar.
Al confiar en este ejercicio de transmutación, Collingwood parece atribuir un poder sensacional al ser humano: el de situarse, pese a sus peculiaridades personales, en la mente de individuos hace tiempo desaparecidos, de los que sólo quedan huellas fragmentarias y muchas veces indirectas. En una historia que parece forjada sólo por personajes insignes, sus ejemplos concretos se refieren a las ideas de Platón y a las acciones de César, para cuya «recreación» exige, además de un conocimiento profundo del contexto, el de la filosofía y la política de la época en cada caso. Además de lo inalcanzable de tales premisas en los términos requeridos para una operación de este tipo, la propuesta de Collingwood suscita varias dudas tan pronto se conciben sus posibles implicaciones y se acude a ejemplos más comprometidos. En el fondo, ¿qué significa exactamente recrear o «reactualizar ideas pretéritas» si uno mismo no controla de forma absoluta su propio pensamiento y en él juega tan fuerte papel el subconsciente? ¿Resulta posible, por ejemplo, reproducir en la propia mente las ideas de Hitler y concebir la crítica a él como una mera «corrección de errores»? ¿Cómo reactualizar las ideas que legitimaban la esclavitud o las prácticas inquisitoriales, convicciones implícitas que no tenían por qué vertebrarse en argumentos explícitos mientras no fueran cuestionadas? ¿Cómo reproducir las ideas de un escritor romántico o de un campesino medieval bajo contextos, posiciones y situaciones psicológicas que nada tienen que ver con los de ellos? Sólo podemos interpretar otras ideas y otros comportamientos a la luz de nuestros valores y nuestro conocimiento, y en función de los rastros dejados, pero no revivirlos en uno mismo. R. Hausheer (1992: 17) consideraba raro el hombre con habilidades e imaginación suficientes para «meterse dentro» y «comprender desde dentro» formas de vida e ideas distintas a las propias. Pero, de esta forma, este autor abría unas oportunidades al artificio de Collingwood que otros analistas no comparten. H. S. Hughes (1967: 22-23) rechazaba tajantemente esa posibilidad suprema de empatía, inconsecuente con el conocimiento que se tiene de los hechos y resultados subsecuentes. Para él, el historiador «no puede dar vida a un pasado que está inevitablemente muerto». S. Körner (1976: 203204), si bien coincidía con Collingwood en que el investigador no puede limitarse a adoptar una actitud descriptiva y pasiva, advertía también del problema de reinterpretar cualquier experiencia, incluso personal, que ya es distinta en sí misma al tener que repetirla. Además, el especialista se enfrenta a experiencias colectivas, simultáneas, donde no tiene ningún sentido ese planteamiento. A. Pérez Laborda (1985: 137-139) manifestaba que, aunque el historiador debe «reconstruir» el pasado seleccionando datos y buscando un hilo conductor, no puede volver a hacer realidad lo que se ha dado en un tiempo ya caducado. Entre las críticas específicas a Collingwood de otro autor, H. Kragh (1989: 72), se encuentra una planteada en forma de interrogación retórica: ¿Cómo puede un historiador tener constancia de que está volviendo a pensar realmente las ideas de un personaje del pasado?
En otros pasajes, sin embargo, Collingwood contempla la labor del historiador como algo muy alejado de esa especie de pirueta de prestidigitador para reclamar en él una formación técnica y una adecuación al contexto, aunque también una gran intuición. Si bien el sentido común sugiere que debe atenerse literalmente a las fuentes –él habla de «autoridades»–, el investigador no deja de seleccionar lo que le parece importante, interpola aspectos que intuye y critica y enmienda lo que considera infundado por mala información.3 Para él, además, dado que se producen cambios en los métodos de trabajo, en los principios de interpretación de los testimonios y en los hábitos mentales, ninguna conquista es definitiva y el pasado no deja de reescribirse. No sólo los nuevos historiadores deben revisar las respuestas y las propias preguntas, sino que un único investigador, al replantearse una cuestión, ya se encuentra con que la misma ha cambiado.
Raymond Aron, en Introducción a la filosofía de la historia, desarrolla una concepción donde, sin descartar un influjo social de carácter bastante sublime, priman los elementos subjetivos del analista. Este libro, parecido en 1948, fue contemplado como un embate a las posiciones historiográficas del grupo de Annales, cuyos adalides no incluía entre sus referencias de autoridad. Cuando se plantea si las reconstrucciones del pasado pueden imponerse en sí mismas como considera que lo hacen las leyes físicas, sin reservas, este filósofo presenta una serie de objeciones y comentarios con los que cuestiona las posibilidades del objetivismo: ¿Cabe entender que el conocimiento histórico se desarrolla de forma acumulativa si cada sociedad recrea su pasado? (Aron, 1984, I: 11). Al figurar el historiador como interlocutor con individuos de hace siglos, ¿hasta qué punto cabe fiarse de unos sistemas de lenguaje que necesariamente deben ser reconstruidos? (Aron, 1984, I: 119). ¿Qué interpretación prevalecerá en el investigador cuando caben varias posibilidades y presionan factores diversos, incluyendo cualidades personales, como lucidez o ingenuidad, o deseos de elevar o de rebajar? (Aron, 1984, I: 147). ¿Cómo determinar la causa de un fenómeno histórico cuando aparecen siempre varios antecedentes y no existen fenómenos exactamente similares con los que establecer comparaciones? (Aron, 1984, I: 217).
En esta línea, R. Aron también considera contingentes los propios conceptos históricos. He aquí su reflexión en torno al término «capitalismo» (Aron, 1984, I: 183-184):
En síntesis, la originalidad de un régimen no se determina sino en la historia y por ella. Si el capitalismo desapareciera, sin que se eliminara la complejidad de los intercambios, retendríamos, para caracterizar la época, la propiedad privada de los instrumentos de producción o la oposición del proletariado y la burguesía. Según que el sistema futuro fuere el de las economías nacionales dirigidas, sin supresión de las clases actuales, o al contrario, resultare conforme al tipo soviético, la significación del capitalismo en la evolución resultaría distinta. La definición de un término depende del que le sucede.
Aunque este autor no prescinde de la realidad social de fondo que guía al historiador en sus tareas, no es a partir de la idea de que pugnan clases o intereses diversos, sino, principalmente, bajo la consideración integradora de que dominan grandes valores ideales. Así, afirma (Aron, 1984, II: 83): «La conciencia histórica varía con los pueblos y las épocas, ya es dominada por la nostalgia del pasado, ya por el sentido de la conservación o la esperanza del porvenir». Cuando inmediatamente desarrolla esta idea, el filósofo francés se refiere a «fluctuaciones» por móviles diversos: espera o recuerdo de la grandeza, afán de prolongar una tradición, impaciencia de novedades o avidez de libertad.
En España, las ideas de Dilthey calaron en el filósofo José Ortega y Gasset y en el filólogo Américo Castro, cuyos planteamientos se adentran en una de las cuestiones de mayor interés entre los «esencialistas» de la primera mitad del siglo XX: el de la trayectoria y el destino de las civilizaciones. Las diferencias entre los ensayistas que cultivan este tipo de temas no dejan de ser, sin embargo, muy marcadas. En La rebelión de las masas, la obra más difundida de Ortega y Gasset, los hombres quedan distribuidos, al margen de su ubicación en el sistema socioeconómico, en una «minoría selecta» de seres con rasgos excepcionales y en una «masa» uniforme proclive a la «barbarie». El influjo de las masas desde el siglo XIX, que sólo encuentra parangón para él en la crisis del Imperio romano, le sirve para explicar aspectos tan distintos y complejos como el fascismo, el sindicalismo, el bolchevismo, el creciente intervencionismo estatal o la especialización de la ciencia. A. Castro, por su parte, despertó un conocido debate con C. Sánchez Albornoz al tratar de descifrar desde una perspectiva esencialista los orígenes de lo español, que ambos remontaban a la Edad Media e identificaban fundamentalmente con lo castellano. Mientras el primero valoraba la cultura española como producto de la convivencia y posterior ruptura de musulmanes, judíos y cristianos, el segundo juzgaba necesario incluir los aportes desde la más remota Antigüedad y priorizaba la definición de lo cristiano a través del proceso de reconquista y repoblación. Aunque no dejaban de observar hechos y testimonios concretos, sensiblemente restringidos en el caso de Castro, en ambos autores primaba el papel motor de las ideas, de un sustrato mental que parece persistir en el tiempo al margen de adscripciones y cambios sociales. Como interpreta G. Jackson (2001: 261), la polémica aparece en gran parte motivada, pese a no referirse apenas directamente a ello, por la reciente experiencia traumática de la Guerra Civil. Pero, además, aunque la base en sus trabajos anteriores realizados en España era notable, también sus circunstancias especiales como exiliados contribuyen a explicar la dirección del debate, no sólo por venir a estimular la especulación emotiva y hasta casi desgarrada, sino también por condicionar sus posibilidades de acceso a los diversos tipos de fuentes.
La perspectiva esencialista y culturalista había alimentado en otros países visiones tan singulares y cargadas de elementos irracionales como las que, paradójicamente bajo pretensiones cientifistas, concebían las civilizaciones como seres vivos que experimentaban secuencias similares de génesis, madurez y desintegración. Tan impactantes como denostados resultaron los análisis de este tipo del alemán Oswald Spengler y del inglés Arnold J. Toynbee. El primero utilizaba este esquema para certificar el declive inmediato de la civilización occidental, idea inspiradora del título del libro, La decadencia de Occidente, que pudo contribuir ya en sí mismo a su gran éxito en la derrotada y decepcionada Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial.4 Tras la segunda gran conflagración, con Toynbee, la fórmula clasificatoria de culturas y la atribución de pautas comunes a las mismas volvieron a tener gran éxito relativo, si bien, ahora, bajo un tono más optimista y sin similar pronóstico sobre la civilización occidental, que aparecía como única sin síntomas de desintegración y con un poder absorbente sobre las demás. En este caso, la condición de historiador de Toynbee hizo que el trabajo fuera acogido con especial atención entre sus compañeros de especialidad. Sin esa equiparación mecánica con el ciclo de los seres vivos, también Alfred Weber, en la Alemania de los años treinta, reflexionaba sobre el sentido trascendente de las culturas sucedidas en el tiempo, que en el caso occidental supondrían una evolución clara desde la magia hacia el racionalismo. En la línea de Spengler, pero con argumentos que recordaban más a Ortega y Gasset, este autor concluía que la civilización occidental, a la vez que se expandía sobre el mundo, había entrado en un proceso de desintegración. En efecto, A. Weber relacionaba ese proceso con la unificación y masificación inducidas por los medios de comunicación, que le servían para explicar el éxito del comunismo en Rusia y su influencia internacional.
Ante toda esta serie de enfoques históricos de marcado fundamento filosófico, los promotores de Annales y otros diversos autores reaccionan de manera negativa. J. Le Goff (1988: 270-271) resaltaba el gusto de Bloch y Febvre por el concepto «civilización», por su carácter unificador de lo material y lo cultural, pero en clara contraposición al planteamiento vago, vitalista y burdo de Toynbee. Braudel (1989: 19), por su parte, advertía una fragilidad similar de resultados en los tres estudios referidos: «En cada caso, una gran tesis suministra una explicación general del destino de la Humanidad y se expresa a través de un modelo inmutable». Para M. Olmeda (1970: 43-46), mediante este esquema, Spengler y Toynbee no venían sino a rescatar la vieja concepción idealista de la historia, que, mediante ese concepto difuso de las civilizaciones, sustituía la lucha de clases por un complejo de fuerzas abstractas y traía a primer plano el papel de las minorías dirigentes especialmente dotadas. Pero la prueba más dura para estas cosmovisiones, a largo plazo, la otorga su nula consideración, en ningún sentido, por otros ensayistas también atraídos por esquemas explicativos globales de las civilizaciones, como J. R. McNeill y W. H. McNeill (2004), que, en todo caso, tampoco parecen prestar atención a las ideas de Braudel al respecto.
Pero, de momento, en este capítulo, no nos interesa observar directamente los procedimientos intuitivos, la variedad de caminos de reflexión y la inevitabilidad del desacuerdo de los distintos pensadores al enfrentarse al pasado, sino seguir comentando opiniones vertidas sobre el carácter del trabajo histórico y su capacidad para captar la verdad. Muy distinto al idealismo y a los altos niveles de abstracción del ámbito de la filosofía es el tono que asoma en sucesivas ideas planteadas a lo largo del tiempo por historiadores asociados a la revista francesa Annales. En estos autores, que en este caso reflexionan tras la experiencia que brindan las tareas de investigación, no desaparece totalmente la fe positivista en captar e interpretar la evolución histórica, aunque sí se cuestiona ampliamente la idea de un pasado –político, fundamentalmente– que se ofrece en sí mismo, a través de los documentos, para ser desenterrado y reconstruido. Pero, además, esto no impide que aflore en ellos también, con frecuencia, un cierto sesgo relativista, al tratar de perfilar los límites reales, un tanto difusos, del conocimiento histórico. Algunos juicios de los dos impulsores iniciales del proyecto, Marc Bloch y Lucien Febvre, y de otros nombres vinculados posteriormente a la publicación, como Jacques Le Goff y Georges Duby, van en ese sentido al ofrecer importancia al ojo avizor, previamente formado, del especialista y desconfiar de la objetividad pura que preconizaba el positivismo. Tras la propia idea de que la historia-problema venía a sustituir a la historia-relato, con la que de forma arquetípica se ha caracterizado la línea de la revista a partir de la propuesta de Febvre, revela que no se concibe al sujeto, el historiador, como mero elemento pasivo frente al objeto observado.
La perspectiva de lograr un objetivismo pleno había impregnado en Francia un trabajo tan conocido como el de Charles-Victor Langlois y Charles Seignobos, Introducción a los estudios históricos, publicado por primera vez en 1898. La idea positivista que preside este libro es que, aun con sus singularidades metodológicas, el estudio histórico es capaz de alcanzar una visión fidedigna del pasado a través del sometimiento de los documentos a una crítica exhaustiva. Esta labor exige tanto la reconstrucción lo más acertada posible de los textos y la delimitación de su procedencia (crítica externa) como el examen detenido de la veracidad de sus contenidos (crítica interna). Al creer, pues, en la posibilidad de una captación absoluta y común de la verdad histórica, por encima de factores contextuales y de tradiciones profesionales, estos autores se sitúan en el lado opuesto de lo que sería el relativismo. Pero, a lo largo de su análisis, Langlois y Seignobos revelan una gran dificultad para captar de forma fehaciente esas verdades al considerar una serie de problemas y de afincadas pautas de trabajo. Entre las condiciones de partida, estos dos historiadores constatan algunos aspectos en que también incidirán los annalistas: sólo se puede aspirar a conocer aquello de lo que han quedado huellas escritas o de otro tipo, proporcionalmente escasas, y la indagación sistemática exige el planteamiento previo de interrogantes. Y entre las pautas de trabajo que juzgan como anomalías, contra las que reclaman precauciones, figuran varias que el relativista considerará, en su esencia, como consustanciales a la historia y también a otras ciencias. Así, Langlois y Seignobos secundan a Fustel de Coulanges al criticar el «método subjetivo» que descubren en varios investigadores por enfrentarse a los textos cargados de preconcepciones previas. Lo característico de ellos, nos dicen, es resaltar sólo aquello que estiman interesante y deslizar cuantas reflexiones se les antoja, arrastrados por la imaginación y la intuición como puede hacerlo un artista. Y aunque también lo vaticinan superable con el tiempo, juzgan que no todos los historiadores ofrecen el mismo valor a cada documento. Aunque refiriéndose a los autores de los textos utilizados como fuentes, Langlois y Seignobos advierten que pueden guiarse por circunstancias especiales como la búsqueda de beneficios prácticos, el afán personal de destacar, la simpatía o antipatía de los elementos analizados o el deseo de complacer a los lectores amoldándose a sus ideas y sentimientos o acudiendo a artificios literarios.
Varios aspectos subjetivos que Langlois y Seignobos estimaban coyunturales y eludibles se convierten para los miembros de Annales en aspectos indisociables del trabajo del historiador, que pasa a depender también, ampliamente, de la línea de especialización en que participa. Como es conocido, Marc Bloch reflexiona sobre su «oficio» en una obra, Apología para la historia, que escribió como huida de su dura realidad bajo el dominio nazi y que Febvre, menos soliviantado por esa presencia, publicaría después de su trágica muerte. En este trabajo, el ensayista francés niega la posibilidad de captar de modo completo el pasado ya desde el momento en que sólo quedan determinadas «huellas» y testimonios necesariamente subjetivos. Pero, además, rechaza la idea de unos documentos que hablan por sí mismos para destacar la importancia de los interrogantes que el observador plantea a partir de su especialización científica o, como mínimo, a partir de criterios intuitivos gestados a través de la experiencia y la tradición. Para Bloch (1996: 237), el comportamiento del historiador es similar al de todo científico: «Comprender, pues, nada tiene de una actitud de pasividad. Para hacer una ciencia, siempre se necesitan dos cosas: una realidad, pero también un hombre». De hecho, nos dice, los documentos no aparecen previamente organizados de acuerdo con el anhelo de entendimiento del que los inspecciona (Bloch, 1996: 238): «Como todo científico, como todo cerebro que simplemente percibe, el historiador elige y clasifica. En una palabra, analiza».
Lucien Febvre, en algunos textos recogidos en Combates por la historia, plantea reflexiones de similar talante. El conocimiento del historiador aparece condicionado, en primer lugar, por la selección azarosa que suponen la salvaguardia de determinados documentos y la destrucción de otros. Después, sólo se resucitan aquellos aspectos que verdaderamente interesan al ideal del que investiga (Febvre, 1982: 22): «Cuando los documentos abundan, [el historiador] abrevia, simplifica, hace hincapié en esto, relega aquello a segundo término». No existen los hechos brutos ni materiales que los transmitan, sino que unos y otros se forjan, se recrean a la luz del proyecto y de las técnicas del especialista. El planteamiento de problemas supone, por tanto, el principio motor de la historia, aunque el camino correcto para presentarlos y resolverlos reside en combinar los métodos de distintas ciencias sociales. De ahí su llamamiento (Febvre, 1982: 56): «Sed geógrafos, historiadores. Y también juristas, y sociólogos, y psicólogos...». Para él, además, el historiador, lejos de limitarse a coleccionar meros hechos externos, debe considerar los intereses de los grupos y los movimientos de opinión. Por otra parte, la historia supone el análisis de diversas actividades y tiene siempre un carácter «social» que convierte en una verdadera impropiedad distinguir una específica «historia social».
Georges Lefebvre, en El nacimiento de la historiografía moderna, rechazaba la idea de una historia inmutable para resaltar los cambios que los movimientos generales del pensamiento y la variación de las circunstancias históricas producían en los puntos de vista del investigador. El trabajo del historiador aparece condicionado por la evolución social y material, que ya explica su propia posibilidad de existencia: la formación de estos profesionales, la disponibilidad de un público y la dotación de medios son elementos necesarios que brotan de la sociedad. Pero la importancia del marco social en los enfoques del pasado no significa, para Lefebvre, que nos hallemos ante una renovación constante donde nada permanece fijo ni quepa, por tanto, hablar de progreso. Por el contrario, en su evolución a largo plazo, tanto en sus temas como en sus métodos, la historia no ha dejado de enriquecerse. Lefebvre venía a celebrar, aquí, la creciente sujeción de esta disciplina a las pautas marcadas por la comunidad científica: las revistas, los congresos, el perfeccionamiento de la enseñanza, habrían supuesto un tratamiento y una discusión cada vez más eficaces que erradicaban las elecciones en función de modas, gustos personales o mera comodidad. Aunque no resulta posible dar una explicación completa ni exacta, dada la convergencia de múltiples causas, Lefebvre considera que sí lo es encontrar, mediante tanteos sucesivos, las más importantes de entre ellas. Además, aunque a través de la historia no se pueden realizar observaciones directas, aplicaciones prácticas ni predicciones, sí se pueden formular constantes y probabilidades mediante datos estadísticos –nuestro autor juzga, por ello, a la historia económica como la más próxima a las ciencias naturales– o mediante comparaciones de la situación social o de la psicología colectiva. En definitiva, para este historiador, que no sea posible alcanzar una verdad pura no significa que no se pueda avanzar en el camino hacia ella, los cambiantes condicionamientos sociales no suponen un serio contratiempo y las pautas de la comunidad científica, que entiende como colectivo uniforme al servicio netamente de ese ideal, constituyen resortes efectivos para lograrlo.
Otros autores del entorno de Annales, aun tratando también de dignificar y valorizar el trabajo del historiador por su realismo, comentan otros riesgos y prevenciones en ese camino hacia la verdad. En Pensar la historia, Jacques Le Goff recuerda en más de una ocasión la «función social» que esta especialidad cumple a través de la interacción que supone entre pasado y presente. Pero las reconstrucciones históricas exigen precauciones para no caer en anacronismos. Tras comentar varios episodios que han sido objeto de visiones distintas a lo largo del tiempo, Le Goff (1991: 31) se reafirma en estos planteamientos subrayando los riesgos del lenguaje:
Así la historiografía aparece como una serie de nuevas lecturas del pasado, llenas de pérdidas y resurrecciones, de vacíos de memoria y revisiones. Esta actualización puede influir sobre el vocabulario del historiador, y con anacronismos conceptuales y verbales falsear gravemente la calidad de su trabajo.
Dentro de la línea annalista de explotar todo tipo de fuentes, este autor defiende el papel de los documentos falsos que en alguna época fueron objeto de confianza y recibieron un determinado uso. Pero, además, insiste en la importancia de los silencios, de la falta de escritos sobre temas específicos, especialmente para las etapas más remotas. Es necesario interrogar a la documentación sobre sus lagunas y confeccionar un «inventario de los archivos del silencio». La historia debe hacerse tanto a partir de las fuentes prevalecientes como de la ausencia de las mismas. El tratamiento de los documentos legados exige, por otra parte, cautela interpretativa. Los grupos dominantes, de forma voluntaria o involuntaria, han dejado testimonios capaces de orientar a la historiografía en las direcciones que les interesaban. El documento debe ser, por tanto, desestructurado y desmitificado.
En La historia continúa, Georges Duby traza una especie de autobiografía profesional donde, además de emitir juicios sobre el sentido del trabajo histórico, también desciende a cuestiones más primarias de la dinámica real del «colectivo». Por un lado, previene sobre el uso de fuentes narrativas por considerar a sus autores prisioneros de sus propios fantasmas, aun cuando son dichos textos los que verdaderamente «crean» el hecho histórico. A propósito de su examen de las visiones de la batalla de Bouvines, por ejemplo, no duda en afirmar que fue el capellán participante que formuló el primer relato «el verdadero creador del acontecimiento, pues el acontecimiento no existe sino por el relato que de él hacemos». Por otra parte, estima que los documentos transmiten en gran parte lo ya prefijado en el programa y en los interrogantes del investigador, a la vez que destaca la importancia de su emoción personal a la hora de verbalizar su mensaje.5 Después de rechazar la idea del historiador como «descubridor» de documentos que permitan aumentar el acervo de hechos del pasado, Duby (1993: 62) defiende su protagonismo del siguiente modo:
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.