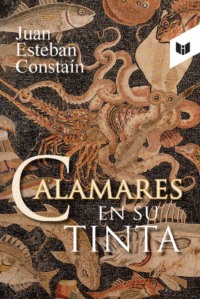Kitabı oku: «Calamares en su tinta», sayfa 2
SEGUNDA PARTE
SAL DE ESTATUAS
(Fidel Castro)
Nunca he estado en Cuba, por desgracia para mí, pero me dicen que allí no hay estatuas de Fidel Castro, aunque sí del Che Guevara, del músico «Bola de Nieve», de Federico Chopin hablando solo, de Ernest Hemingway pidiendo un trago en la barra de un bar, del pobre John Lennon sentado en la banca de un parque, e incluso hay una de un vagabundo, «El Caballero de París».
Pero de Fidel no hay estatuas en Cuba, ni siquiera un busto. ¿Por qué? No sé bien la razón, aunque tengo entendido que esa fue la voluntad del comandante tanto en vida como después, según él por motivos de austeridad y mesura, aunque eso es imposible, y menos en su caso. Un amigo que sabe mucho del tema me dice que es una pura superstición: una trampa para evitar que la posteridad lo baje algún día de su pedestal.
Y no sería raro ni absurdo, pues los tiempos de Fidel Castro –que es como decir el siglo XX– fueron pródigos en estatuas destronadas, muchas de las cuales no alcanzaron ni siquiera a cumplir los años de rigor para que el bronce o el mármol se asentaran en ellas y se ensombrecieran lo suficiente como para que el que pasaba y las veía se sintiera de veras delante de la eternidad.
Eternidad que suele ser un poco larga y tediosa, sin duda, por eso uno de los que mejor la han soportado es don Miguel Antonio Caro, siempre tan sabio, quien la contempla desde su estatua en la Academia Colombiana de la Lengua, sí, pero sentado. Como esa gente que lleva su propia silla plegable mientras hace fila o espera, así ve pasar el tiempo, desde el andén, el más agudo de los gramáticos colombianos. Un crack.
Pero decía que el siglo XX fue rico en estatuas derribadas, y es entendible que Fidel Castro no quisiera ser, ni muerto, el protagonista de esa escena que se repitió tanto y que vimos tantas veces por televisión: una multitud liberada y enfurecida, con toda la razón, jalando con cuerdas y con palos la efigie de algún tirano caído en desgracia: Lenin, Stalin, Saddam Hussein, Gadafi…
En 1810 Napoleón Bonaparte erigió una columna en la Plaza Vendôme de París; era (es) una copia de la del emperador Trajano que está en Roma, pero levantada en este caso para conmemorar la victoria francesa en Austerlitz. En la cima de la columna se puso una estatua en bronce del propio Bonaparte como si fuera un César, con una mano en la espada y la otra sosteniendo el mundo, nada menos y nada más.
En 1814, tras la primera abdicación de Napoleón, el pueblo francés tumbó también la estatua, que fue fundida luego en 1818 y vuelta a hacer y vuelta a poner en 1833, hasta 1871, cuando la Comuna la consideró un símbolo de la barbarie imperial y de nuevo la tiró al piso. ¿Para siempre? No, no todavía: en 1875 se hizo una nueva estatua del emperador, copia de la primera, y allí sigue hasta una próxima ocasión.
No es seria la eternidad, hay que decirlo, y a esta pobre gente la tenemos de arriba para abajo en sus pedestales como si no tuvieran nada más que hacer… Y tal vez no, pero ese no es motivo tampoco para someterla a semejante puerta giratoria. Piensen ustedes en el pobre Américo Vespucio que está en Bogotá, sodomizado cada tanto por hinchas de Millonarios, con el argumento delirante de que es un símbolo del América de Cali (?).
Américo Vespucio, uno de los mayores geógrafos del Renacimiento. Y ahí está, con su mano abierta que sostiene una esfera celeste. A veces se la quitan y le ponen un canasto o una botella de aguardiente; a veces no le dejan nada y parece pidiendo limosna. Max Beerbohm decía que era mejor hacer solo pedestales: imaginarse cada quien las estatuas, qué mejor monumento que ese.
Eso quiere decir la palabra monumento: lo que nos obliga a recordar. Sobre todo cuando no está.
UN CUENTO DE NAVIDAD
(Charles Dickens)
Charles Dickens es el escritor más grande de todos los tiempos. Habrá otros que también lo son, sin duda, pero él lo es por su prosa magistral e hipnótica, por su humor y su compasión y su ternura, por sus personajes inolvidables a los que vemos aparecer por primera vez en la distancia, y con una sola palabra ya sabemos cómo van a ser el resto de la vida. «Ya lo soy», le respondió Dickens a un profesor del colegio que le dijo que algún día sería muy importante.
Y el nombre de Dickens, como se sabe, está asociado a la Navidad más que el de cualquier otro escritor o artista en el que uno pudiera pensar de un solo golpe –creo–, por cuenta de su famosa Canción de Navidad que todos hemos leído o visto, aun sin saberlo; que todos recordamos así no sepamos de quién es ni cuándo nos cruzamos con ella por primera vez en la vida. En un ajado libro infantil, en la versión de Disney con Tío Rico, en el colegio, en la calle: todos conocemos esa historia de Navidad.
La historia del viejo y millonario Ebenezer Scrooge, un avaro que odia la Navidad y que pasa los días contando monedas con sus manos temblorosas y enjutas, encorvado, huraño. Pero una Nochebuena su sobrino Fred lo invita a celebrarla con él y Scrooge se niega con repugnancia. Su pobre trabajador, Bob Cratchit, también se va para su casa, explotado y noble como siempre. El avaro se queda solo, alumbrado solo por la luz de un candil tan tacaño como él mismo.
El resto de la historia ya lo conocemos de sobra: el espíritu de Jacob Marley, un viejo socio, se le aparece a Scrooge para advertirle que no hay peor infierno que el de un avaro; que la avaricia es el infierno, en este mundo y en todos. Luego llegan, en orden, los tres espíritus de la Navidad: el de la «pasada», con sus recuerdos y nostalgias; el de la «presente», con su soledad; y el de la «futura» que le muestra a Scrooge la tumba de un hombre abandonado: la suya.
Lo curioso es que, según algunos aficionados, el nombre de Scrooge le llegó a Dickens justo así, como Juan Rulfo encontraba también los de sus personajes: en las tumbas. En una lápida escocesa de un presunto sobrino de Adam Smith, Ebenezer Lennox Scroggie, que antes que un avaro era un bohemio y un sibarita sin freno. Se trata de una historia falsa y apócrifa, pero tan bella y tan paradójica que debería ser cierta.
Aunque las verdaderas fuentes de inspiración de Dickens para Un cuento de Navidad –que así también lo llaman– no son menos interesantes ni menos asombrosas: por un lado, el terrible relato «Cómo Mr. Chokepear pasa una feliz Navidad», aparecido en 1841 en la revista de humor Punch. La historia de un hombre implacable y perverso que sin embargo llega a la Navidad convencido de ser el mejor de los cristianos por rezar y por juzgar con dureza a los demás. Solo por eso.
Y por el otro lado está la vida de novela de John Elwes: un célebre avaro y político inglés del siglo XVIII, de verdadero apellido Meggot, por el que Dickens sentía una extraña fascinación (también lo menciona en Nuestro común amigo), y cuya mezquindad era tanta como su infinita riqueza, heredadas ambas de su padre y de su tío. Era tan rico que vivía en un castillo, pero era tan tacaño que allí vivía a oscuras para no gastar nunca el sebo de las velas.
Cuenta el capitán Topham, su biógrafo, que John Elwes no se cambiaba jamás la ropa para no gastar agua ni jabón. Que hacía largas filas con los pobres para comer gratis lo que fuera. Una vez, en una taberna, alguien preguntó por él como un «caballero». El mesero respondió: «Aquí no había ningún caballero, solo un mendigo».
Los tacaños no van al infierno, ser tacaño es el infierno. Lo dice Scrooge en un cuento de Navidad.
LO QUE (NO) BUSCABA
(Serendipia)
«Serendipity» (serendipia en español) es una palabra inglesa que le da nombre a un fenómeno que es también uno de los mayores motivos de felicidad y asombro de la especie humana: cuando uno encuentra algo maravilloso que no estaba buscando. Cuando al acecho de otra cosa, o ni siquiera, nos salta por delante un tesoro, un poema, un libro que no esperábamos, un amor, una nueva palabra. Cuando nos metemos la mano al bolsillo para coger una llave y aparece un billete. Eso.
Fue Horace Walpole, un exquisito aristócrata londinense, quizás el mejor conversador de su época –y no es poca cosa: el siglo XVIII fue el siglo de la conversación–, quien acuñó la palabra por primera vez en una carta de enero de 1754 a su amigo Horace Mann. Allí le contaba de un hallazgo inesperado que había hecho en un cuadro, y le daba ese nombre: Serendipity: una «palabra expresiva» que consiste en hacer descubrimientos, «por accidente o astucia», de cosas que no se buscaban.
¿De dónde obtuvo Walpole la idea para sacarse esa palabra de la manga, esa palabra sonora y mágica? Lo dice también en su carta para ilustrar mejor la definición: la obtuvo de un cuentico que una vez leyó, Los tres príncipes de Serendip: la historia de tres hermanos que eran herederos de ese reino (hoy Sri Lanka), y fueron enviados por su padre a rodar por el mundo. Y en cada lugar al que llegaban buscando una cosa en particular, descubrían otra muchísimo más interesante y feliz. Otra cosa inesperada y mejor.
También lo dice Walpole en su carta: la clave de la serendipia, su magia, está en el golpe de suerte. En la sorpresa y en la dicha accidental. «Ningún descubrimiento de cosas que uno estuviera buscando ya entra en esta definición…», aclara. Conozco muchas explicaciones de lo que es Serendipity, incluso un estudio magnífico que hizo el gran Darío Achury Valenzuela. Pero la mejor me la dio Felipe Ossa, citada por el profesor Sutcliffe en sus investigaciones sobre el calcio florentino: “Serendipity es buscar una aguja en un pajar y encontrarse con la hija del molinero, desnuda”.
Muchas cosas del mundo se han inventado así, como la penicilina o el brandy, las llantas de caucho de los hermanos Michelin, el azul prusiano, el Viagra, la distorsión de la guitarra eléctrica, el matrimonio, el continente americano. Con ese criterio se levantó también la mejor biblioteca de la Tierra, la de Aby Warburg: un salón circular y alucinante en el que el azar, o más bien la justicia poética, rige el orden de los libros, y uno entra buscando uno sobre cualquier tema y descubre veinte o mil muchísimo mejores sobre algo de cuya existencia ni siquiera tenía noticia.
Es también lo que pasa con las enciclopedias o los diccionarios o las historias naturales o la poesía –Borges, en resumen–, y hoy con Internet y Google y Wikipedia y otras tantas maravillas: que navegamos a tientas por sus aguas turbulentas creyendo saber muy bien lo que queremos. Pero en el viaje se nos atraviesan tentaciones que nos hacen más felices, que justifican el extravío. Hay quienes buscan solo lo que ya saben que van a encontrar, hay quienes encuentran solo lo que buscan. Ojalá una serendipia enderece su camino.
Si alguien me pidiera un consejo a la hora de investigar o de escribir, una recomendación metodológica, nada más se me ocurriría hoy: estar siempre alerta de lo otro, porque quizás allí duerme lo que necesitábamos. El tema que queríamos, nuestro tema. Ir al archivo o a la biblioteca confiando también en el azar, con la esperanza de que el lobo nos abra otro camino. Porque las cosas también esperaban por nosotros. Todo encuentro es un reencuentro.
Iba a escribir esta columna sobre algo distinto. Y sí.
UN MATRIMONIO FELIZ
(Emma Hamilton, chichisbeo)
El otro día hablábamos con un gran amigo sobre Emma Hamilton y el más que merecido homenaje que le está rindiendo, con una bellísima exposición, el Museo Marítimo de Londres, justo al lado del Observatorio Astronómico de Greenwich, donde el corazón del mundo suele dar la hora con precisión. En este caso se demoró casi dos siglos en hacerlo, pero por fin lo hizo, ya era tiempo.
Eso tienen de bueno –eso y la música, claro– los ingleses: que puede tomarles una eternidad, pero al final nunca le niegan el honor a quien se lo merece, sea un físico, un peluquero, un pirata o un borracho; esto último con mayor razón. Por eso sus pedestales están poblados por la gente más encantadora y dispar, desde William Shakespeare hasta Johnny Rotten, desde Amy Winehouse hasta Winnie Pooh.
Emma Hamilton fue una absoluta precursora que logró imponerse con talento e inteligencia en una época y un mundo del todo masculinos, los años finales del siglo XVIII y los primeros del siglo XIX. A tal punto que cuando a Goethe le preguntaron que cuál era el hombre más importante de su tiempo, lo dijo sin la menor vacilación: «Emma Hamilton, quién lo duda».
Todos hablaban de ella, de su talento para el baile y la conversación, de su olfato certero para manejar los hilos del poder entre Nápoles y Londres. Pero hablaban de ella también porque era la protagonista del que es acaso, aun hoy, el trío amoroso más célebre de la historia, completado por su marido, lord William Hamilton, y por el almirante Horacio Nelson, quien perdió la cabeza por ella.
También es cierto que la cabeza era lo único que le quedaba por perder a Nelson, pues ya antes había dejado en la guerra y en el mar un brazo y un ojo, sobre el que sin embargo se ponía siempre el catalejo para divisar al enemigo, y gritaba en la batalla: «¡No veo nada, no hay barcos en el horizonte!». A Emma Hamilton la vio por primera vez en 1793 y luego la volvió a ver en 1798; primero con dos ojos, luego solo con uno.
Y se enamoró de ella sin remedio las dos veces y ella también de él. Y el único problema que se interponía entre ambos, el marido, fue más bien una solución, pues él también adoraba a Nelson (de otra manera, sí) y consideraba un honor que semejante héroe de la patria se hubiera fijado con tan buenas intenciones en su esposa. En una carta le dijo una vez: «Querida: el amor de Horacio es un tesoro que no podemos perder».
Esa forma a la vez tierna y escandalosa que tenía lord Hamilton de incentivar y cultivar el romance entre su esposa y Nelson no es otra cosa, llevada al extremo, claro, que la vieja costumbre italiana del «chichisbeo»: la posibilidad para un marido muy ocupado o entrado en años de conseguir un buen hombre, ojalá joven y educado y fino, para que se volviera el confidente de su mujer, su «amigo» para todos los efectos.
El chichisbeo era como un confesor y un apoyo y todo lo demás; de allí su nombre, pues en italiano la palabra quería decir “hablar entre susurros”, y ya sabemos en qué acaba eso casi siempre. Una venerable tradición que en algunos casos –solo algunos, por favor– era la fórmula secreta de un matrimonio feliz, pues mientras el marido estaba en lo suyo, su esposa y su chichisbeo también.
Recuerdo la historia del papá de Alfredo Bryce Echenique, que era banquero y tenía una «amiga». Su esposa lo descubrió y él le dijo que sí, que era terrible, pero que ese era un requisito de su gremio, que había que cumplirlo para no quedar mal. Ella aceptó, cómo no. Al otro día vieron a un colega suyo con su amante y le dice la esposa a Bryce: «¿No cierto mi amor que la nuestra es más bonita?».
Coletilla (como todo columnista): el anterior es apenas un relato que no constituye consejo ni obligación.
LA NIEVE DEL ALMIRANTE
(Álvaro Mutis)
El primer libro de Álvaro Mutis, La balanza, se imprimió en febrero de 1948 en los talleres bogotanos de la Editorial Prag. Era un poemario a cuatro manos con Carlos Patiño Roselli, y los autores pudieron recogerlo solo en abril, cuando lograron juntar por fin la plata para pagar la edición. Alguna vez dijo Mutis que es el libro más exitoso de la historia universal, pues se agotó en un día, «por incineración»: el 8 unos pocos ejemplares llegaron a las manos de los amigos, y el 9 ardieron todos los demás junto con Bogotá y sus ruinas.
La poesía de Mutis en La balanza tenía ya, a pesar de su juventud, la mayoría de los elementos que la definen hasta hoy. El furor del lenguaje, su adjetivación apocalíptica; la obsesión de la tierra caliente, del poder corrosivo y nostálgico de la naturaleza, del mundo. Hay también en esos primeros textos un homenaje al surrealismo que entonces deslumbraba al joven poeta, algo que se fue difuminando luego en los libros por venir: Los elementos del desastre, Los trabajos perdidos, Caravansary, Los Emisarios...
Y allí, en ese primer libro agotado por el fuego, ya estaba presente el personaje central de toda la obra de Mutis, Maqroll el Gaviero. Es asombroso (para mí lo es), pero es así: en la intuición y las alucinaciones de un poeta de veinticinco años que ni siquiera sabía si quería serlo o no, ya estaba entero, como una revelación, el protagonista de su literatura. Ese Maqroll de La balanza es el mismo que va a aparecer en las novelas cuarenta años después, embarcado siempre en las más inútiles empresas, acechado por la ruina y por la muerte. Al margen, heroico.
Creo que eso es lo mejor que tiene la obra de Álvaro Mutis: su concepción del mundo, su coherencia; podría decir que su «ética», si los políticos no hubieran devaluado esa palabra ni la hubieran despojado de su sentido verdadero. Y al hablar de la «coherencia» no me refiero a esa virtud presunta e imposible que los seres humanos vivimos exigiéndonos los unos a los otros, como si de verdad la vida fuera racional y exacta y nuestros actos pudieran obedecer siempre a las mismas ideas, a los mismos principios, a las mismas pasiones. No. Hablo de la única coherencia que existe, la del honor y la soledad.
Sé que hay muchos detractores de Mutis que le adjudican terribles defectos, como si lo fueran: la ampulosidad y el barroquismo, la incorrección política, la negligencia, el monarquismo, el éxito. Yo, como fanático, respondo siempre dos cosas, mejor tres: la primera, que los grandes autores de verdad no son solo sus virtudes sino incluso sus defectos, que sus defectos son también su obra y sus virtudes; la segunda, que Mutis logró lo más difícil que hay en el arte, construir un universo, un mundo suyo y único. Y la tercera, que al que no le guste no lo lea, y ya.
Pero el que no lo lea se va a perder de ese universo fascinante y épico. Anacrónico, solemne, sí, pero también hermoso y reparador. Porque la obra de Álvaro Mutis es una profunda reflexión sobre el tiempo y sus astillas, sobre la dignidad y la inquietud que laten en el pasado, en todo lo que sobrevive. Maqroll es justo eso: un sobreviviente, un héroe. También Alar el Ilirio, el protagonista de La muerte del Estratega, el mejor relato de la literatura colombiana, para mí. Quien diga que Mutis no sabe escribir es porque no ha leído esa joya.
Pero Mutis es también un gran provocador de lecturas, desde las Memorias del Príncipe de Ligne hasta las novelas de José Lins do Rego o la poesía de Eliseo Diego. No hay mejor ventana que la suya al vicio impune de leer.
Por eso, por todo lo que le debo, yo también vine a decirle cuánto lo quiero. «Duerme el guerrero, solo sus armas velan».
EL OLVIDO QUE SEREMOS
(Lawrence de Arabia, Christoph Kramer)
Hay un poema del insuperable y exquisito Robert Graves que Borges siempre citaba como si fuera un cuento, porque de alguna manera también lo es. Todos los poemas lo son. Y Borges lo contaba con tanta gracia —en sus conferencias, en sus entrevistas, en sus libros— que nunca dijo el título ni la fecha, solo el nombre del autor, y muchos llegaron a creer que era otro más de sus juegos y artificios: otra festiva y humilde atribución suya de lo suyo a los demás, al otro.
El poema, sin embargo, existe, claro que existe. Se llama El estatero partido y Graves lo publicó en un libro de 1925 y se lo dedicó «al piloto 338171, T. E. Shaw», es decir a T. E. Lawrence o «Lawrence de Arabia», quien entonces usaba esos seudónimos, o el de John Hume Ross, para estar en la Real Fuerza Aérea o en el Real Regimiento de Tanques sin que el ruido y la sombra de su fama le impidieran ser lo único que él quería ser de verdad en la vida: un soldado y un guerrero, un hombre de acción.
Esa es la historia que narra el poema de Graves que Borges hizo cuento: la de un guerrero que huye de su gloria y vuelve a ser lo que siempre fue, por el solo placer de serlo, por el honor y por el juego. No es, además, cualquier guerrero: es Alejandro Magno, que renuncia a ser dios y emperador y se extravía en el Asia, y allí vive como un soldado más mientras en Macedonia lloran su muerte. Pasan los años y un día, después de un motín, Alejandro recibe en pago una moneda en la que está grabada su cara.
Según Borges, así recobra su pasado y se dice: «Eres un hombre viejo; esta es la medalla que hice acuñar para la victoria de Arbela cuando yo era Alejandro de Macedonia…». La idea de Graves es quizás más irónica: los generales se reparten solos el botín y por eso se rebelan los soldados, cuando ya no queda nada de valor que darles. Entonces les ofrecen las sobras: monedas viejas, pedazos de plata y de bronce. A Alejandro le corresponde ese estatero roto con su cara en él. ¿No era su imperio más grande?, se pregunta antes de gastar la moneda en una juerga.
De la manera más inesperada y absurda me acordé de este poema y esta historia al leer ayer, tal vez un poco tarde, no lo niego, la noticia del mediocampista alemán Christoph Kramer, quien fue inicialista con su selección en la final del Mundial pasado*, cuando tuvo que remplazar a Sami Khedira, lesionado antes de que empezara el partido. La suerte para el pobre Kramer, sin embargo, se fue por donde vino, pues a los 31 minutos del primer tiempo, en una pelota disputada con Ezequiel Garay, recibió un golpe en la cabeza que lo dejó en el piso y sin sentido.
Kramer trató de reincorporarse muy rápido al juego pero el juez pidió que lo cambiaran cuando se le acercó y le hizo la pregunta más desconcertante del mundo y sin duda del Mundial: «Réferi: ¿esta es la final?». Ahora me entero de que los médicos le han confirmado al jugador que, por culpa de ese mal golpe (como suelen serlo todos), lo más probable es que nunca en su vida pueda llegar a recordar que estuvo allí en el pasto del Maracaná ese 13 de julio del 2014. Sabrá que estuvo, sí, pero jamás podrá recordarlo.
Es decir: el partido que se supone que es el partido de la vida en la vida de cualquier jugador de fútbol; el partido en el que todos los que alguna vez patearon un balón sueñan con estar desde niños, desde el potrero… ese partido va a ser para Christoph Kramer, siempre, un recuerdo vacío y mudo: 31 minutos en los que estuvo y no estuvo en la final del Mundial, y que nunca podrá saber cómo fueron.
Dice él que lo ha repetido mucho en video para «recordarlo». Supongo que mientras lo hace acaricia la medalla que les suelen dar a los campeones del Mundial.