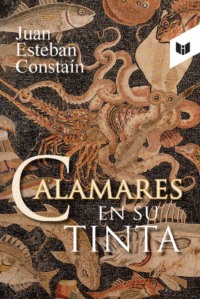Kitabı oku: «Calamares en su tinta», sayfa 4
FLORES A LLORENTE
(El prócer favorito)
Todos los años, desde hace años, le rindo un homenaje el 20 de julio a don José González Llorente: el español al que los oligarcas santafereños apalearon en su propia tienda, luego de ir a pedirle prestado (a él, que vendía cosas) un florero o un charol para una fiesta. Dijo que no, hoy no fío, mañana sí, y casi lo matan: le dieron palo hasta que fue a esconderse donde Lorenzo Marroquín. La víspera habían bañado en tinta sus libros.
Por eso, todos los años, el 20 de julio, Llorente es mi prócer de la independencia favorito y entonces hago algo en su honor, lo que sea: me emborracho, pongo completa In a Gadda da Vida, rompo un florero, sodomizo la estatua de Camilo Torres (no «Fritanga» ni el cura, el otro), algo. Por un señor que siempre fue honorable y decente, según documentos, y que además era lo único que nunca fueron sus verdugos: un burgués, un moderno, un vendedor de cosas.
La historia de la Independencia que nos han contado (la del colegio, digamos, no la de quienes han hecho reflexiones serias, desde Margarita Garrido hasta Jorgito Arias de Greiff, el comodoro) es más o menos así: que aquí vivíamos en la noche colonial oprimidos por los españoles, y que un día, de la mano de las ideas liberales de la Ilustración y la Revolución, los valerosos criollos nos liberaron y rompieron las cadenas de tres siglos.
Así empezamos, dicen, un proceso bienhechor por el camino del liberalismo y la modernidad, con ideales de igualdad y justicia para todos: los negros, los blancos, los indios, los zurdos. Construyendo nación, dicen, haciendo camino al andar. Pensando en grandes cosas como el Progreso y el Desarrollo; Fritanga. Así, en mayúsculas. Convencidos de que pronto llegaría el futuro.
Se trata de una versión de las cosas falaz y codiciosa, como suelen serlo las historias nacionales, casi todas las historias: un relato del pasado que es más un acto de fe que otra cosa, en el que la verdad solo sirve cuando sirve, no cuando es cierta. Y así ha sido desde la Antigüedad, por eso no hay que escandalizarse; en algo tenemos que creer, algo tendremos que ser.
El problema de nuestra historia patria, sin embargo, es que sus errores y desfalcos no han sido ni siquiera útiles, al revés, y su sombra todavía nos persigue y empaña nuestra identidad; hoy más que nunca. Muchos próceres, por ejemplo, no eran modernos ni liberales sino todo lo contrario: herederos y gestores acá del orden colonial, sus dueños, que hicieron la Independencia para seguir en el poder, para prolongar la Colonia.
Eran lo que dije arriba –tenía que decirlo–: unos burócratas, unos hipócritas. Obsesionados con la blancura y la limpieza de sangre, enfrentados con España porque no los reconocía como españoles de verdad; porque la Corona frenaba su apetito, su manera terrible de tratar a los «bárbaros», a los que no eran como ellos. Científicos, sí, que usaron la ciencia para confirmar sus prejuicios religiosos. Lectores de la Biblia más que de Voltaire y de Locke.
Se trata de un típico caso de gatopardismo: una élite que se sirve de la revolución para que nada cambie y para conservar sus privilegios. Por eso acá el Estado funciona así: porque somos feudales y católicos y autoritarios –todos, víctimas y victimarios–, con ideas modernas que nada tienen que ver con nuestra mentalidad o nuestra vida. Como dijo Guillén Martínez, somos la Encomienda y la Colonia con el disfraz de la República. Todos, los buenos y los malos.
Un disfraz mal hecho, remendado. Por eso hoy me permitirán que clave esta esquirla del florero en honor de Llorente, quizás el único liberal de verdad que ha habido en nuestra historia. De ahí que los criollos lo apalearan.
EL MEJOR LIBRO
(El poder político en Colombia)
La editorial Ariel acaba de publicar, no sé si por décima o vigésima vez, el que es quizás el mejor libro que se haya escrito sobre este país, o al menos sobre la obsesión suprema y vesánica de este país –y de todos– que es la política: la manera en que aquí, desde el principio, han conseguido el mando los que mandan. Y también la manera en que los que no mandan han permitido que eso sea así.
El libro, escrito por Fernando Guillén Martínez, se llama El poder político en Colombia y debería ser estudiado no solo por su contenido, que es riquísimo, sino además por ser una especie de milagro editorial en nuestro medio, pues aunque es un texto académico y teórico, se volvió un libro de culto que se edita y se reedita y se agota como si fuera un libro pirata de superación personal, aunque al final todos los libros lo son.
De hecho El poder político en Colombia, como lo cuenta Fernán González en el prólogo, circuló primero en una especie de edición clandestina de mimeógrafo, y así siguió por largo tiempo de mano en mano entre sus devotos lectores, hasta que por fin, en 1979, cinco años después de la muerte de su autor, salió como libro y desde entonces no ha parado de imprimirse, quizás ante la mirada perpleja de sus propios editores.
Lo que explica ese hecho casi milagroso, que un libro así se venda tanto y se agote siempre, es sin embargo una obviedad, y es que el libro es extraordinario y en su momento significó una verdadera revelación y una ruptura, no por discreta menos profunda ni menos importante y explosiva, con la manera en que hasta entonces se pensaba la historia política de Colombia, sus procesos y sus estructuras y sus tradiciones.
Guillén fue además un magnífico escritor, cultísimo y con un estilo al mismo tiempo conciso y elevado, transparente. Basta leer su libro La torre y la plaza, otra joya, para saber desde la primera página que en él late la voz de un gran prosista. Pero también la voz de un investigador riguroso que tuvo la apertura mental y la inteligencia de usar sin dogmatismo métodos que entonces eran muy novedosos y audaces, al menos acá.
En un tiempo en el que el pensamiento colombiano, sobre todo el pensamiento histórico y social, exigía el sectarismo de partido o la militancia ideológica y confesional, Guillén Martínez tuvo la valentía de pensar con total libertad –cómo más–, rechazando incluso ideas que muchos de sus contemporáneos aceptaban a rajatabla, como la de la revolución violenta, por ejemplo, o la del odio ciego al legado español en América.
De ahí parte, entre otras cosas, El poder político en Colombia: de una definición de la forma en que se fueron configurando las estructuras políticas en nuestro país, empezando por la conquista española, que planteó unas relaciones de dominación muy particulares entre el elemento ibérico y el elemento indígena, hasta desembocar en la Encomienda, esa institución política por excelencia de la época colonial.
Al final, dice Guillén, la Encomienda quedó aquí como la forma más eficaz de organizar el poder, quizás con otros nombres y aun después de la Colonia, hasta hoy. Pero el espíritu fue siempre el mismo: una estructura señorial de caudillos y gamonales que remplazan al Estado, a los partidos, al gobierno, y que hacen de la política una transacción entre ellos y sus beneficiarios, su clientela. La ciudadanía como servidumbre.
Eso dice Fernando Guillén Martínez y muchas cosas más, demostrando además, como los grandes maestros, que en las ciencias sociales sí se pueden decir cosas profundas con belleza y claridad.
«En los libros están también las rosas», escribió alguna vez en otra parte. Y el suyo es el mejor que se haya escrito aquí para entender nuestras espinas.
EL AÑO DEL COMETA
(Astronomía)
Debo reconocer que caí un poco tarde a la emoción que produjo en el mundo –en el espacio, qué carajo– la llegada el 12 de noviembre del aterrizador Philae al cometa 67P/Churiumov-Guerasimenko*. Vi las noticias, claro, porque no se hablaba sino de eso. Pero solo hasta ahora, casi ocho días después, puedo sentarme frente al computador a saber bien cómo fue todo, desde el desprendimiento del módulo de la sonda espacial Rosetta hasta su entrada por fin al destino final, dando tumbos.
Y la verdad es que como uno no sabe nada de eso, ni de nada, lo que alcanza a ver o a entender de lo que ve allí es muy poco, y al final lo que cuenta y lo que queda, por lo menos en mi caso, son algunos relatos y algunas imágenes: como fulgores (como poemas) que lo explican todo, así uno no entienda nada; porque en el fondo esa es quizás la única manera de entender aunque sea un poco: con la emoción y el asombro; con la certeza inamovible de que algo es importante así no sepamos muy bien por qué.
Eso tiene la astronomía de hermoso, aunque quizás esté diciendo una pura herejía de ignorante y de profano. Pero sus hazañas y sus misterios y sus revelaciones nos emocionan tanto a todos, o a casi todos, así no entendamos nada, porque en ellos está también la poesía: la magia que mueve al Universo; la ciencia ficción; la música de las esferas; la fe o sus vacilaciones. Fenómenos que han acompañado al hombre desde que está en la Tierra y que lo han hecho ser lo que es, aun hoy.
Porque de todas las ciencias quizás no haya ninguna más ambiciosa o más desarrollada que la astronomía –no lo sé, otra herejía–, pero tampoco debe de haber otra que conserve un apego tan profundo a sus fundamentos filosóficos, a sus orígenes. El Universo, voy a decir una solemne tontería, es el gran misterio de la humanidad, y la astronomía ha sido uno de los caminos más bellos que nuestra especie ha trazado para descifrarlo. No en vano ese camino se ha cruzado tantas veces con el de la religión, porque a veces «en las grietas está Dios, que acecha».
Además creemos, de manera equivocada, que la ciencia es solo razón y distancia, la fría comprensión de las cosas más frías. Es al revés, o debería serlo. Por lo menos en el caso de quienes estaban al mando de la misión de la sonda Rosetta en la Agencia Espacial Europea lo era. Había que ver sus gritos de felicidad, sus lágrimas, su emoción por el milagro que estaban logrando. Me conmovió sobre todo la escena de la doctora Mónica Grady, en la BBC, cuando se supo que Philae ya estaba por fin en el cometa: lloraba y daba alaridos de felicidad, sin poder creerlo.
No es para menos: diez años y poco más duró la extenuante proeza de cazar al cometa alrededor del Sol, para luego ensillarlo y saber sus secretos. ¿De qué está hecho un cometa? No lo sé, más herejías: de rocas, de polvo, de gases, de hielo: ese amasijo incandescente que cada tanto, desde el principio de los tiempos, cruza nuestro cielo con sus augurios y promesas, como el que pintó el Giotto sobre el pesebre en que nació Jesús. O como el que cruza el tapiz de Bayeux en la Edad Media, mientras los hombres lo miran absortos: «Isti mirant stella», estos admiran la estrella.
Ese fue el mismo cometa, el cometa Halley, que muchos aquí salimos a ver una noche de 1986. Y no lo vimos, claro que no, pero sabíamos que allí estaba, que allá iba: ese año providencial del Mundial de México y su barrilete cósmico. Estos admiran la estrella, aunque no la vean. ¿Sirve de algo llegar a un cometa? Quizás nos sirva, han dicho ahora los científicos, para responder una pregunta menor: de dónde venimos, cuál es el origen del mundo.
Y hay quienes creen que es poca cosa. No importa: piensan lo mismo de la poesía.
ELOGIO DEL IDIOTA
(James Boswell)
La literatura y el pensamiento están llenos de parejas célebres y heroicas: don Quijote y Sancho, quizás la mejor; Dante y Virgilio, aunque en realidad allí lo que había era un trío, con Beatrice; Goethe y Eckermann, Borges y Bioy Casares, Garzón y Collazos, Ortega y Gasset: como si el mundo tuviera sentido solo de dos en dos, como si la vida compartida así fuera más llevadera y feliz. Y es probable que sí.
Pero de esas parejas literarias hay una que ha ido cambiando a través de la historia aunque acaso ya no le importe a nadie y pocos la recuerden o la frecuenten o sepan de ella; una cuyos dos miembros principales (porque eran pareja pero también extensa comunidad: un imán del que muchos se fueron pegando; un mundo entero, un refugio y un bar) se han ido trasladando, como planetas que se mueven por el sistema solar.
Me refiero a la pareja del doctor Samuel Johnson y su amigo James Boswell: un genio el primero, quizás el hombre más inteligente de su siglo, el siglo XVIII, quizás el siglo más inteligente de la historia; un idiota el segundo: un hombre elemental y disoluto y bohemio, ingenuo, vividor, festivo y enamorado y banal: un amigo de sus amigos –el mejor–, un zoquete consciente de serlo y agradecido por vivir rodeado de sabios y luminarias.
De hecho, eso es lo que más sorprende y emociona hoy de los libros de Boswell, el buen señor Boswell: que por ellos pasa todo el mundo, la gente más importante y brillante de su época. Desde Adam Smith hasta el actor Garrick, desde el naturalista Joseph Banks o el historiador Edward Gibbon hasta Voltaire y Rousseau. De todos fue amigo o conocido, a todos los vio y los hizo hablar. Como un Forrest Gump del Siglo de las Luces.
Siempre se las arreglaba para estar en el momento justo, siempre. Como cuando fue a visitar al filósofo empirista David Hume, quien por casualidad se estaba muriendo ese día. Se le acercó entonces al lecho de muerte, Boswell, y le preguntó si no se arrepentía, si no era mejor creer en Dios para encontrarse en el cielo con los amigos que se le habían adelantado. Le respondió Hume: «Ellos tampoco creían en Dios, no van a estar allá».
Pero su gran adoración y admiración sí era Johnson, el doctor Johnson: lo seguía a todas partes, viajaba con él, anotaba por las noches, en un diario, todas sus frases y sus consejos y lo que les hubiera pasado durante el día. Lo oía con reverencia y devoción, cual si fuera un Dios, y no toleraba que nadie en su presencia hablara mal de él, jamás. Y si alguien lo hacía, se levantaba como un caballero y le daba un feroz bastonazo.
Lo curioso es que Johnson, cuya obra maestra fue la lengua inglesa, de la que escribió un diccionario, su libro más famoso, lo curioso es que Johnson despreciaba a Boswell y lo reprendía todo el tiempo. O más que despreciarlo, lo trataba con resignación y condescendencia: una estatua que le habla desde su pedestal a un pobre mortal que la adora deslumbrado, ciego de amor.
Y sin embargo, con los años y los siglos –ahí está el detalle–, ese mundo tan brillante y genial es comprensible y tolerable solo en la mirada de Boswell. Gracias a ella lo conocemos mejor, lo disfrutamos de verdad, lo recordamos siquiera. Es en su relato donde esas mentes privilegiadas encontraron la eternidad y la salvación; de no ser por él, en muchos casos, nadie se acordaría de quién era quién allí.
Boswell, además, resultó ser el mejor escritor de su tiempo: el más talentoso para retratar el alma de la gente; el más sutil, el más divertido, el más profundo. Sin pretensiones ni arrogancia, sin creerse nada y sin buscar la gloria.
Un hermoso ejemplo y sobre todo una advertencia. Para que nunca menospreciemos a nadie: ahí bien puede estar el genio que nos salve.
CURA DE BURRO
(El funeral de Gabriel García Márquez)
La única vez en mi vida que lo vi fue a lo lejos y en su funeral, hace siete años. Llegó de blanco y con una corbata de flores, como levitando, de la mano de su esposa y esperado por un rey. Era el congreso de la lengua española en Cartagena de Indias y allí se despidió de todos; como en ese sueño de su propia muerte, en el que aprendió, según dijo luego, que morirse es no estar nunca más con los amigos.
Ese día de su funeral fue una fiesta, como a él, con sus pavores de brujo, le habría gustado tanto que lo fuera. Con esa tristeza que solo puede causar la alegría, es decir la nostalgia; las flores que se apagan en las manos de quien las celebra. Recuerdo el discurso de Muñoz Molina, bellísimo, y el de Tomás Eloy Martínez sobre nuestra lengua y sus lugares, que acabó con una frase que parecía un verso: «Madre, mamá, mamá grande».
Después vino su propio discurso: la oración fúnebre que pronunció el difunto, allí, parado sobre su gloria. Dijo que aún no podía salir del asombro: que ni siquiera su fe en las estrellas había logrado explicarle bien cómo era posible que tanta gente quisiera leer algo escrito por él en la soledad de su cuarto, «con veintiocho letras del alfabeto y dos dedos como todo arsenal». Contó entonces la historia de su gran libro, ese río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes, y cómo lo había partido en dos para que cupiera en el correo.
Y mientras iba leyendo su propia historia, esos recuerdos que ya no eran suyos, el maestro se rio. Como si los estuviera viviendo por primera vez en la vida. Y así era; sin que nadie lo supiera entonces, o casi nadie, así era. Porque su más fundada certeza, la del olvido, se estaba empezando a cumplir ya. Pero el arte de García Márquez es tan grande que incluso podía redimirlo a él mismo de su memoria perdida. Ese día de su funeral cayeron del aire mariposas amarillas de papel. Amuletos, pedazos de la vida de todos los que estábamos allí.
Sé que a estas alturas todo lo que se podía decir de él ya se dijo. Incluso me cuentan que alguien lo condenó muy rápido al infierno. Ojalá: allí queda el paraíso de los escritores. Y García Márquez fue uno de los más grandes, aunque nuestros profesores quisieran volverlo lo peor que pueda ser nadie, una tarea. Pero su obra es tan bella que ni siquiera el colegio la pudo arruinar, y él se dio el lujo, como Cervantes, de ser al mismo tiempo un autor impuesto y un autor prohibido: uno al que hay que leer a escondidas para no tener que leerlo en clase.
Todo se debe de haber dicho ya: lo bueno y lo malo, lo justo. Que traicionó a Colombia, dirán algunos con su alma de piedra, como si no fuera Colombia la que nos traiciona siempre, «el patriotismo es el último refugio del canalla». Que se fascinaba con el poder, que su estilo era un milagro y una maldición. Que sus adjetivos eran solo suyos y en los labios de otros se marchitan y envenenan. Que era mexicano, que no multiplicó los panes y los peces. Como si con sus libros no bastara.
A mí me conmueven hasta el final sus supersticiones y sus magias, su arte. Que en su enfermedad, hace años, no hubiera querido cambiarse la sangre porque qué tal que el secreto de todo estuviera allí. Que no fuera nunca más a Buenos Aires para no romper el conjuro de su buena suerte. Que acabara como uno más de esos personajes suyos bendecidos por el olvido que saben que solo es posible morirse un jueves santo, mierda, porque solo ese día se muere la gente con una flor amarilla en las manos.
Insomne el patriarca que raspa los últimos grumos del tiempo en una lata de café y dice el verso de ese poeta de su infancia al que tanto odiara: si el alma es inmortal, yo soy el alma.
CIEN AÑOS DE SOLEDAD
(La soledad sonora de Nicolás Gómez Dávila)
Este año –algún día de mayo, para ser muy preciso– se cumple el primer centenario del nacimiento de don Nicolás Gómez Dávila, uno de los mejores escritores que ha dado Colombia y uno de los pensadores más profundos e inquietantes, y más lúcidos y sabios, de la filosofía occidental. Un erudito, un maestro, un señor. Dirán que exagero y es cierto: exagero con la parquedad de mis elogios. Así que en esta primera columna del 2013 doy el tiro de salida del aniversario y sus celebraciones.
Don Nicolás fue durante muchísimo tiempo una especie de dicha clandestina y hermética: un secreto que pasaba de mano en mano, un pensador silencioso cuyo nombre era la seña masónica de quienes habían entrado, cada cual a su manera, por milagro, en una obra excepcional y prodigiosa. Lo dijo Hernando Téllez en su artículo de 1955 sobre Notas, el primer libro de Gómez Dávila, publicado en México sólo para sus amigos: un estilo así no puede compararse sino con el de los clásicos.
Y era obvio que algún día ese tesoro oculto se iba a hacer famoso y todo el mundo le haría justicia; no podía no pasar. Primero fueron los alemanes que lo tradujeron deslumbrados, luego los italianos y los polacos, luego los franceses, luego los ingleses, luego los españoles que aún esperan también su traducción. Vinieron además las impecables ediciones de Benjamín Villegas y el entusiasmo del gran Franco Volpi, que este año hará más falta que nunca.
Pero en el fondo, a pesar de la fama y del ruido, a pesar sobre todo del abuso ideológico que se puede hacer de ese pensamiento inasible que es la negación misma de la ideología y de la estupidez, en el fondo la obra de don Nicolás Gómez Dávila sigue siendo lo que siempre fue, lo que él quiso que fuera: una aventura solitaria y rebelde, el diálogo en la noche con los asuntos esenciales de la condición humana. Quizás ese sea el “texto implícito” al que se refieren los escolios, no lo sé.
Claro: Gómez Dávila era un conservador y un católico, un reaccionario en el viejo sentido de la palabra, un aristócrata, un enemigo feroz de la modernidad y sus miserias, un crítico de la democracia. Para decir eso escribió sus libros, ni más faltaba. Pero quien lo asuma como todas esas cosas desde la caricatura y el fetiche, desde la militancia partidista o sectaria, es porque no lo entendió ni entiende nada. Y en él va a encontrar, sin darse cuenta siquiera, lo cual es mucho peor, al más implacable de los verdugos.
Porque la obra de don Nicolás Gómez Dávila, aunque resulte paradójico decirlo, es un instrumento libertario y provocador, casi revolucionario: una invitación a pensarlo todo sin concesiones ni dobleces, una oportunidad para cuestionar desde el fondo los dogmas de la modernidad, tan soberbios, tan ingenuos. En cada escolio, en cada nota, en cada texto suyo, acechan como sombras las voces de los más grandes inconformes de la historia y la filosofía, desde Platón hasta Nietzsche. Como sombras, como antorchas.
Nicolás Gómez Dávila nació el 18 de mayo de 1913. Pasó buena parte de su niñez y adolescencia en Europa, bajo el cuidado de tutores personales que lo iniciaron en las literaturas y en las lenguas y en el amor por los clásicos griegos y latinos. Por eso decía ser, más que un católico, «un pagano que cree en Cristo». Luego volvió a Bogotá para encerrarse en su biblioteca infinita a leer y a escribir. De él aprendí que la Ilíada y la Odisea son el otro Antiguo Testamento que tenemos los cristianos.
Vivió con lucidez una vida sencilla, callada, discreta, entre libros inteligentes, amando a unos pocos seres. Que esta celebración sea un pretexto más para oír otra vez su soledad.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.