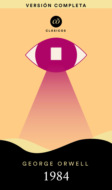Kitabı oku: «La isla misteriosa», sayfa 2
Sin pronunciar palabra, Ciro Smith, Gedeón Spilett, Nab y Harbert entraron en la barquilla, mientras que Pencroff, siguiendo las órdenes del ingeniero, desataba suavemente los saquitos de lastre. Esta operación duró unos instantes y el marino se reunió con sus compañeros.
El aerostato entonces estaba sólo retenido por el doble cable, y Ciro Smith no tenía más que dar la orden de partida.
En aquel momento un perro entró de un salto en la barquilla. Era Top, el perro del ingeniero, que, habiendo roto su cadena, había seguido a su amo. Ciro Smith, creyéndolo un exceso de peso, quiso echar al pobre animal.
–¡Bah, uno más! —dijo Pencroff, desatando de la barquilla dos sacos de lastre.
Después desamarró el doble cable, y el globo partió en dirección oblicua y desapareció, después de haber chocado su barquilla contra dos chimeneas que derribó con la violencia del golpe.
Se desencadenó un huracán espantoso. El ingeniero, durante la noche, no pudo pensar en descender y, cuando vino el día, toda vista de la tierra estaba interceptada por las brumas. Cinco días después una claridad dejó ver el inmenso mar debajo de aquel aerostato, que el viento arrastraba con una rapidez espantosa.
Sabemos que, de cinco hombres que habían partido el 20 de marzo, cuatro habían sido arrojados, cuatro días después, en una costa desierta, a más de seis mil millas de su país.
Y el que faltaba, al que aquellos cuatro supervivientes del globo corrían a socorrer, era su jefe natural, el ingeniero Ciro Smith.
Ha desaparecido Ciro smith
El ingeniero había sido arrastrado por un golpe de mar fuera de la red, que había cedido. Su perro también había desaparecido, el fiel animal se había precipitado en socorro de su amo. —¡Adelante! —exclamó el corresponsal.
Y los cuatro, Gedeón Spilett, Harbert, Pencroff y Nab, olvidando el cansancio, empezaron sus pesquisas.
El pobre Nab lloraba de rabia y desesperación a la vez, temiendo haber perdido todo lo que él amaba en el mundo.
No había dos minutos de diferencia entre el momento en que Ciro Smith había desaparecido y el instante en que sus compañeros habían tomado tierra. Estos podían, pues, esperar llegar a tiempo para salvarlo.
—¡Busquemos!, ¡busquemos! —exclamó Nab.
–Sí, Nab —contestó Gedeón Spilett—, y lo encontraremos. —¿Vivo?
–¡Vivo!
–¿Sabe nadar? —preguntó Pencroff.
–¡Sí! —contestó Nab—. ¡Además, Top está con él!
El marino, oyendo mugir el mar, sacudió la cabeza.
Al norte de la costa y aproximadamente a media milla de donde los náufragos acababan de tomar tierra, había desaparecido el ingeniero. Si había nadado al punto más cercano del litoral, a media milla más allá estaría situado ese punto.
Eran cerca de las seis. La bruma acababa de levantar y la noche se hacía muy oscura. Los náufragos caminaban siguiendo hacia el norte la costa este de aquella tierra sobre la cual el azar los había arrojado, tierra desconocida, cuya situación geográfica no se podía determinar. El suelo que pisaban era arenoso, mezclado con piedras y desprovisto de toda especie de vegetación. Aquel suelo bastante desigual, lleno de barrancos, aparecía en ciertos sitios acribillado de pequeños hoyos, que hacían la marcha más penosa.
Salían de estos agujeros grandes aves de pesado vuelo, huyendo en todas direcciones y que la oscuridad impedía ver. Otras, más ágiles, se levantaban en bandadas y pasaban como nubes. El marino suponía que eran gaviotas, cuyos silbidos agudos competían con los rugidos del mar.
De cuando en cuando los náufragos se paraban, llamando a gritos y escuchando, por si respondía de la parte del océano. Debían pensar, en efecto, que, si hubiesen estado próximos al lugar donde el ingeniero hubiera podido tomar tierra, los ladridos del perro Top, en caso de que Ciro Smith no estuviera en estado de dar señales de vida, llegarían hasta ellos. Pero ningún grito se destacaba sobre los mugidos de las olas y los chasquidos de la resaca. Entonces, la pequeña tropa emprendía su marcha adelante, registrando las menores anfractuosidades del litoral.
Después de una marcha de veinte minutos, los cuatro náufragos se detuvieron ante una linde espumosa de olas. El terreno sólido faltaba. Se encontraban a la extremidad de un punto agudo, que el mar golpeaba con furor.
–Es un promontorio —dijo el marino—. Hay que volver sobre nuestros pasos, torciendo a la derecha, y así volveremos a tierra firme.
–Pero ¿y si está ahí? —respondió Nab señalando el océano, cuyas enormes olas blanqueaban en la oscuridad.
–¡Bueno, llamémoslo!
Y todos, uniendo sus voces, lanzaron un grito, pero nadie respondió. Esperaron un momento de calma y empezaron otra vez. Nada.
Los náufragos retrocedieron, siguiendo la parte opuesta del promontorio, en un suelo arenoso y roquizo. Sin embargo, Pencroff observó que el litoral era más escarpado, que el terreno subía, y supuso que debía llegar, por una rampa bastante larga, a una alta costa, cuya masa se perfilaba confusamente en la oscuridad. Había menos aves en aquella parte de la costa; el mar también se mostraba menos alterado, menos ruidoso, y la agitación de las olas disminuía sensiblemente. Apenas se oía el ruido de la resaca. Sin duda la costa del promontorio formaba una ensenada semicircular, protegida por su punta aguda contra la fuerza de las olas.
Siguiendo aquella dirección, marchaban hacia el sur, era ir por el lado opuesto de la costa en que Ciro Smith podía haber tomado tierra. Después de recorrer milla y media, el litoral no presentaba ninguna curvatura que permitiese volver hacia el norte. Sin embargo, aquel promontorio, del que habían doblado la punta, debía unirse a la tierra franca. Los náufragos, a pesar de que sus fuerzas estaban casi agotadas, marchaban siempre con valor, esperando encontrar algún ángulo que los pusiera en la primera dirección.
¡Cuál no fue su desesperación, cuando, después de haber recorrido dos millas, se vieron una vez más detenidos por el mar en una punta bastante elevada, formada de rocas resbaladizas!
–¡Estamos en un islote! —dijo Pencroff—, ¡y lo hemos recorrido de un extremo a otro!
La observación del marino era justa. Los náufragos habían sido arrojados no sobre un continente ni una isla, sino sobre un islote, que no medía más de dos millas de longitud y cuya anchura era evidentemente poco considerable.
Aquel islote, árido, sembrado de piedras, sin vegetación, refugio desolado de algunas aves marinas, ¿pertenecía a un archipiélago más importante? No lo sabían. Los pasajeros del globo, cuando desde su barquilla percibieron la tierra a través de las brumas, no habían podido reconocer su importancia. Sin embargo, Pencroff, con su mirada de marino habituada a horadar en la oscuridad, creyó en aquel momento distinguir en el oeste masas confusas, que anunciaban una costa elevada.
Pero entonces no podía, a causa de aquella oscuridad, determinar a qué sistema simple o complejo pertenecía el islote. Tampoco era posible salir de él, puesto que el mar lo rodeaba. Había que aplazar hasta el día siguiente la búsqueda del ingeniero, que no había señalado su presencia por ningún sitio.
–El silencio de Ciro no prueba nada —dijo el corresponsal—. Puede estar desmayado, herido, en estado de no poder responder momentáneamente, pero no desesperemos.
El corresponsal emitió entonces la idea de encender en un punto del islote una hoguera, que pudiese servir de guía al ingeniero. Pero buscaron en vano madera o arbustos secos; allí no había más que arena y piedras.
Se comprende cuál sería el dolor de Nab y el de sus compañeros, que estaban vivamente unidos al intrépido Ciro Smith. Era demasiado evidente que se hallaban imposibilitados para socorrerlo; había que esperar el día. ¡O el ingeniero había podido salvarse solo y ya había encontrado refugio en un punto de la costa, o estaba perdido para siempre!
Las horas de espera fueron largas y penosas. Hacía mucho frío y los náufragos sufrían cruelmente, pero apenas lo notaban. No pensaban más que en tomar un instante de reposo; todo lo olvidaban por su jefe; queriendo esperar siempre, iban y venían por aquel islote árido, volviendo incesantemente a su punto norte, donde creían estar más próximos al lugar de la catástrofe. Escuchaban, chillaban, esperaban captar un grito, y sus voces debían transmitirse lejos, porque entonces reinaba cierta calma en la atmósfera, los ruidos del mar empezaban a disminuir.
Uno de los gritos de Nab pareció repetido por el eco. Harbert lo hizo observar a Pencroff, añadiendo:
–Es prueba que existe en el oeste una costa bastante cercana.
El marinero hizo un gesto afirmativo. Por otra parte, su vista no podía engañarle. Si había distinguido tierra, no había duda de que esta existía.
Pero aquel eco lejano fue la sola respuesta provocada por los gritos de Nab, y la inmensidad, sobre toda la parte este del islote, quedó silenciosa.
Entretanto el cielo se despejaba poco a poco. Hacia las doce de la noche brillaron algunas estrellas y, si el ingeniero estaba allí, cerca de sus compañeros, hubiera podido ver que aquellas estrellas no eran las del hemisferio boreal. En efecto, la polar no aparecía en aquel nuevo horizonte: las constelaciones cenitales no eran las que estaban acostumbrados a ver en la parte norte del nuevo continente, y la Cruz del Sur resplandecía entonces en el polo austral del mundo.
Pasó la noche. Hacia las cinco de la mañana, el 25 de marzo, el cielo se tiñó ligeramente. El horizonte estaba aún oscuro, pero con los primeros albores del día una opaca bruma se levantó en el mar, por lo que el rayo visual no podía extenderse a más de veinte pasos. La niebla se desarrollaba en gruesas volutas, que se movían pesadamente.
Esto era un contratiempo. Los náufragos no podían distinguir nada alrededor de ellos. Mientras que las miradas de Nab y del corresponsal se dirigían hacia el océano, el marino y Harbert buscaban la costa en el oeste. Pero ni un palmo de tierra era visible.
–No importa —dijo Pencroff—, no veo la costa, pero la siento…, está allí…, allí… ¡Tan seguro como que tampoco estamos en Richmond!
Pero la niebla no debía tardar en desaparecer.
No era más que una bruma de buen tiempo. Un hermoso sol caldeaba las capas superiores, y aquel calor se tamizaba hasta la superficie del islote.
En efecto, hacia las seis y media, tres cuartos de hora después de aparecer el sol, la bruma se volvió más transparente: se extendía hacia arriba, pero se disipó por abajo. Pronto todo el islote apareció como si hubiera descendido de una nube, pues el mar se mostró siguiendo un plano circular, infinito hacia el este, pero limitado por el oeste por una costa elevada y abrupta.
¡Sí! ¡La tierra estaba allí! Allí la salvación, provisionalmente asegurada, por lo menos. Entre el islote y la costa, separados por un canal de una milla y media, una corriente rápida se precipitaba con ruido.
Sin embargo, uno de los náufragos, no consultando más que su corazón, se precipitó en la corriente, sin avisar a sus compañeros, sin decir palabra. Era Nab. Tenía ganas de llegar a aquella costa y remontarla hacia el norte. Nadie pudo retenerlo. Pencroff lo llamó, pero en vano. El periodista se dispuso a seguir a Nab.
Pencroff, yendo hacia él, le preguntó:
–¿Quiere usted atravesar el canal?
–Sí —contestó Gedeón Spilett.
–Pues bien, óigame —dijo el marino—. Nab basta y sobra para socorrer a su amo. Si nos metemos en ese canal, nos exponemos a que la corriente nos arrastre. Si no me equivoco, es una corriente de reflujo. Vea la marea baja sobre la arena. Armémonos de paciencia y, cuando el mar baje, quizá encontremos un paso vadeable…
–Tiene usted razón —respondió el corresponsal—. Separémonos lo menos posible.
Durante este tiempo Nab luchaba contra la corriente. La atravesaba siguiendo una dirección oblicua. No se veían más que sus negros hombros emerger en cada momento. Se desviaba con mucha frecuencia, pero avanzaba hacia la costa. Empleó más de media hora en recorrer la milla y media que separaba el islote de la costa, y se aproximó a esta a muchos pies del punto de donde había salido.
Nab tomó tierra en la falda de una alta roca de granito y se sacudió vigorosamente; después, corriendo, desapareció veloz detrás de unas rocas, que se proyectaban hacia el mar a la altura de la extremidad septentrional del islote.
Los compañeros de Nab habían seguido con angustia su audaz tentativa y, cuando se perdió de vista, dirigieron sus miradas hacia aquella tierra a la cual iban a pedir refugio, mientras comían algunos mariscos encontrados en la playa. Era una mala comida, pero algo alimentaba.
La costa opuesta formaba una vasta bahía, terminada al sur por una punta muy aguda, desprovista de toda vegetación y de un aspecto muy salvaje. Aquella punta venía a unirse al litoral por un dibujo bastante caprichoso y enlazado con altas rocas graníticas. Hacia el norte, por el contrario, la bahía se ensanchaba, formando una costa más redondeada, que corría del sudoeste al nordeste y que acababa en un cabo agudo. Entre estos dos puntos extremos, sobre los cuales se apoyaba el arco de la bahía, la distancia podía ser de ocho millas. A media milla de la playa, el islote ocupaba una estrecha faja de mar, y parecía un enorme cetáceo, que sacaba a la superficie su espalda. Su anchura no pasaba de un cuarto de milla.
Delante del islote el litoral se componía, en primer término, de una playa de arena, sembrada de negras rocas, que en aquel momento reaparecían poco a poco bajo la marea descendente. En segundo término, se destacaba una especie de cortina granítica, tallada a pico, coronada por una caprichosa arista de una altura de trescientos pies por lo menos. Se perfilaba sobre una longitud de tres millas y terminaba bruscamente a la derecha por un acantilado que se hubiera creído cortado por la mano del hombre. En la izquierda, al contrario, encima del promontorio, aquella especie de cortadura irregular se desgarraba en bloques prismáticos, hechos de rocas aglomeradas y de productos de aluvión, y se bajaba por una rampa prolongada, que se confundía poco a poco con las rocas de la punta meridional.
En la meseta superior de la costa no se veía ningún árbol. Era una llanura limpia, como la que domina Cape-Town, en el cabo de Buena Esperanza, pero con proporciones más reducidas. Por lo menos, así aparecía vista desde el islote. Sin embargo, el verde no faltaba a la derecha, detrás del acantilado. Se distinguía fácilmente la masa confusa de grandes árboles, cuya aglomeración se prolongaba más allá de los límites de la vista. Aquel verdor regocijaba la vista, vivamente entristecida por las ásperas líneas del paramento de granito.
En fin, en último término y encima de la meseta, en dirección del nordeste y a una distancia de siete millas por lo menos, resplandecía una cima blanca, herida por los rayos solares. Era una caperuza de nieve, que cubría algún monte lejano.
No podía resolverse, pues, la cuestión de si aquella tierra formaba una isla o pertenecía a un continente. Pero, a la vista de aquellas rocas convulsionadas, que se aglomeraban sobre la izquierda, un geólogo no hubiera dudado en darles un origen volcánico, porque eran incontestablemente producto de un trabajo plutoniano.
Gedeón Spilett, Pencroff y Harbert observaban atentamente aquella tierra, en la que iban a vivir, quizá largos años, y en la que tal vez morirían, si no se encontraban en la ruta de los barcos.
–¿Qué dices tú de eso, Pencroff? —preguntó Harbert.
–Que tiene algo bueno y algo malo, como todas las cosas —contestó el marino—. Veremos. Pero observo que comienza el reflujo. Dentro de tres horas intentaremos pasar y, una vez allí, procuraremos arreglarnos y encontrar a Smith.
Pencroff no se había equivocado en sus previsiones. Tres horas más tarde, la mar bajó; el lecho del canal que habían descubierto estaba formado por arena en su mayor parte.
No quedaba entre el islote y la costa más que un canal estrecho, que sin duda sería fácil de franquear.
En efecto, hacia las seis, Gedeón Spilett y sus dos compañeros se despojaron de sus vestidos, hicieron con ellos un hato que se pusieron en la cabeza y se aventuraron por el canal, cuya profundidad no pasaba de cinco pies. Harbert, para quien el agua era demasiado alta, nadaba como un pez y salió perfectamente. Los tres llegaron sin dificultad al litoral opuesto. Allí, el sol los secó rápidamente y volvieron a ponerse sus vestidos, que habían preservado del contacto del agua, y tuvieron una reunión.
Encuentran un refugio, las “Chimeneas”
Gedeón Spilett dijo al marino que le esperase allí, donde él volvería, y, sin perder un instante, remontó el litoral en la dirección que había seguido algunas horas antes el negro Nab. Después desapareció detrás de un ángulo de la costa, pues estaba impaciente por saber noticias del ingeniero.
Harbert hubiera querido acompañarlo.
–Quédate, muchacho —le dijo el marino. —Hay que preparar un campamento y ver si se puede encontrar para comer algo más sólido que los mariscos. Nuestros amigos tendrán ganas de comer algo a su regreso. Cada uno a su trabajo.
–Preparado, Pencroff —contestó Harbert.
–¡Bien! —repuso el mariner—. Procedamos con método. Estamos cansados y tenemos frío y hambre; hay que encontrar abrigo, fuego y alimento. El bosque tiene madera; los nidos, huevos; falta buscar la casa.
–Bueno —respondió Harbert—, yo buscaré una gruta en estas rocas y descubriré algún agujero en donde podremos meternos.
–Eso es —respondió Pencroff—. En marcha, muchacho.
Y caminaron sobre aquella playa que la marea descendente había descubierto. Pero, en lugar de remontar hacia el norte, descendieron hacia el sur. Pencroff había observado que, a unos centenares de pasos más allá del sitio donde habían tomado tierra, la costa ofrecía una estrecha cortadura, que sin duda debía servir de desembocadura a un río o a un arroyo. Por una parte, era importante acampar en las cercanías de un curso de agua potable, y por otra, no era imposible que la corriente hubiera llevado hacia aquel lado a Ciro Smith.
La alta muralla se levantaba a una altura de trescientos pies, pero el bosque estaba liso por todas partes, y su misma base, apenas lamida por el mar, no presentaba la menor hendidura que pudiera servir de morada provisional. Era un muro vertical, hecho de un granito durísimo, que el agua jamás había roído. Hacia la cumbre volaban infinidad de pájaros acuáticos, y particularmente diversas especies del orden de las palmípedas, de pico largo, comprimido y puntiagudo; aves gritadoras, poco temerosas de la presencia del hombre, que por primera vez, sin duda, turbaba su soledad. Entre las palmípedas, Pencroff reconoció muchas labbes, especie de goslands, a los cuales se da a veces el nombre de estercolaras, y también pequeñas gaviotas voraces, que tenían sus nidos en las anfractuosidades del granito. Si se hubiera disparado un tiro en medio de aquella multitud de pájaros, hubieran caído muchos; mas para disparar un tiro se necesitaba un fusil, y ni Pencroff ni Harbert lo tenían.
Por otra parte, aquellas gaviotas y los labbes eran muy poco nutritivos y sus mismos huevos tienen un sabor detestable.
Entretanto, Harbert, que había ido un poco más a la izquierda, descubrió pronto algunas rocas tapizadas de algas, que la alta mar debía recubrir algunas horas más tarde. En aquellas rocas, y en medio de musgos resbaladizos, pululaban conchas de dobles valvas, que no podían ser desdeñadas por gente hambrienta. Harbert llamó a Pencroff, que se acercó enseguida.
–¡Vaya! ¡Son almejas! —exclamó el marino—. Algo para reemplazar los huevos.
–No son almejas —respondió el joven Harbert, que examinaba con atención los moluscos adheridos a las rocas—; son litodomos.
–¿Y eso se come? —preguntó Pencroff.
–¡Ya lo creo!
—Entonces, comamos litodomos.
El marino podía fiarse de Harbert. El muchacho estaba muy fuerte en historia natural y había tenido siempre verdadera pasión por esta ciencia. Su padre lo había impulsado por este camino, haciéndole seguir los estudios con los mejores profesores de Boston, que tomaron afecto al niño, porque era inteligente y trabajador. Sus instintos de naturalista se utilizarían más de una vez en adelante, y, desde luego, no se había equivocado.
Estos litodomos eran conchas oblongas, adheridas en racimos y muy pegadas a las rocas. Pertenecían a esa especie de moluscos perforadores que abren agujeros en las piedras más duras, y sus conchas se redondean en sus dos extremos, disposición que no se observa en la almeja ordinaria. Pencroff y Harbert hicieron un buen consumo de litodomos, que se iban abriendo entonces al sol. Los comieron como las ostras y les encontraron un sabor picante, lo que les quitó el disgusto de no tener ni pimienta ni condimentos de otra clase.
Su hambre fue momentáneamente apaciguada, pero no su sed, que se acrecentó después de haber comido aquellos moluscos naturalmente condimentados. Había que encontrar agua dulce, y no podía faltar en una región tan caprichosamente accidentada. Pencroff y Harbert, después de haber tomado la precaución de hacer gran provisión de litodomos, de los cuales llenaron sus bolsillos y sus pañuelos, volvieron al pie de la alta muralla.
Doscientos pasos más allá llegaron a la cortadura, por la cual, según el presentimiento de Pencroff, debía correr un riachuelo de altos márgenes. En aquella parte, la muralla parecía haber sido separada por algún violento esfuerzo plutoniano. En su base se abría una pequeña ensenada, cuyo fondo formaba un ángulo bastante agudo. La corriente de agua medía cien pies de larga y sus dos orillas no contaban más de veinte pies. La ribera se hundía casi directamente entre los dos muros de granito, que tendían a bajarse hacia la desembocadura; después daba la vuelta bruscamente y desaparecía bajo un soto a una media milla.
–¡Aquí, agua! ¡Allí, leña! —dijo Pencroff—. ¡Bien, Harbert, no falta más que la casa!
El agua del río era límpida. El marino observó que en aquel momento de la marea, es decir, en el reflujo, era dulce. Establecido este punto importante, Harbert buscó alguna cavidad que pudiera servir de refugio, pero no encontró nada. Por todas partes la muralla era lisa, plana y vertical.
Sin embargo, en la desembocadura del curso de agua y por encima del sitio adonde llegaba la marea, los aluviones habían formado no una gruta, sino un conjunto de enormes rocas, como las que se encuentran con frecuencia en los países graníticos, y que llevan el nombre de “chimeneas”.
Pencroff y Harbert se internaron bastante profundamente entre las rocas, por aquellos corredores areniscos, a los cuales no faltaba luz, porque penetraba por los huecos que dejaban entre sí los trozos de granito, algunos de los cuales se mantenían por verdadero milagro en equilibrio. Pero con la luz entraba también el viento, un viento frío y encallejonado, muy molesto. El marino pensó entonces que obstruyendo ciertos trechos de aquellos corredores, tapando algunas aberturas con una mezcla de piedras y de arena, podrían hacer las “chimeneas” habitables. Su plano geométrico representaba el signo tipográfico &. Aislado el círculo superior del signo, por el cual se introducían los vientos del sur y del oeste, podrían sin duda utilizar su disposición inferior.
–Ya tenemos lo que nos hacía falta —dijo Pencroff—y, si volvemos a encontrar a Smith, él sabrá sacar partido de este laberinto.
–Lo volveremos a ver, Pencroff —exclamó Harbert—, y, cuando venga, tiene que encontrar una morada casi soportable. Lo será, si podemos poner la cocina en el corredor de la izquierda y conservar una abertura para el humo.
–Podremos, muchacho —respondió el marino—, si estas “chimeneas” nos sirven. Pero, ante todo, vayamos a hacer provisión de combustible. Me parece que la leña no será inútil para tapar estas aberturas a través de las cuales el diablo toca su trompeta.
Harbert y Pencroff abandonaron las “chimeneas” y, doblando el ángulo, empezaron a remontar la orilla izquierda del río. La corriente era bastante rápida y arrastraba algunos árboles secos. La marea era alta. El marino pensó, pues, que podría utilizar el flujo y el reflujo para el transporte de ciertos objetos pesados.
Después de andar durante un cuarto de hora, el marino y el muchacho llegaron al brusco recodo que hacía el río hundiéndose hacia la izquierda. A partir de este punto, su curso proseguía a través de un bosque de árboles magníficos que habían conservado su verdura, a pesar de lo avanzado de la estación, porque pertenecían a esa familia de coníferas que se propaga en todas las regiones del globo, desde los climas septentrionales hasta las comarcas tropicales. El joven naturalista reconoció perfectamente los “deodar”, especie muy numerosa en la zona del Himalaya y que esparce un agradable aroma. Entre aquellos hermosos árboles crecían pinos, cuyo opaco quitasol se extendía bastante. Entre las altas hierbas Pencroff sintió que su pie hacía crujir ramas secas, como si fueran fuegos artificiales.
–Bien, hijo mío —dijo a Harbert—; si por una parte ignoro el nombre de estos árboles, por otra sé clasificarlos en la categoría de leña para el hogar. Por el momento son los únicos que nos convienen.
La tarea fue fácil. No era preciso cortar los árboles, pues yacía a sus pies enorme cantidad de leña. Pero si combustible no faltaba, carecían de medios de transporte. Aquella madera era muy seca y ardería rápidamente; de aquí la necesidad de llevar a las Chimeneas una cantidad considerable, y la carga de dos hombres no era suficiente.
Harbert hizo esta observación.
–Hijo mío —respondió el marino—, debe de haber un medio de transportar esa madera.¡Siempre hay medios para todo! Si tuviéramos un carretón o una barca, la cosa sería fácil.
–¡Pero tenemos el río! —dijo Harbert.
–Justo —respondió Pencroff—. El río será para nosotros un camino que marcha solo y para algo se han inventado las almadías.
–Pero —repuso Harbert—va en dirección contraria a la que necesitamos, pues está subiendo la marea.
–No nos iremos hasta que baje —respondió el mariner—y ella se encargará de transportar nuestro combustible a las Chimeneas. Preparemos mientras tanto los haces.
El marino, seguido de Harbert, se dirigió hacia el ángulo que el extremo del bosque formaba con el río. Ambos llevaban, cada uno en proporción de sus fuerzas, una carga de leña, atada en haces.
En la orilla había también cantidad de ramas secas, entre la hierba, que probablemente no había hollado la planta del hombre. Pencroff empezó a preparar la carga.
En una especie de remanso situado en la ribera, que rompía la corriente, el marino y su compañero pusieron trozos de madera bastante gruesos que ataron con bejucos secos, formando una especie de balsa, sobre la cual apilaron toda la leña que habían recogido, o sea la carga de veinte hombres por lo menos. En una hora el trabajo estuvo acabado, y la almadía quedó amarrada a la orilla hasta que bajara la marea.
Faltaban unas horas y, de común acuerdo, Pencroff y Harbert decidieron subir a la meseta superior, para examinar la comarca en un radio más extenso.
Precisamente a doscientos pasos detrás del ángulo formado por la ribera, la muralla, terminada por un grupo de rocas, venía a morir en pendiente suave sobre la linde del bosque. Parecía una escalera natural. Harbert y el marino empezaron su ascensión y, gracias al vigor de sus piernas, llegaron a la punta en pocos instantes, y se apostaron en el ángulo que formaba sobre la desembocadura del río.
Cuando llegaron, su primera mirada fue para aquel océano que acababan de atravesar en tan terribles condiciones. Observaron con emoción la parte norte de la costa, sobre la que se había producido la catástrofe. Era donde Ciro Smith había desaparecido.
Buscaron con la mirada algún resto del globo al que hubiera podido asirse un hombre, pero nada flotaba. El mar no era más que un vasto desierto de agua. La costa también estaba desierta. No se veía ni al corresponsal ni a Nab. Era posible que en aquel momento los dos estuvieran tan distantes, que no se les pudiera distinguir.
–Algo me dice —exclamó Harbert—que un hombre tan enérgico como el señor Ciro no ha podido ahogarse. Debe estar esperando en algún punto de la costa. ¿No es así, Pencroff?
El marino sacudió tristemente la cabeza. No esperaba volver a ver a Ciro Smith; pero, queriendo dejar alguna esperanza a Harbert, contestó:
–Sin duda alguna nuestro ingeniero es hombre capaz de salvarse donde otro perecería. Entretanto observaba la costa con extrema atención. Bajo su mirada se desplegaba la arena, limitada en la derecha de la desembocadura por líneas de rompientes. Aquellas rocas, aún emergidas, parecían dos grupos de anfibios acostados en la resaca. Más allá de la zona de escollos, el mar brillaba bajo los rayos del sol. En el sur, un punto cerraba el horizonte, y no se podía distinguir si la tierra se prolongaba en aquella dirección o si se orientaba al sudeste y sudoeste, lo que hubiera dado a la costa la forma de una península muy prolongada. Al extremo septentrional de la bahía continuaba el litoral dibujándose a gran distancia, siguiendo una línea más curva. Allí la playa era baja, sin acantilados, con largos bancos de arena, que el reflujo dejaba al descubierto.
Pencroff y Harbert se volvieron entonces hacia el oeste, pero una montaña de cima nevada, que se elevaba a una distancia de seis o siete millas, detuvo su mirada. Desde sus primeras rampas hasta dos millas de la costa verdeaban masas de bosques formados por grupos de árboles de hojas perennes. A la izquierda brillaban las aguas del riachuelo, a través de algunos claros, y parecía que su curso, bastante sinuoso, le llevaba hacia los contrafuertes de las montañas, entre los cuales debía de tener su origen. En el punto donde el marino había dejado su carga comenzaba a correr entre las dos altas murallas de granito; pero, si en la orilla izquierda las paredes estaban unidas y abruptas, en la derecha, al contrario, bajaban poco a poco, las macizas rocas se cambiaban en bloques aislados, los bloques en guijarros y los guijarros en grava, hasta el extremo de la playa.