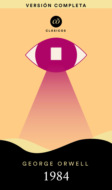Kitabı oku: «La isla misteriosa», sayfa 5
¿Estaba vivo Ciro Smith?
Nab no se movía; el marino no le dijo más que una palabra. —¡Vive! —exclamó.
Nab no respondió. Gedeón Spilett y Pencroff se pusieron pálidos. Harbert juntó las manos y permaneció inmóvil. Pero era evidente que el pobre negro, absorto en su dolor, no había visto a sus compañeros, ni entendido las palabras del marino.
El corresponsal se arrodilló cerca del cuerpo sin movimiento y aplicó el oído al pecho del ingeniero, después de haberle entreabierto la ropa. Un minuto, que pareció un siglo, transcurrió, durante el cual Spilett trató de sorprender algún latido del corazón.
Nab se había incorporado un poco y miraba sin ver. La desesperación no hubiera podido alterar más el rostro de un hombre. Nab estaba desconocido, abrumado por el cansancio, desencajado por el dolor. Creía a su amo muerto.
Gedeón Spilett después de una larga y atenta observación se levantó.
–¡Vive! —dijo.
Pencroff, a su vez, se puso de rodillas cerca de Ciro Smith; su oído percibió también algunos latidos y sus labios una ligera respiración que se escapaba de los del ingeniero.
Harbert, a una palabra que le dijo el corresponsal, se lanzó fuera para buscar agua, y encontró, a cien pasos de allí, un riachuelo límpido evidentemente engrosado por las lluvias de la noche pasada y que se filtraba por la arena. Pero no tenía nada para llevar el agua; ni una concha había en las dunas. El joven tuvo que contentarse con mojar su pañuelo en el río y volvió corriendo.
Afortunadamente el pañuelo mojado bastó a Gedeón Spilett, que no quería más que humedecer los labios del ingeniero. Las moléculas de agua fresca produjeron un efecto casi inmediato. Un suspiro se escapó del pecho de Ciro Smith y pareció que quería pronunciar algunas palabras.
–¡Le salvaremos! —dijo el periodista.
Nab, que había recobrado la esperanza, al oír estas palabras, desnudó a su amo, a fin de ver si el cuerpo presentaba alguna herida. Ni la cabeza, ni el dorso, ni los miembros tenían contusiones ni desolladuras, cosa sorprendente, porque el cuerpo de Ciro Smith había debido ser arrastrado sobre las rocas; hasta las manos estaban intactas, y era difícil explicarse cómo el ingeniero no presentaba ninguna señal de los esfuerzos que había debido hacer para atravesar la línea de escollos.
Pero la explicación de esta circunstancia vendrá más tarde. Cuando Ciro Smith pudiese hablar, diría lo que había pasado. Por el momento, se trataba de volverle a la vida, y era probable que se consiguiera por medio de fricciones. Se las dieron con la camiseta del marino; y el ingeniero, gracias a aquel rudo masaje, movió ligeramente los brazos y su respiración comenzó a restablecerse de una manera más regular. Se habría muerto sin la llegada del corresponsal y de sus compañeros, no habría habido remedio para Smith.
–¿Creía usted muerto a su amo? —preguntó el marino a Nab.
–¡Sí, muerto! —respondió el negro—. Y si Top no les hubiera encontrado o no hubieran venido, habría enterrado aquí a mi amo y habría muerto después a su lado. ¡Qué poco había faltado para que pereciese Ciro Smith!
Nab contó entonces lo que había pasado. El día anterior, después de haber abandonado las Chimeneas, al rayar el alba, había subido la costa en dirección norte, y llegó a la parte del litoral que había visitado ya.
Allí, sin ninguna esperanza, según dijo, Nab había buscado entre las rocas y en la arena los más ligeros indicios que pudieran guiarle; había examinado sobre todo la parte de la arena que la alta mar no había recubierto, ya que en el litoral el flujo y el reflujo debían haber borrado toda huella. No esperaba encontrar a su amo vivo; buscaba únicamente su cadáver para darle sepultura con sus propias manos.
Sus pesquisas habían durado largo tiempo, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. No parecía que aquella costa desierta hubiera jamás sido frecuentada por un ser humano.
Las conchas a las cuales no podía el mar llegar, y que se encontraban a millones más allá del alcance de las mareas, estaban intactas; no había ni una concha rota. En un espacio de doscientas o trescientas yardas no existía traza de un desembarco antiguo ni reciente.
Nab se decidió, pues, a subir por la costa durante algunas millas, por si las corrientes habían llevado el cuerpo a algún punto más lejano. Cuando un cadáver flota a poca distancia de una playa llana, es raro que las olas no lo recojan tarde o temprano. Nab lo sabía y quería volver a ver a su amo una vez más.
–Recorrí la costa durante dos millas más, visité toda la línea de escollos de la mar baja, toda la arena de la mar alta y desesperaba de encontrar algo, cuando ayer, hacia las cinco de la tarde, me fijé en unas huellas que se marcaban en la arena.
–¿Huellas de pasos? —exclamó Pencroff.
–¡Sí! —contestó Nab.
–¿Y esas huellas empezaban en los escollos mismos? —preguntó el corresponsal. —No —contestó Nab—, comenzaban en el sitio donde llegaba la marea, porque entre este sitio y los arrecifes las huellas debían haber sido borradas.
–Continúa, Nab —dijo Gedeón Spillet.
Cuando vi estas huellas, me volví loco. Estaban muy marcadas y se dirigían hacia las dunas. Las seguí durante un cuarto de milla, corriendo, pero cuidando no borrarlas.
Cinco minutos después, cuando empezaba a anochecer, oí los ladridos de un perro. ¡Era Top, y Top me condujo aquí mismo, cerca de mi amo!
Nab terminó su relato ponderando su dolor al encontrar el cuerpo inanimado. Había tratado de sorprender en él algún resto de vida: ya que lo había encontrado muerto, lo quería vivo. ¡Todos sus esfuerzos había sido inútiles y no le quedaba otro recurso que tributar los últimos deberes al que amaba tanto!
Entonces se acordó de sus compañeros. Estos querrían, sin duda, volver a ver por última vez al infortunado ingeniero. Top estaba allí; ¿podría fiarse de la sagacidad del pobre animal? Nab pronunció muchas veces el nombre del corresponsal, que era, de los compañeros del ingeniero, el más conocido de Top; después le mostró el sur de la costa, y el perro se lanzó en la dirección indicada.
Ya se sabe cómo, guiado por un instinto que casi podría considerarse sobrenatural, porque el animal no había estado nunca en las Chimeneas, Top había llegado. Los compañeros de Nab habían escuchado el relato con extrema atención. Era para ellos inexplicable que Ciro Smith, después de los esfuerzos que había debido hacer para escapar de las olas, atravesando los arrecifes, no tuviera señal ni del menor rasguño; pero, sobre todo, lo que no acertaban a explicarse era que el ingeniero hubiera podido llegar a más de una milla de la costa, a aquella gruta en medio de las dunas.
–Nab —dijo el corresponsal—, ¿no has sido tú el que ha transportado a tu amo hasta este sitio?
–No, señor, no he sido yo —contestó Nab.
–Es evidente que Smith ha venido solo —dijo Pencroff.
–Es evidente —observó Gedeón Spilett—, ¡pero parece increíble!
No se podría obtener la explicación del hecho más que de boca del ingeniero, y para eso debía recobrar el habla. Felizmente la vida volvía al cuerpo de Ciro Smith. Las fricciones habían restablecido la circulación de la sangre y movió de nuevo los brazos, después la cabeza, y algunas palabras incomprensibles se escaparon de sus labios.
Nab, inclinado sobre él, lo llamaba, pero el ingeniero no parecía oírlo; sus ojos permanecían cerrados. La vida no se revelaba en él más que por el movimiento; los sentidos no tenían aún parte.
Pencroff sintió mucho no tener fuego a mano ni medio de procurárselo, pues por desgracia había olvidado de llevarse el trapo quemado, que se hubiera inflamado fácilmente al choque de dos guijarros. En cuanto a los bolsillos del ingeniero, estaban absolutamente vacíos, excepción hecha de su chaleco, que contenía el reloj. Era preciso, pues, transportar a Ciro Smith a las Chimeneas lo más pronto posible. Este fue el parecer de todos.
Entretanto, los cuidados prodigados al ingeniero le devolverían el conocimiento antes de lo que podían esperar sus compañeros. El agua con la que humedecían sus labios lo reanimaba poco a poco. Pencroff tuvo la idea de mezclar con aquel agua un poco de sustancia de la carne de tetraos, que se había llevado. Harbert corrió a la playa y volvió con dos grandes moluscos bivalvos, y el marino compuso una especie de mixtura que introdujo en los labios del ingeniero, el cual pareció aspirarla ávidamente. Entonces sus ojos se abrieron. Nab y el corresponsal estaban inclinados sobre él.
–¡Señor! ¡Querido señor! —exclamó Nab.
El ingeniero lo oyó. Reconoció a Nab y Spilett, después a sus otros dos compañeros, Harbert y el marino, y su mano estrechó ligeramente las de todos.
Se escaparon de sus labios algunas palabras, que sin duda había pronunciado ya, y que indicaban algunos pensamientos que atormentaban su espíritu.
Aquellas palabras, pronunciadas de un modo claro, fueron comprendidas aquella vez.
–¿Isla o continente? —murmuró.
–¡Ah! —exclamó Pencroff, no pudiendo contener esta exclamación—. ¡Por todos los diablos! ¡Qué nos importa, mientras viva usted, señor Ciro! ¿Isla o continente? ¡Ya lo veremos después!
El ingeniero hizo una ligera señal afirmativa y pareció dormirse.
Respetaron aquel sueño y el corresponsal dispuso que el ingeniero fuera transportado del mejor modo posible. Nab, Harbert y Pencroff salieron de la gruta y se dirigieron hacia una alta duna coronada de algunos árboles raquíticos. En el camino el marino no podía menos de repetir:
–¡Isla o continente! ¡Pensar en eso, cuando no se tiene más que un soplo de vida! ¡Qué hombre!
Cuando llegaron a la cumbre de la duna, Pencroff y sus dos compañeros, sin más útiles que sus brazos, despojaron de sus principales ramas un árbol bastante endeble, especie de pino marítimo, medio destrozado por el viento; después, con aquellas ramas, hicieron una litera, que una vez cubierta de hojas y hierbas podía servir para transportar al ingeniero.
Fue obra de unos cuarenta y cinco minutos, y eran las diez de la mañana cuando Nab y Harbert volvieron al lado de Ciro Smith, de quien Gedeón Spilett no se había separado.
El ingeniero se despertaba entonces de su sueño, o mejor dicho, del sopor en que le habían dejado. Se colorearon sus mejillas, que hasta entonces habían tenido la palidez de la muerte; se incorporó un poco, miró alrededor suyo y pareció preguntar dónde se hallaba.
–¿Puede usted oírme sin cansarse, Ciro? —dijo el corresponsal.
–Sí —contestó el ingeniero.
–Mi parecer es —intervino el marino—que el señor Smith le escuchará mejor si vuelve a tomar un poco de esta gelatina de tetraos, porque es de tetraos, señor Ciro —añadió, presentándole un poco de aquella mixtura, a la cual añadió esta vez algunas partículas de carne.
Ciro Smith las comió, y los restos de los tetraos fueron repartidos entre los tres compañeros, a quienes atormentaba el hambre. Encontraron bastante parco el almuerzo.
–Bueno —dijo el marino—, vituallas tenemos en las Chimeneas, porque conviene que usted sepa, señor Ciro, que tenemos allá abajo, hacia el sur, una casa con cuartos, camas y hogar, y en la despensa algunas docenas de aves que nuestro Harbert llama curucús.
La litera está arreglada y, cuando se sienta más fuerte, lo transportaremos a nuestra morada.
—Gracias, amigo mío —respondió el ingeniero—; aún esperaremos una hora o dos, y luego partiremos… Y entretanto, hable usted, Spilett.
El corresponsal hizo entonces el relato de lo que había pasado. Refirió los sucesos que debía ignorar Ciro Smith, la última caída del globo, el arribo a aquella tierra desconocida, que parecía desierta, cualquiera que fuese, ya isla o continente, el descubrimiento de las Chimeneas, las pesquisas que habían hecho para encontrar al ingeniero, la adhesión de Nab, y todo lo que se debía a la inteligencia del fiel Top, etcétera.
–Pero —preguntó Ciro Smith, con una voz aún débil—, ¿no me han recogido ustedes en la playa?
–No —contestó el corresponsal.
–¿Y no son ustedes los que me han traído a esta gruta?
–No.
–¿A qué distancia está esta gruta de los arrecifes?
–Poco más o menos a media milla —contestó Pencroff—, y si está usted admirado, no estamos nosotros menos sorprendidos de verlo aquí.
–En efecto —contestó el ingeniero, que se reanimaba poco a poco y tomaba interés en aquellos detalles—, en efecto; ¡es muy singular!
–Pero —repuso el marino—¿puede usted decimos lo que le ha pasado desde que le llevó el golpe de mar?
Ciro Smith reunió sus recuerdos. Sabía muy poco. El golpe de mar lo había arrancado de la red del aerostato. Primero se hundió, volvió a la superficie y en aquella semioscuridad sintió un ser viviente agitarse cerca de él. Era Top, que se había precipitado trás él. Levantó los ojos y no vio ya el globo, que, libre de su peso y el del perro, había partido como una flecha. Se encontró en medio de las olas irritadas, a una distancia de la costa que no debía ser menor de media milla. Trató de luchar contra las olas nadando con fuerza, mientras Top le sostenía por la ropa, pero una corriente muy fuerte lo arrastró hacia el norte, y después de media hora de esfuerzos inútiles se hundió, arrastrando a Top con él al abismo. Desde aquel momento hasta el que se encontró en brazos de sus amigos no se acordaba de nada.
–Sin embargo —dijo Pencroff—, usted debió ser arrojado a la playa, y debió tener fuerza para caminar hasta aquí, porque Nab ha encontrado huellas de pasos.
–Sí… sin duda… —contestó el ingeniero reflexionando—. ¿Y ustedes no han visto huellas de seres humanos en esta costa?
–Ni rastro —advirtió el corresponsal—. Por otra parte, si por casualidad alguien le hubiera salvado, ¿por qué le habría abandonado después de librarlo del furor de las olas?
–Tiene usted razón, querido Spilett. Dime, Nab —añadió el ingeniero volviéndose hacia su criado—, ¿no habrás sido tú, en un momento de alucinación… durante el cual…? No, no, es absurdo… ¿Existen todavía algunas señales de pasos? —preguntó.
–Sí, señor —contestó Nab—, mire usted, a la entrada, a la vuelta misma de esta duna, en una parte abrigada por el viento y la lluvia. Las otras han sido borradas por la tempestad.
–Pencroff —repuso Ciro Smith—, ¿quiere usted tomar mis zapatos y ver si corresponden con esas huellas?
El marino hizo lo que le pedía el ingeniero. Harbert y él, guiados por Nab, fueron al sitio donde se hallaban las huellas, mientras que Ciro Smith decía al corresponsal:
–¡Han pasado aquí cosas inexplicables!
–Tiene razón —contestó el periodista.
–Pero no insistamos en este momento, querido Spilett; ya hablaremos más tarde. Un instante después el marino, Nab y Harbert volvían a entrar.
No había duda. Los zapatos del ingeniero correspondían exactamente a las huellas conservadas. Así, pues, Ciro Smith las había dejado sobre la arena. —Entonces —dijo el ingeniero—, he sido yo el que experimentó esta alucinación que atribuía a Nab. Habré marchado como un sonámbulo, sin saber lo que hacía, y ha sido Top el que, guiado por su instinto, me ha conducido aquí después de haberme arrancado de las olas… ¡Ven, Top! ¡Querido perro!
El magnífico animal se adelantó hacia su amo, ladrando y haciéndole caricias que fueron devueltas con efusión.
Se convendrá en que no se podía dar otra explicación a los hechos, cuyo resultado había sido el salvamento de Ciro Smith, el cual era debido enteramente a Top. Hacia mediodía, Pencroff preguntó a Ciro Smith si se hallaba en estado de que le transportaran, y el ingeniero, por toda respuesta, haciendo un esfuerzo que demostraba más voluntad que energía, se levantó. Pero tuvo que apoyarse en el marino, porque de otro modo hubiera caído.
–¡Bueno! ¡Bueno! —dijo Pencroff—. Acerquen la litera del señor ingeniero. Llevaron la litera. Las ramas transversales habían sido recubiertas con musgo y hierbas. Se echó en ella Ciro Smith, y se dirigieron hacia la costa, yendo Pencroff en un extremo de la camilla y Nab en el otro.
Tenían que recorrer ocho millas, pero como no se podía ir de prisa, y había que detenerse a menudo, era preciso contar un lapso de seis horas por lo menos antes de llegar a las Chimeneas.
El viento era cada vez más fuerte, pero no llovía. El ingeniero, tendido y recostado sobre un brazo, observaba la costa, sobre todo en la parte opuesta al mar. No hablaba, pero miraba, y ciertamente los contornos de aquella comarca con las quebraduras de terrenos, sus bosques, sus diversas producciones se grabaron en su ánimo. Sin embargo, al cabo de dos horas de camino el cansancio lo venció y se durmió en la litera.
A las cinco y media la pequeña comitiva llegó a la muralla, y poco después, delante de las Chimeneas. Todos se detuvieron dejando la litera sobre la arena. Ciro Smith dormía profundamente y no se despertó.
Pencroff, con gran sorpresa y disgusto, pudo entonces observar que la terrible tempestad del día anterior había modificado el aspecto de los lugares. Habían tenido lugar sucesos importantes. Grandes pedazos de roca yacían sobre la arena, y un espeso tapiz de hierbas marinas, fucos y algas cubría toda la playa. Era evidente que el mar, pasando sobre el islote, había llegado hasta el pie de la cortina enorme de granito.
Delante del orificio de las Chimeneas, el suelo, lleno de barrancos, había experimentado un violento asalto de olas. Pencroff tuvo como un presentimiento que le atravesó el alma. Se precipitó en el corredor.
Pocos instantes después salía y permanecía inmóvil mirando a sus compañeros.
El fuego estaba apagado. Las cenizas no eran más que barro. El trapo quemado, que debía servir de yesca, había desaparecido. El mar había penetrado hasta el fondo de los corredores y todo lo había transformado y destruido dentro de las Chimeneas.
Fuego y carne
En pocas palabras Gedeón Spilett, Harbert y Nab fueron puestos al corriente de la situación.
Aquel incidente, que podía tener consecuencias funestas —por lo menos según el juicio de Pencroff—, produjo efectos diversos en los compañeros del honrado marino.
Nab, entregado por completo al júbilo de haber encontrado a su amo, no escchó, o mejor dicho no quiso preocuparse de lo que decía Pencroff.
Harbert pareció participar en los temores del marino.
En cuanto al corresponsal, respondió sencillamente a las palabras de Pencroff: —Le aseguro, amigo mío, que eso me tiene sin cuidado.
–Pero, repito, no tenemos fuego.
–¡Bah!
–Ni ningún modo de encenderlo.
–¡Bueno!
–Sin embargo, señor Spilett…
–¿No está Ciro aquí? —contestó el corresponsal—. ¿No está vivo nuestro ingeniero? ¡Ya encontrará medio de procurarnos fuego! —¿Con qué?
–Con nada.
¿Qué podía replicar Pencroff? No respondió, porque al fin y al cabo participaba de la confianza que sus compañeros tenían en Ciro Smith. El ingeniero era para ellos un microcosmo, un compuesto de toda la ciencia e inteligencia humana. Tanto valía encontrarse con Ciro en una isla desierta como sin él en la misma industriosa ciudad de la Unión. Con él no podía faltar nada; con él no había que desesperar. Aunque hubieran dicho a aquellas buenas gentes que una erupción volcánica iba a destruir aquella tierra y hundirlos en los abismos del Pacífico, hubieran respondido imperturbablemente: ¡Ciro está aquí! ¡Ahí está Ciro!
Sin embargo, entretanto el ingeniero estaba aún sumergido en una nueva postración ocasionada por el transporte y no se podía apelar a su ingeniosidad en aquel momento. La cena debía ser necesariamente muy escasa. En efecto, toda la carne de tetraos había sido consumida, y no existía ningún medio de asar nada de caza. Por otra parte, los curucús que servían de reserva habían desaparecido. Era preciso, pues, tomar una determinación.
Ante todo, Ciro Smith fue trasladado al corredor central, donde le arreglaron una cama de algas y fucos casi secos. El profundo sueño que se había apoderado de Ciro podía reparar rápidamente sus fuerzas y mejor que lo hubiera hecho cualquier alimento abundante.
Había llegado la noche y, con ella, la temperatura, modificada por un salto de viento al nordeste, se enfrió bastante. Como el mar había destruido los tabiques construidos por Pencroff en ciertos puntos de los corredores, se establecieron corrientes de aire, que hicieron las Chimeneas inhabitables. El ingeniero se habría encontrado en condiciones bastante malas de no haberse desprendido sus compañeros de sus vestidos para cubrirlo cuidadosamente.
La cena aquella noche se compuso únicamente de litodomos, de los cuales Harbert y Nab hicieron recolección en la playa. Sin embargo, a los moluscos, el joven añadió cierta cantidad de algas comestibles, que recogió en altas rocas, cuyas paredes no mojaba el mar más que en la época de las grandes mareas. Aquellas algas pertenecían a la familia de las fucáceas, eran una especie de sargazos, que, secos, producen una materia gelatinosa bastante rica en elementos nutritivos. El corresponsal y sus compañeros, después de haber absorbido una cantidad considerable de litodomos, chuparon aquellos sargazos y los encontraron muy agradables.
Conviene decir que en las playas asiáticas esta especie de algas entra mucho en la alimentación de los indígenas.
–A pesar de todo —dijo el marino—, ya es hora de que el señor Ciro nos preste su ayuda.
Entretanto, el frío se hizo muy vivo, y, para colmo de desdicha, no tenían ningún medio para combatirlo.
El marino, incómodo, trató por todos los medios posibles de procurarse fuego, y Nab le ayudó en aquella operación. Había encontrado musgos secos y, golpeando dos guijarros, obtuvo algunas chispas; pero el musgo no era bastante inflamable y no tomó, por otra parte, aquellas chispas, que, no siendo más que sílice incandescente, no tenían la consistencia de las que se escapan del acero y el pedernal. La operación, pues, no dio resultado.
Pencroff, aunque no tenía confianza en el procedimiento, trató luego de frotar dos leños secos el uno contra el otro, a la manera de los salvajes. Ciertamente si el movimiento que Nab y él hicieron se hubiera transformado en calor, según las teorías nuevas, habría sido suficiente para hervir una caldera de vapor. El resultado fue nulo. Los pedazos de madera se calentaron, pero mucho menos que los dos hombres.
Después de una hora de trabajo, Pencroff, sudando, arrojó los pedazos de madera con despecho.
–¡Cuando me hagan creer que los salvajes encienden fuego de este modo – dijo—, hará calor en invierno! ¡Antes encenderé mis brazos frotando uno contra el otro!
El marino no tenía razón en negar la eficacia del procedimiento. Es cierto que los salvajes encienden la madera con un frotamiento rápido; pero no toda clase de madera vale para esta operación, y, además, tienen “maña”, según la expresión consagrada, y probablemente Pencroff no la tenía.
El mal humor del marino no duró mucho. Harbert tomó los dos trozos de leña que Pencroff había arrojado con despecho y se esforzaba en frotarlos con rapidez. El robusto marino no pudo contener una carcajada viendo los esfuerzos del adolescente para obtener lo que él no había podido conseguir.
–¡Frota, hijo mío, frota! —dijo.
–¡Ya froto —contestó Harbert, riendo—, pero no tengo otra pretensión que calentarme en lugar de tiritar, y pronto tendré más calor que tú, Pencroff!
Esto fue lo que sucedió. De todos modos, hubo que renunciar aquella noche a procurarse fuego. Gedeón Spilett repitió por vigésima vez que Ciro Smith no se habría visto tan embarazado por tan poca cosa, y entretanto se tendió en uno de los corredores, sobre la cama de arena. Harbert, Nab y Pencroff lo imitaron, mientras que Top dormía a los pies de su amo.
Al día siguiente, 28 de marzo, cuando el ingeniero se despertó hacia las ocho de la mañana, vio a sus compañeros a su lado, que miraban su despertar, y, como la víspera, sus primeras palabras fueron:
–¿Isla o continente?
Como se ve, esta era su idea fija.
–¡Otra vez! —respondió Pencroff—. No sabemos nada, señor Smith.
–¿No saben nada aún?
–Pero lo sabremos —añadió Pencroff—, cuando usted nos haya servido de piloto en este país.
–Creo que me encuentro en situación de probarlo respondió el ingeniero, que sin grandes esfuerzos se levantó y se puso de pie.
–¡Muy bien! —exclamó el marino.
–Lo que me molestaba era el cansancio —respondió Ciro Smith—. Amigos míos, un poco de alimento y me pondré bien del todo. ¿Tienen ustedes fuego? Aquella pregunta no obtuvo una respuesta inmediata; pero, después de algunos instantes, Pencroff dijo:
–¡Ay! ¡No tenemos fuego, o mejor dicho, señor Ciro, no lo volveremos a tener! El marino hizo el relato de lo que había pasado la víspera, divirtiendo al ingeniero con la historia de una sola cerilla, y con su tentativa abortada para procurarse fuego a la manera de los salvajes.
–Lo tendremos —contestó el ingeniero—; y si no encontramos una sustancia análoga a la yesca…
–¿Qué? —preguntó el marino. —Que haremos fósforos. —¿Químicos?
–¡Químicos!
–No es difícil eso —exclamó el reportero, dando un golpecito en el hombre del marino. Este no encontraba la cosa tan sencilla, pero no protestó. Todos salieron. El tiempo se había despejado; el sol se levantaba en el horizonte del mar y hacía brillar como pajitas de oro las rugosidades prismáticas de la enorme muralla.
El ingeniero, después de haber dirigido en torno suyo una rápida mirada, se sentó en una roca. Harbert le ofreció unos puñados de moluscos y de sargazos, diciendo:
–Es todo lo que tenemos, señor Ciro.
–Gracias, hijo mío —respondió Ciro Smith—, esto será suficiente para esta mañana, por lo menos.
Y comió con apetito aquel débil alimento, que acompañó de un poco de agua fresca, cogida del río con una concha grande.
Sus compañeros lo miraban sin hablar. Después de haber satisfecho bien o mal su hambre y su sed, Ciro Smith dijo, cruzando los brazos:
–Amigos míos, ¿de modo que no saben si hemos sido arrojados a un continente o a una isla?
–No, señor Ciro —contestó el joven.
–Lo sabremos mañana —añadió el ingeniero—. Hasta entonces no tenemos nada que hacer.
–¡Sí! —replicó Pencroff.
–¿Qué?
–Fuego —dijo el marino, que también tenía su idea fija.
–Ya lo haremos, Pencroff —dijo Ciro Smith—. Mientras que ustedes me transportaban ayer, me pareció ver hacia el oeste una montaña que domina este país. —Sí —contestó Gedeón Spilett—, una montaña que debe ser bastante elevada… —Bien —repuso el ingeniero—. Mañana subiremos a la cima y veremos si esta tierra es una isla o continente. Hasta mañana, repito, no hay nada que hacer.
–¡Sí, fuego! —dijo aún el obstinado marino.
–¡Ya se hará fuego! —replicó Gedeón Spilett—. ¡Un poco de paciencia, Pencroff! El marino miró a Gedeón Spilett con un aire que parecía decir: “¡Si es usted quien lo ha de hacer, ya tenemos para rato comer asado!”. Pero se calló.
Ciro Smith no había contestado. Parecía preocuparse muy poco por la cuestión del fuego. Durante algunos instantes permaneció absorto en sus reflexiones.
Después volvió a tomar la palabra.
–Amigos míos —dijo—, nuestra situación quizá es muy deplorable, pero en todo caso también es muy sencilla. O estamos en un continente, y entonces, a costa de fatigas más o menos grandes, llegaremos a algún punto habitable, o bien estamos en una isla, y en este último caso: si la isla está habitada, tendremos que relacionarnos con sus habitantes; si está desierta, tendremos que vivir por nosotros mismos.
–¡Sí que es sencillita la cosa! —añadió Pencroff.
–Pero sea isla o continente —preguntó Gedeón Spilett—, ¿dónde le parece a usted que hemos sido arrojados?
–A ciencia cierta, no puedo saberlo —contestó el ingeniero—, pero presumo que nos encontramos en tierra del Pacífico. En efecto, cuando partimos de Richmond, el viento soplaba del nordeste, y su violencia prueba que su dirección no ha debido variar. Si esta dirección se ha mantenido de nordeste a sudoeste, hemos atravesado los Estados de Carolina del Norte, de la Carolina del Sur, de Georgia, el golfo de México, México, en su parte estrecha, y después una parte del océano Pacífico. No calculo menos de seis mil o siete mil millas la distancia recorrida por el globo, y por poco que el viento haya variado ha debido llevamos o al archipiélago de Mendana, o a las islas de Tuamotú, o, si tenía más velocidad de la que me parece, hasta la tierra de Nueva Zelanda. Si esta última hipótesis se ha realizado, nuestra repatriación será fácil, pues encontraremos con quienes hablar, ya sean ingleses o maorís. Si, al contrario, esta costa pertenece a alguna isla desierta de un archipiélago micronesio, quizá podremos reconocerlo desde lo alto del cono que domina este país, y entonces tendremos que establecernos aquí como si no debiéramos salir nunca.
–¡Nunca! —exclamó el corresponsal—. ¿Dice usted nunca, querido Ciro?
–Más vale ponerse desde luego en lo peor —contestó el ingeniero—; así se reserva uno la sorpresa de lo mejor.
–¡Bien dicho! —replicó Pencroff—. Debemos, sin embargo, esperar que esta isla, si lo es, no se encontrará precisamente situada fuera de la ruta de los barcos. ¡Sería verdaderamente el colmo de la desgracia!
–No sabremos a qué atenernos sino después de haber subido a la cima de la montaña —añadió el ingeniero.
—Pero mañana, señor Ciro —preguntó Harbert—, ¿podrá soportar usted las fatigas de esta ascensión?
–Así lo espero —contestó el ingeniero—, pero a condición de que Pencroff y tú, hijo mío, se muestren cazadores inteligentes y diestros.
–Señor Ciro —dijo el marino—, ya que habla usted de caza, si a mi vuelta estuviera tan seguro de poderla asar como estoy tan seguro de traerla…
–Tráigala usted de todos modos, Pencroff —dijo Ciro Smith.
Se convino, pues, que el ingeniero y el corresponsal pasarían el día en las Chimeneas, a fin de examinar el litoral y la meseta superior. Durante este tiempo, Nab, Harbert y el marino volverían al bosque, renovarían la provisión de leña y harían acopio de todo animal de pluma o de pelo que pasara a su alcance.