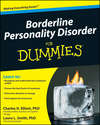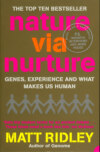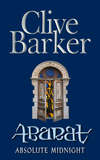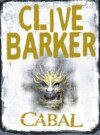Kitabı oku: «Días de magia, noches de guerra», sayfa 4
Capítulo 7
Algo en Babilonium
El corto trayecto hasta la Isla del Carnaval sacó rápidamente al Parroto Parroto de la oscuridad que rodeaba Gorgossium.
Un resplandor dorado en el horizonte señalaba su destinación, y cuanto más se acercaban, más embarcaciones aparecían en las aguas que rodeaban el pequeño barco pesquero, todas en dirección al oeste.
Incluso el navío más corriente estaba decorado con banderas y luces y serpentinas, y todos estaban llenos de gente feliz que se dirigía a la celebración de la isla que tenían delante.
Candy se sentó en la proa del Parroto Parroto, mirando las otras embarcaciones y escuchando las canciones y los gritos que resonaban por el agua.
—Aún no veo Babilonium —le dijo a Malingo—. Solo veo niebla.
—¿Pero ves las luces que hay entre la niebla? —preguntó Malingo—. ¡Eso sin duda es Babilonium! —Sonrió como un niño emocionado—. ¡No puedo esperar! Leí sobre la Isla del Carnaval en los libros de Wolfswinkel. ¡Todo lo que siempre has querido ver y hacer está allí! En el pasado, la gente solía venir del Más Allá simplemente para pasar un tiempo en Babilonium. Volvían con la cabeza tan atiborrada de todas las cosas que habían visto que tenían que inventarse palabras nuevas para describirlas.
—¿Como cuáles?
—Oh. Déjame ver. Fantasmagórico. Catártico. Pandemonial.
—Nunca he oído lo de pandemonial.
—Esa me la he inventado. —Malingo sonrió con suficiencia—. Pero hay miles de palabras, todas inspiradas en Babilonium.
Mientras hablaba, la niebla empezó a despejarse y la isla que había estado ocultando se mostró ante ellos: una conglomeración reluciente y caótica de tiendas y carteles, montañas rusas y barracas de feria.
—Oh. Dios. Lou —dijo Malingo en un susurro—. ¿Has visto eso?
Incluso Charry y Galatea, que estaban trabajando en la construcción de una jaula improvisada con madera y cuerdas para encerrar al zethek cautivo, detuvieron sus tareas para admirar el espectáculo.
Y cuanto más se acercaba el Parroto Parroto a la isla, más extraordinario parecía el panorama. A pesar de que la Hora era temprana y el cielo estaba iluminado —solo con unas pocas estrellas en él—, las linternas y las lámparas y la infinidad de pequeños fuegos de la isla quemaban con tanta intensidad que seguían haciendo centellear la isla con su luz.
Y con esa luz se podía ver el gentío, ocupado con el feliz trabajo del placer. Candy podía oír su satisfecha agitación, incluso con una considerable extensión de agua entre ellos, y ello hizo que su corazón se acelerara con anticipación. ¿Qué era lo que estaba mirando esa gente que les aturdía con semejante felicidad? Hablaban, chillaban, cantaban, reían; sobre todo reían, como si acabaran de aprender a hacerlo.
—Esto es real, ¿verdad? —Candy le dijo a Malingo—. Quiero decir que no es un espejismo ni nada, ¿no?
—¡Vete a saber, mi señora! —contestó Malingo—. Quiero decir que yo siempre he asumido que era perfectamente real, pero ya me he equivocado otras veces. Ah… ya que hablamos de esto… de estar equivocado, si sigues interesada en aprender cualquier magia que pude aprender de los libros de Wolfswinkel, estaré encantado de enseñarte.
—¿Qué te ha hecho cambiar de opinión?
—¿Tú qué crees? La Palabra de Poder que pronunciaste.
—Ah, te refieres a Jass…
Malingo colocó su dedo sobre los labios de Candy.
—No, mi señora. No lo haga.
Candy sonrió.
—Ah, sí. Podría echar a perder el momento.
—¿Ves lo que te dije en Tazmagor? La magia tiene leyes.
—¿Y tú puedes enseñarme esas leyes? Al menos algunas de ellas. Para evitar que cometa algún error.
—Supongo que podría intentarlo —concedió Malingo—. Aunque me parece que debes de saber más de lo que crees saber.
—¿Pero cómo? Solo soy…
—Una chica corriente del Más Allá. Sí, eso es lo que no dejas de repetir.
—¿No me crees?
—Mi señora, no conozco a ninguna otra chica corriente del Más Allá aparte de ti, ¡pero me gustaría apostar que ninguna de ellas puede enfrentarse a tres zetheks y salir victoriosa!
Candy pensó en sus compañeras de clase. Deborah Hackbarth, Ruth Ferris. Malingo tenía razón. Era muy difícil imaginarse a ninguna de ellas teniéndose en pie en una situación así.
—Está bien —dijo—. Supongamos que soy diferente, de algún modo. ¿Qué me hizo serlo?
—Esta, mi señora, es una buena pregunta —contestó Malingo.
Tras muchas maniobras entre las flotillas de barcos y ferries y gente en bicicletas de agua que se amontonaban en el puerto, Skebble condujo el Parroto Parroto hasta el muelle de Babilonium. Aunque habían lanzado la captura en el estrecho varios kilómetros atrás, el hedor de los zetheks había impregnado su ropa, así que su primer cometido antes de aventurarse en los pasajes abarrotados era comprar algunas ropas que olieran mejor. No fue difícil. Durante años, un sinfín de emprendedores mercaderes de ropa habían establecido sus casetas cerca del puerto al darse cuenta de que muchos de los visitantes querían desembarazarse de sus ropas diarias en cuanto llegaban a Babilonium y comprarse algo un poco más apropiado para el ambiente de Carnaval.
Había quizá cincuenta o sesenta establecimientos en ese pequeño y caótico bazar, cuyos dueños voceaban las virtudes de sus mercancías a voz en grito. Zapateros, fabricantes de botas, de bastones, de pantalones, de enaguas, de corpiños, de trajes, sombrereros.
Huelga decir que había muchas vestimentas estridentes y estrafalarias en venta —botas cantarinas, sombreros acuarios, ropa interior de rayos de luna—, pero solo Charry —que se compró unas botas cantarinas— se rindió al implacable arte de vender de los mercaderes. El resto eligió ropa cómoda que pudieran ponerse sin avergonzarse cuando al final salieran de Babilonium.
La Isla del Carnaval era todo lo que Candy y Malingo habían deseado, y más. Atraía gente de todas partes del archipiélago, de modo que había todo tipo de figuras y caras, trajes, lenguas y costumbres. Los visitantes de islas periféricas, como Speckle Frew, vestían de forma simple y práctica, con su sentido de Carnaval limitado a un chaleco nuevo o algún pequeño jueguecito mientras caminaban. Celebrantes de Islas Nocturnas, por otro lado, de Huffaker y Jibbarish y Idjit, vestían como escapistas en el sueño de un mago, con máscaras y trajes tan fantásticos que era difícil saber dónde acababan los espectadores y dónde empezaba el espectáculo. Después estaban los viajeros de la Ciudad de Commexo, que preferían una cierta ligera modernidad en sus vestimentas. Muchos vestían pequeños collares que proyectaban imágenes en movimiento alrededor de sus máscaras coloridas y luminosas. La mayoría de las veces eran las aventuras del Niño de Commexo las que aparecían en las pantallas de esas mascaras.
Finalmente, por supuesto, estaban esas criaturas, y eran muchas, las que, igual que Malingo, no necesitaban pinturas ni luces para ser parte de ese prodigioso Carnaval.
Criaturas que habían nacido con hocico, colas, escamas y cuernos, cuya forma y voz y comportamiento constituían un espectáculo fantástico en sí mismo.
¿Y qué habían ido a ver todos esos asistentes al Carnaval?
Lo que fuera, en realidad, que desearan sus corazones y espíritus entusiastas.
Había Lucha de Insectos mycassianos en una tienda, danza de cuerpo sutil en otra; un circo con siete anillos, completado con una compañía de dinosaurios albinos, en una tercera tienda. Había una bestia llamada Finoos que te atravesaba la cabeza con el hocico para poder leer tu mente. En la puerta de al lado, un coro de mil pájaros mungualameeza cantaban fragmentos de Los Moscardones, de Fofum.
Miraras donde miraras había diversión en todas partes.
El Bebé Eléctrico, que tenía la cabeza llena de luces de colores, estaba expuesto allí, al igual que un poeta llamado Thebidus, quien recitaba poemas épicos con velas posadas sobre su coronilla, y una cosa llamada frayd, que describían como una bestia que tenía que verse para poder creérselo: no solo una, sino muchas, cada una de ellas devorando a otra para «¡atestiguar en vida los horrores del apetito!»
Naturalmente, si no querías entrar en las carpas había mucho que hacer al aire libre. Había un dinosaurio expuesto «que había sido capturado recientemente por Rojo Pixler en una zona salvaje de las Islas Periféricas» y una bestia angulosa del tamaño de un toro caminando con delicadeza por encima de una cuerda floja, y, por descontado, las inevitables montañas rusas, cada una asegurando ser más vertiginosa que las de la competencia.
El aire estaba cargado con el olor mezclado de miles de cosas: tartas, caramelos, serrín, gasolina, sudor, aliento de perro, humo dulce, humo ácido, frutas prácticamente podridas, rutas más que podridas, cerveza, plumas, fuego. Y si la felicidad oliera, ese olor también estaba en el aire de Babilonium. De hecho, era la fragancia que se cernía detrás de todas las otras fragancias. Y la isla tampoco parecía agotar nunca sus sorpresas.
Siempre había algo nuevo a la vuelta de la siguiente esquina, en la siguiente carpa, en el siguiente circo. Por supuesto, en cualquier lugar que despierta semejante alegría y admiración nunca falta su parte de oscuridad. En un momento dado, el grupo se desvió de la calle principal y se encontraron en un lugar donde la música no estaba tan alta ni las luces eran tan claras. Había una magia más siniestra y serpenteante por allí. Había colores en el aire que creaban formas medio visibles antes de deshacerse de nuevo; y una música proveniente de algún lugar que sonaba como si la cantara un coro de bebés furiosos. La gente les espiaba desde detrás de las cortinas de las casetas a derecha y a izquierda, o volaban hacia ellos, cambiando de forma mientras daban volteretas en el aire.
Pero habían ido al lugar indicado, de eso no había duda. Justo enfrente había un letrero de tela donde se leía espectáculo de bichos raros, y debajo de este, una fila de carteles de colores llamativos con una variedad de criaturas extravagantes pintadas toscamente. Una criatura con una ristra de brazos y tentáculos alrededor de su enorme cabeza; un chico con el cuerpo de reptil; una bestia con un compendio disparatado de piezas amontonadas de forma desordenada.
Al ver todo esto, Methis el zethek se dio cuenta rápidamente de qué le esperaba. Empezó a balancearse de un lado a otro de la jaula, maldiciendo obscenidades. La jaula rudimentaria tenía pinta de ir a romperse con sus ataques, pero demostró ser más fuerte que la furia de la criatura.
—¿Deberíamos compadecernos de él? —preguntó Candy.
—¿Después de lo que ha hecho? —dijo Galatea—. Creo que no. Nos hubiera matado a sangre fría si hubiera tenido la oportunidad.
—Supongo que tienes razón.
—Y arruinar el pescado de ese modo —dijo Malingo—. Pura malicia.
El zethek sabía que hablaban de él y guardó silencio, con la vista saltando de uno a otro, con miradas llenas de odio.
—Si las miradas mataran —murmuró Candy.
—Dejaremos que tú te encargues de la venta —le dijo Malingo a Skebble cuando se encontraron a pocos metros del espectáculo de bichos raros.
—Deberíais quedaros con algunas monedas para vosotros —dijo Mizzel—. Nunca podríamos haber capturado a la criatura de no ser por vosotros. Especialmente por Candy. ¡Dios mío! ¡Qué valor!
—No necesitamos dinero —dijo Candy—. Malingo tiene razón. Deberíamos dejar que vendierais la criatura vosotros.
Se detuvieron a pocos metros de la entrada del espectáculo de bichos raros para despedirse. No hacía mucho que se conocían, pero habían luchado por sus vidas codo con codo, de modo que había una intensidad en esa despedida que no hubiera habido si simplemente hubieran navegado juntos.
—Acercaros a la isla de Efreet una noche —dijo Skebble—. Nunca vemos el sol por allí, naturalmente, pero siempre seréis bien recibidos.
—Por supuesto, tenemos unas cuantas bestias viviendo por allí —dijo Mizzel—. Pero generalmente se quedan en la parte sur de la isla. Nuestra aldea está en el norte. Se llama Pigea.
—Lo recordaremos —dijo Candy.
—No, no lo haréis —dijo Galatea dibujando media sonrisa—. Solo seremos unos pescadores que conocisteis durante vuestras aventuras. Ni siquiera recordaréis nuestros nombres.
—Oh, ella se acuerda —dijo Malingo, mirando a Candy—. Más y más, ella se acuerda.
Era curioso decir algo así, sin duda, de modo que todos ignoraron su comentario, sonrieron y se fueron. La última vez que Candy miró atrás, el cuarteto estaba metiendo la jaula de Methis entre las cortinas del espectáculo de bichos raros.
—¿Crees que lo venderán? —dijo Candy.
—Estoy seguro de ello —contestó Malingo—. Es horrorosa, esa cosa. Y la gente paga dinero para ver cosas horrorosas, ¿no?
—Supongo que sí. ¿A qué te referías cuando has dicho eso de que yo me acuerdo?
Malingo miró sus pies y se mordió la lengua durante un rato. Finalmente dijo:
—No lo sé muy bien. Pero algo estás recordando, ¿no es así?
Candy asintió.
—Sí —dijo—. Solo que no sé qué.
Capítulo 8
Una vida en el teatro
Era la primera vez durante su viaje juntos que Candy y Malingo se daban cuenta de que tenían gustos diferentes. Hasta entonces habían viajado en sincronía, más o menos. Pero al enfrentarse a las aparentemente ilimitadas distracciones y entretenimientos de Babilonium se dieron cuenta de que no hacían tan buena pareja. Cuando Malingo quería ver al hombre lobo malabarista estrella de color verde, Candy deseaba montarse en el Profeta de la Destrucción. Cuando Candy había sido Destruida seis veces y quería sentarse tranquilamente para recuperar el aliento, Malingo estaba preparado para subirse a dar una vuelta en el Tren de los Espíritus Viaje al Infierno.
Así que decidieron separarse para satisfacer sus propios caprichos. Ocasionalmente, a pesar de la increíble densidad de la multitud, se volvían a encontrar, como hacen los amigos. Se tomaban un minuto o dos para intercambiar unas pocas palabras emocionadas sobre lo que habían visto o hecho, y después volvían a separarse para encontrar algún juego nuevo.
La tercera vez que sucedió, sin embargo, Malingo reapareció con los abanicos de piel curtida que tenía en la cara tiesos con orgullo y excitación. Dibujaba una absurda sonrisa.
—¡Mi señora! ¡Mi señora! —dijo—. ¡Tiene que venir a ver esto!
—¿Qué es?
—No puedo describirlo. ¡Tienes que venir!
Su excitación era contagiosa. Candy pospuso ver al Coro del Tabernáculo de Caracoles de Huffaker y le siguió entre la multitud hasta una carpa. No era una de las gigantescas, pero era lo bastante grande como para albergar varios cientos de personas. Dentro había unas treinta filas de bancos de madera, la mayoría de los cuales estaban ocupados por un público entretenido por una obra que se estaba representando en escena.
—¡Siéntate! ¡Siéntate! —Malingo le instó—. ¡Tienes que verlo!
Candy se sentó en el extremo de un banco abarrotado. No había ningún sitio para Malingo allí cerca, de modo que permaneció de pie.
El escenario de la obra era simplemente una larga sala atestada en exceso de libros, adornos antiguos y muebles rocambolescos, cuyos brazos y patas presentaban esculpidas las cabezas ceñudas y garras tremendas de monstruos abaratianos. Todo ello era una pura ilusión teatral, sin duda; la mayor parte de la habitación estaba pintada en una tela, y los detalles de la decoración también estaban pintados. Como resultado, nada de eso era muy sólido. El escenario al completo temblaba cuando un miembro del reparto daba un portazo o abría una ventana. Y sucedía muchas veces. La obra era una comedia disparatada, con actores que actuaban de forma desenfrenada, gritando y lanzándose de un lado para otro como payasos en la arena de un circo.
El público reía tanto que muchas de las bromas tenían que repetirse para aquellos que no las habían podido oír la primera vez. Echando un vistazo a la fila en la que estaba sentada, Candy vio gente con lágrimas de risa cayendo por sus mejillas.
—¿Qué es tan divertido? —le preguntó a Malingo.
—Ya lo verás —respondió.
Ella siguió mirando.
Se estaba produciendo un estridente intercambio entre una mujer joven con una peluca de color naranja chillón y un individuo estrambótico llamado Jingo —por lo que pudo oír—, que corría arriba y abajo por la sala como un loco, se escondía bajo una mesa primero y se colgaba de los decorados que se balanceaban justo después. A juzgar por la respuesta del público, eso debía de ser lo más divertido que habían presenciado nunca. Pero Candy seguía perdida y sin saber de qué iba todo eso.
Hasta que un hombre vestido con un traje amarillo chillón entró en escena pidiendo ron.
Candy se quedó boquiabierta. Miró a Malingo con una expresión de incredulidad en el rostro. Él sonrió de oreja a oreja y asintió, como si dijera «Sí, así es. Es lo que tú crees.»
—¿Por qué me tienes encerrada aquí, Jaspar Codswoddle? —exigió la joven.
—¡Porque me apetece, Qwandy Tootinfruit!
Candy rió tan fuerte que la gente de su alrededor paró de reír durante un momento. Algunas caras se volvieron hacia ella desconcertadas.
—Qwandy Tootinfruit… —susurró—. Es un nombre muy gracioso.
Mientras tanto, en el escenario:
—Eres mi prisionera —Codswoddle le decía a Qwandy—. Y te vas a quedar aquí tanto como me apetezca.
Con esto, la chica corrió hacia la puerta; pero el personaje de Codswoddle lanzó un gesto elaborado en dirección a ella, y se vio un destello y una nube de humo amarillo, una cara enorme y grotesca apareció tallada en la puerta, rugiendo como una bestia rabiosa.
Jingo se escondió bajo la mesa, parloteando. El público se puso como loco en reconocimiento a la ilusión escénica. Malingo aprovechó el momento para agacharse y susurrarle a Candy:
—Eres famosa —dijo—. Es nuestra historia, aunque esté estupidizada.
—¿Estupidizada? —dijo.
Era una palabra nueva, pero describía muy bien la versión de la verdad que estaban representando en escena. Era un estupidización de la verdad. Lo que había sido una experiencia aterradora para Candy y Malingo era representado como una excusa para caídas, juegos de palabras, tirones de cara y peleas de tartas.
Al público, naturalmente, no le importaba. ¿Qué les importaba si era verdad o no? Una historia era una historia. Lo único que querían era pasárselo bien.
Candy le hizo señas a Malingo, quien se agachó de cuclillas a su lado.
—¿Quién crees que le habló al dramaturgo de lo que nos pasó? —le susurró—. No fuiste tú. No fui yo.
—Ah, hay muchos espíritus en Martillobobo que podrían haberlo oído.
Para entonces la obra estaba llegando a su gran final, y los acontecimientos en la escena se estaban volviendo más y más espectaculares. Tootinfruit había robado un volumen de magia de Codswoddle, y resultó en una batalla salvaje de conjuros, haciendo que el decorado se convirtiera en un cuarto actor de la obra. Los muebles cobraban vida y acechaban por todo el escenario; los antepasados de Codwoddle vestidos con trajes amarillos saltaron de un cuadro colgado en la pared y bailaron claqué. Y finalmente Qwandy usó un hechizo para abrir un agujero en el suelo, y el malvado Codswoddle y su ristra de trucos monstruosos desaparecieron en lo que Candy supuso que era la versión abaratiana del infierno. Al final, para deleite de todos, las paredes de la casa se plegaron y se las tragó el mismo agujero infernal, lo cual dejó a Qwandy y a Jingo de pie frente a un telón de fondo con estrellas brillantes, libres por fin. Todo era extrañamente satisfactorio, incluso para Candy, quien sabía que esa versión estaba lejos de la verdad. Cuando la multitud se levantó para ovacionar a los actores que hacían reverencias, se sorprendió a sí misma uniéndose a los aplausos.
Después la cortina de color rojo bajó, y el gentío empezó a dispersarse, hablando con excitación y repitiéndose sus frases favoritas.
—¿Te ha gustado? —le preguntó Malingo a Candy.
—De un modo extraño, sí. Es agradable oír esas risas. Es… —Se detuvo un momento.
—¿Qué pasa? —dijo Malingo.
—Me ha parecido que alguien me llamaba.
—¿Aquí? No, yo…
—¡Allí! Alguien me está llamando. —Miró por encima de la multitud, perpleja.
—Quizá alguno de los actores —dijo Malingo. Se giró hacia el escenario—. Quizás te ha reconocido alguien.
—No. No ha sido uno de los actores —contestó Candy.
—¿Entonces quién?
—Él.
Señaló entre las filas de bancos hacia una figura solitaria cerca de las solapas de la carpa. El hombre era inmediatamente reconocible, aunque solo estuvieran distinguiendo destellos de él entre la multitud que se marchaba. La piel pálida, los ojos hundidos, los motivos en sus mejillas. No había duda de quién era.
Era Otto Houlihan, el Hombre Entrecruzado.