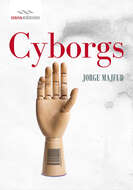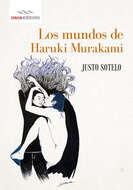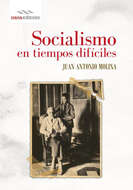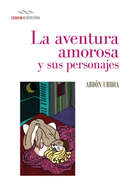Kitabı oku: «Petróleo de sangre», sayfa 9
En 1979, la legitimidad del rey resultó gravemente perjudicada cuando un grupo de violentos fanáticos musulmanes tomó por la fuerza el lugar más sagrado de todos: la Gran Mezquita de la Meca. Aquel fue también el año de la revolución iraní, cuando el rey saudita se vio de repente al lado de un ayatolá que propugnaba una visión antagónica del fundamentalismo islámico. La reacción del rey ante esos dos desafíos consistió en restablecer su legitimidad religiosa enviando grandes sumas de dinero a la facción más conservadora del estamento clerical, permitiendo a este difundir activamente una versión reaccionaria del wahabismo tanto en su país como en el extranjero.
Esto causó un gran impacto en el clero musulmán. El conservadurismo político-religioso de los saudíes actuales no es un hecho independiente, sino que en parte es el resultado de una serie de campañas ideológicas —muy bien organizadas— para legitimar el Régimen. Además, como veremos en el capítulo 6, el apoyo del rey saudita a la propagación del extremismo suní en el extranjero, durante las décadas de 1980 y 1990, se convirtió en una de las campañas ideológicas más prolongadas de la Historia, cuyas nefastas consecuencias aún estamos viviendo.
El gran hombre y su gran mano
El petróleo tiene una propiedad extraordinaria: es capaz de detener el tiempo. Casi todas las monarquías absolutas del mundo son Estados petroleros. La monarquía absoluta tal vez fuese una forma adecuada de gobierno cuando la Humanidad vivía en unas condiciones más primitivas. En siglos pasados, cuando la población no generaba un gran valor económico, cuando la comunicación entre lugares muy distantes era realmente ardua, cuando los clanes y tribus hostiles carecían de fuentes de identificación mutua, lo más que se podía hacer era imponer orden por medio de la violencia y el clientelismo, propiciados por una ideología religiosa legitimadora. Lo que resulta sorprendente hoy en día es que el dinero del petróleo haya permitido que algunos monarcas absolutos perpetúen, incluso recreen, el entorno medieval.
Cuando un dictador se presenta como la personificación de la unidad nacional, quizá es porque está ocultando un fraude electoral. O a lo mejor la unidad que invoca está basada en el odio: odio a una minoría nacional, a un país vecino, a los herejes… Pone a la mayoría contra la minoría, a una tribu contra otra, a un país contra otro, a una fe contra otra fe. Puede infectar a su pueblo con un nacionalismo virulento o con un extremismo contagioso. Cuando un dictador se debilita o cae —como en Siria, Irak y Libia—, su herencia suele ser la guerra civil. El autócrata divide para gobernar, y las sociedades divididas son propensas a los conflictos armados, sobre todo, como veremos, cuando los agraviados encuentran recursos naturales.
4
… LUEGO TAL VEZ sangre
El Consejo de Seguridad… [es] consciente de que la relación entre la explotación ilegal de recursos naturales, el comercio ilegal de esos recursos y la proliferación y tráfico de armas es uno de los factores que provocan y agudizan los conflictos […] sobre todo en la República Democrática del Congo.
—Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Res. 1653
Hemos empezado a comprender que esta riqueza mineral puede convertirse en una maldición, como tantas veces ha sucedido en África, porque mata a las personas y destruye comunidades en la lucha por hacerse con unos diamantes que estarán para siempre manchados con la sangre de los inocentes […] ¿Podemos oír la voz del Creador cuando nos pregunta —como la sangre de Abel «brotando del suelo»—: «¿Por qué convertís mis obsequios en una excusa para derramar sangre? ¿Por qué no usáis lo que tenéis en bien de la comunidad, en vez de usarlo en provecho propio o con fines políticos?»
—Arzobispo de Canterbury, Sermón pronunciado en Zimbabue
Antes de su espantosa muerte, Gadafi predijo que su derrota significaría el comienzo de caóticas luchas intestinas en Libia. Y estaba en lo cierto. Los defensores de líderes como Gadafi a menudo nos advierten que sólo los dictadores son capaces de «atar corto» a grupos beligerantes que de otro modo causarían mucha inestabilidad o incluso guerras civiles. Esos apologistas también están en lo cierto, pero, al igual que Gadafi, sus análisis llegan tarde. Los antagonismos entre grupos en el interior de Estados aquejados por el mal de los recursos naturales no son hechos completamente independientes; antes bien, son consecuencias deseadas y promovidas por los dictadores. Enfrentar a los líderes tribales y religiosos entre sí es una estrategia típica de los opresores: otra forma de dividir y gobernar. Los autócratas mantienen tapado el tarro, pero también lo agitan cada cierto tiempo, y, si la tapa se abre, entonces salen, enfurecidos, los escorpiones y las avispas.
Una vez que los «petrócratas» como Gadafi, Sadam Husein o Bachar el Asad pierden el control de todo o parte de su país, el petróleo vuelve a entrar en escena. Las milicias libias posteriores a Gadafi empezaron enseguida a luchar entre sí y contra el Gobierno para controlar los pozos de petróleo y las instalaciones de exportación. En 2013-2014, el grupo yihadista ISIS se apoderó de grandes partes del este de Siria y del oeste de Irak. Los yacimientos petrolíferos de ambos países fueron sus primeros objetivos; ISIS empezó a recaudar hasta dos millones de dólares al día vendiendo crudo («para ISIS es tan fácil como cavar un agujero y dejar que corra el petróleo antes de trasvasarlo a los buques cisterna», dijo un observador). ISIS también se enriqueció extorsionando a la gente, robando bancos y recibiendo dinero de sus simpatizantes saudíes, qataríes y kuwaitíes. A mediados de 2014, ISIS ya se había convertido en «el grupo terrorista más rico del mundo» y se había autodenominado como Estado Islámico.
El petróleo es la fuente de poder que más gusta a los autócratas porque el dinero procedente de él es cuantioso, secreto e ilimitado, y fluye incluso cuando la población está débil y dividida. Las milicias, por las mismas razones, también se sienten atraídas por el petróleo.
Coerción, corrupción y luego tal vez sangre
Retrocedamos un poco y hagámonos la pregunta básica de por qué se debería relacionar los recursos naturales con las contiendas. Una revista ha revelado que al menos el 40% de los conflictos civiles acaecidos en países situados entre Indonesia y Costa de Marfil en las seis décadas posteriores a 1947 se debieron a los recursos naturales. ¿Qué tienen esos recursos para transmitir tan violenta volatilidad a los sistemas políticos débiles?
El proceso mismo de la extracción de recursos supone un alto precio para las comunidades locales. A menos que se tomen costosas medidas, la minería es un trabajo sucio. Así pues, la minería contamina el aire o el agua de la comunidad. Los soldados o los guardias de seguridad privados que llegan a la zona abusan de los civiles. Luego aquello se llena de antros y prostitutas para satisfacer las necesidades y caprichos de los mineros y los guardias. Además, como ya vimos, las extracciones crean pocos puestos de trabajo para los lugareños. La comunidad local acumula quejas, pero tiene pocos mecanismos fiables de rendición de cuentas para notificárselas al remoto Gobierno.
Los países pobres son por lo general más propensos a los conflictos civiles, bien porque el Estado es incompetente, bien porque tienen menos alternativas pacíficas para conseguir dinero. Los recursos naturales no hacen más que empeorar las cosas: como ya vimos, por ejemplo, los gobiernos de los Estados ricos en recursos naturales suelen ser menos competentes que otros gobiernos equiparables porque obtienen ingresos sin necesidad de poner interés en la gobernanza. Y la apropiación violenta de los recursos naturales es para los ciudadanos una buena manera de conseguir dinero, puesto que esos recursos son muy valiosos y fáciles de obtener. La posibilidad de enriquecerse adueñándose de los recursos y de sus beneficios aumenta las probabilidades de que se produzcan conflictos civiles.
Las actividades extractivas son como imanes para las milicias, motivadas por los agravios o por la simple codicia. A diferencia de los bancos o las tiendas, los yacimientos naturales están limitados espacialmente: las bombas de extracción y las minas no se pueden trasladar a otra parte, por lo que se convierten en objetivos fáciles para los milicianos, que se dedican a extorsionar a la gente o a robarle directamente lo que es suyo. Y, a diferencia de las tareas agrícolas, la extracción de minerales, por lo general, se sigue llevando a cabo durante los enfrentamientos. La guerrilla colombiana extorsionó a varias compañías petroleras foráneas hasta sacarles al menos 140 millones de dólares durante la convulsa década de 1990. En plena segunda guerra de Irak, el Gobierno estadounidense denunció que los grupos armados estaban obteniendo al menos 200 millones de dólares al año por medio de la extorsión, el mercado negro del petróleo y la imposición de tributos. (El ejército de al-Mahdi, liderado por el clérigo Muqtada al Sadr, aplicaba una tasa a cada barril que salía del puerto de Basora). De vez en cuando, las poblaciones sitiadas crean incluso sus propios yacimientos de extracción para ayudar a su bando en los enfrentamientos: durante la segunda intervención rusa en Chechenia, al menos 30 000 chechenos estaban involucrados en la producción ilegal de petróleo.
Las piedras preciosas y ciertos minerales como el oro y el coltán resultan especialmente atractivos para las milicias: tienen mucho valor en relación con su peso y son fáciles de vender a los contrabandistas. Los estudios realizados afirman que los recursos naturales incrementan las probabilidades de que se produzcan conflictos armados, aumentando además su duración e intensidad. La lejanía de los yacimientos hace que los combates se prolonguen. La presencia de petróleo y piedras preciosas en las zonas de conflicto duplica cuando menos la duración de los enfrentamientos, y las guerras secesionistas en regiones productoras de petróleo son las más crueles. La abundancia de recursos naturales se correlaciona con la cantidad de rebeldes violentos, los cuales atacan a los civiles de manera más indiscriminada. Y la dependencia de esos recursos se correlaciona con el fracaso de las iniciativas pacifistas (el este del Congo —a veces llamado «el Vietnam de las Naciones Unidas»— constituye el paradigma).
Es evidente que las guerras civiles pueden producirse en ausencia de recursos naturales. Al IRA y a los Tigres Tamiles los financiaba la diáspora, no la minería. Y las bandas de México, como los «zetas» y el cártel de Sinaloa, se financian con el narcotráfico y los secuestros, así como con el robo de petróleo. La extracción de recursos naturales tampoco es necesaria para que se produzcan conflictos armados. Los Estados petroleros de rentas altas, por ejemplo, son menos propensos a las guerras civiles que los Estados carentes de petróleo, probablemente porque saben controlar mejor a la resistencia. Los Estados petroleros de rentas bajas, sin embargo, tienen casi el doble de probabilidades de que estallen guerras en su territorio. Puesto que los Estados petroleros de rentas bajas son cada vez más numerosos y los Estados carentes de petróleo son cada vez más pacíficos, las probabilidades de que haya conflictos civiles en los primeros han aumentado de un 10% a un 40%.
La fuerza del pueblo sigue teniendo una importancia crucial. Hemos visto que una nación corre más peligro de caer en el autoritarismo cuando aparece el petróleo antes de que haya instituciones públicas responsables. Con las guerras pasa lo mismo: aquellos países ricos en recursos naturales que tienen menos instituciones consolidadas y menos garantías legales son más proclives a los conflictos civiles.
En Sierra Leona, durante los primeros años de la década de 1980, el presidente del país utilizaba el control de las minas de diamantes para fomentar la violencia en el campo, a fin de que las redes comerciales clandestinas que lo apoyaban tuvieran más posibilidades de avasallar al pueblo. Después de ese presidente, un líder aún menos ejemplar se hizo con el mando, y, como veremos en el capítulo siguiente, la gobernanza fuera de la ciudad desapareció. Ese vacío lo ocuparon milicianos que reclutaban a niños soldados para que los ayudasen a llevar a cabo una campaña de pillajes y amputaciones masivas:
Cuando era un adolescente en la Sierra Leona arrasada por la guerra, a Ishmael Beah le lavaron el cerebro, lo drogaron y lo obligaron a matar…
«Que disparasen a alguien delante de ti, o que tú mismo disparases a alguien, se convirtió en un hecho tan natural como beber un vaso de agua. A los niños que se negaban a combatir o a matar, o que mostraban alguna debilidad, se los trataba de manera despiadada».
«Las emociones no estaban permitidas», continuó. «Por ejemplo, un niño de nueve años lloraba porque echaba de menos a su madre y le mataron por eso».
Los despojos de la guerra
Según dónde se encuentren los recursos naturales, los grupos armados que los explotan desarrollan, o no, tendencias separatistas. Habitualmente relacionamos los recursos naturales enclavados lejos de la capital del país con algún movimiento separatista, pues hacerse con el control de unos yacimientos aislados siempre resulta más fácil. Ejemplos de ello son Indonesia (Aceh), Nigeria (delta del Níger), Sudán (Sudán del Sur) e Irak (Kurdistán). La tendencia a la rebelión también es mayor cuando una región está separada del continente, pertenece una etnia distinta, o está regida por un Gobierno con el que tiene pocos vínculos históricos (Aceh, Bougainville, Cabinda, las regiones montañosas de Birmania, el Sáhara Occidental).
Las piedras preciosas del sur de Asia han servido para financiar poderosos movimientos político-militares. En Birmania, las tribus de las montañas se enfrentaron al Estado con la ayuda de los beneficios procedentes de la venta de jades y rubíes. En el caso de los Jemeres Rojos, los rubíes complementaron los beneficios de la madera que les permitieron seguir luchando después de abandonar el poder. (Pol Pot hizo hincapié en que era «imprescindible encontrar formas de aprovechar los recursos naturales que hay en nuestras zonas liberadas y semiliberadas como activos que se puedan utilizar en la lucha»).
Varios de los conflictos que acabamos de mencionar fueron también especialmente intensos porque los ingresos procedentes de los recursos naturales reforzaron a más de un bando. La junta militar birmana permaneció en el poder en parte porque vendía gas natural a sus vecinos y utilizaba el dinero así obtenido para combatir la insurgencia campesina. En la Camboya de Pol Pot, los dos bandos de la guerra se financiaban con la venta de madera. Es todavía objeto de debate dilucidar cuál de los dos bandos ganó aquella guerra, pero, sin duda, los auténticos vencidos fueron los bosques: un estudio calcula que la cubierta forestal de Camboya se redujo a la mitad durante la contienda bélica. Y el conflicto protagonizado por ISIS, Irak y el pueblo kurdo desde 2014 fue una guerra del petróleo contra el petróleo.
Los dos bandos de la ruinosa guerra civil angoleña contaban con recursos naturales. Durante la Guerra Fría, Angola fue un rompecabezas de intrigas extranjeras. (Hubo un momento en que las fuerzas comunistas cubanas defendían las instalaciones petrolíferas estadounidenses, cuyo petróleo vendió el Gobierno marxista-leninista a Estados Unidos, permitiendo a ese Gobierno comprar armas a la Unión Soviética para combatir a los rebeldes respaldados por los americanos). Al terminar la Guerra Fría, el Régimen angoleño se financió a sí mismo con el petróleo procedente de los yacimientos situados frente a sus costas, y, como vimos antes, el Gobierno utilizó esos beneficios para crear una estructura capaz de encerrar a miles de personas (en su mayoría habitantes de la capital) en una serie de jerarquías de dependencia clientelista. Mas para los campesinos angoleños el Gobierno era como si no existiese. El Régimen, que tenía el dinero del petróleo, no sentía ninguna necesidad de mantener el orden en el empobrecido interior del país ni de proporcionarle servicios públicos. Y en el interior surgieron los problemas.
En la década de 1990, la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) se apoderó de la mayoría de las lucrativas minas de diamantes que hay en el país, y con el dinero de la explotación minera pertrechó a una gran fuerza militar que se convirtió en una peligrosa amenaza para el Estado. El control de los yacimientos de diamantes por parte de UNITA fue una operación a gran escala; en un determinado momento, esta organización contrató a cien mil mineros zaireños para aumentar la capacidad extractora. El conflicto civil resultante fue largo, sangriento y nefasto para la población. Shaxson describe una ciudad angoleña tras un ataque de la UNITA:
Edificios de cuatro pisos cubrían el suelo como si los hubieran machacado balas de cañón gigantes; los bloques de apartamentos no tenían fachada; las antaño hermosas paredes pintadas de rosa estaban llenas de agujeros de bala y de impactos de granada […] Muchos niños pequeños tenían heridas en los brazos, las piernas y la cabeza. «Mira mis heridas de metralla», dijo el pequeño y astuto Bruno, que marchaba junto a mí, dándose golpecitos en la cabeza y guiándome la mano para que notase el chichón que tenía en el cuero cabelludo, dentro del cual, me aseguraba con orgullo, aún había trozos de metal. En el hospital pude ver los dientes de una niña a través de un agujero que tenía en la mejilla, causado por una úlcera sin tratar. Cerca de allí, los alumnos de una escuela estudiaban química con los AK-47 a mano; en la calle, un círculo rojo advertía de la presencia de un obús sin estallar […] Algunos vecinos se habían vuelto locos. Un equipo de la televisión angoleña filmaba a un demente con heridas de guerra que se arrancaba trozos de carne de su propia pierna y se los comía.
Al cabo de muchos años, el Gobierno (el dinero del petróleo) ganó la guerra civil, pero a un coste muy elevado. A finales de la década de 1990, tres cuartas partes de los angoleños vivían con menos de un dólar al día, la esperanza de vida era de sólo cuarenta y cinco años, y más de tres millones de civiles habían sido desplazados. La guerra terminó en 2002, y todavía en 2005 las Naciones Unidas comunicaban que casi la mitad de los niños padecían malnutrición y que menos de la mitad de los adultos sabían leer y escribir.
Con independencia de quién gane o pierda, una guerra civil es una pesadilla para el pueblo. Las carreteras y los hospitales quedan destruidos; los niños no van al colegio ni sus padres a trabajar. Comunidades enteras padecen de inseguridad postraumática. La guerra civil es «desarrollo al revés»: un país tarda unos quince años en recuperar su tasa de crecimiento y, por término medio, la guerra le cuesta a un país en vías de desarrollo treinta años de crecimiento económico.
En 1999, UNICEF publicó un informe comparativo sobre los riesgos que corrían los niños, usando datos basados en la mortalidad entre niños menores de cinco años, la malnutrición infantil, la asistencia a la escuela, la seguridad y la presencia del VIH/SIDA entre los adultos. El informe señalaba que Angola, hacia el final de su larga guerra civil, era el peor país del mundo para ser un niño. Sierra Leona, hacia el final del sangriento conflicto causado por los diamantes, era el segundo a poca distancia. Y, todavía hoy, los datos indican que —en medio de tantas riquezas naturales— Angola es la primera y Sierra Leona la segunda en el índice de niños que mueren antes de alcanzar los cinco años de edad.
La peor guerra del mundo
En Angola, los rebeldes luchaban contra el Gobierno; el conflicto de Sierra Leona lo causaron principalmente los caudillos que saqueaban las regiones desgobernadas de un Estado fallido. La guerra de la República Democrática del Congo combina esos dos elementos. Mencionamos brevemente este conflicto en la introducción, donde vimos que las sirenas de esta remota zona de guerra llevan años retumbando, aunque apenas sean audibles para nosotros, con la bulla de la vida cotidiana en Occidente. El conflicto congoleño es una complejísima historia de refugiados procedentes del genocidio ruandés, invasiones, alianzas y vaivenes de las milicias, las cuales han arremetido salvajemente contra los civiles.
La gran riqueza mineral del este del Congo no fue el desencadenante del conflicto, sino que, a medida que este avanzaba, los minerales pasaron a ser una fuente de financiación cada vez más importante para todos los bandos, incluidas las corruptas unidades del ejército congoleño y las milicias respaldadas por las vecinas Ruanda y Uganda. Una ONG calculó que los minerales conflictivos, en determinado momento de la contienda, llegaron a generar 185 millones de dólares anuales para los grupos armados, incluidas las unidades del ejército. Cuando la extracción de recursos naturales pasó a formar parte de la dinámica del conflicto, el propio conflicto se fue consolidando, pues los beneficios de los recursos naturales se convirtieron también en una fuente de enriquecimiento personal. «“La guerra en este país es un negocio”, dijo un funcionario de Naciones Unidas… “Es como la Mafia. La gente decía que, tras cada operación militar, el comandante en jefe se compraba una casa nueva”».
La guerra del Congo, comparada con otros conflictos contemporáneos, se caracteriza por su magnitud, duración y ferocidad. Un informe asegura que el conflicto congoleño causó más de 5,4 millones de muertes en el transcurso de una década. Ese informe quizá exagere el número de víctimas, que según otras fuentes ronda más bien el millón. Pero sigue siendo una cantidad enorme. El número de muertos contabilizado durante esa fase de la guerra en el Congo es superior al de todas las bajas estadounidenses en todas las guerras juntas en que ha intervenido EE UU. La media más baja de víctimas mortales en el este del Congo durante esa década es de 275 personas al día: eso es como si se estrellara un Boeing 757, sin dejar supervivientes, todos los días, semana tras semana, durante diez años.
La guerra es, incluso en los conflictos modernos, una disparatada historia de terror. La siguiente escena bélica, narrada por Jason Stearns en su libro Dancing in the Glory of Monsters, es verdaderamente sobrecogedora:
Había al menos catorce personas en la casa del jefe cuando llegaron los soldados. Los rebeldes los mataron a todos. Los aldeanos, que habían huido a esconderse entre los matorrales, volvieron a la mañana siguiente y comprobaron horrorizados que a la mujer del jefe, que estaba embarazada, le habían extirpado las vísceras, dejando el feto muerto en el suelo junto a ella. A los hijos del hermano menor del jefe los habían golpeado, hasta matarlos, contra las paredes de la casa. La forma de asesinar a las víctimas era tan elocuente como el número de muertos; los autores de aquella barbaridad sentían una macabra fascinación por la anatomía humana. Los supervivientes contaron que al jefe le habían arrancado el corazón y que los soldados se habían llevado los genitales de su mujer. No les bastaba con matar a las víctimas; también desfiguraban los cadáveres y jugaban con ellos. Destriparon a una mujer haciéndole un corte entre el ano y la vagina, y luego colocaron el cadáver a cuatro patas, con las nalgas apuntando hacia arriba. A otro cadáver le hicieron un tajo a cada lado del estómago, donde introdujeron sus manos. A otro hombre le rajaron la boca hasta las orejas, lo sentaron en una silla y le dejaron un cigarrillo colgando de los labios. Los asesinos querían demostrar a los aldeanos que aquellas serían las consecuencias de cualquier resistencia futura. Matarían a los curas, violarían a las monjas, arrancarían a los bebés del vientre de sus madres y retorcerían los cadáveres como si fueran marionetas.
Entre tantas estadísticas de muertes y tantos relatos grotescos, un congoleño podría recordarnos que, incluso durante la guerra, ha habido innumerables momentos de honradez, generosidad y ternura. Un congoleño podría pedirnos amablemente que no consideremos a los habitantes de su país sólo como víctimas, sino que pensemos que ellos, al igual que nosotros, también buscan a diario la plenitud de la vida humana.
Nigeria está muy lejos de Noruega
Podemos empezar a atar cabos en lo que respecta a los trastornos extractivos. El debate original entre los economistas respecto a una «maldición de los recursos naturales» giraba en torno a si la dependencia de esos recursos era buena o mala para el crecimiento del PIB nacional. Hoy en día casi todos coinciden en que los Estados dependientes de los recursos naturales crecen más despacio que otros Estados o al menos crecen más despacio de lo que debieran. Esa interesante conclusión, teniendo en cuenta lo que sabemos acerca de la corrupción y la guerra, no debería sorprendernos.
El crecimiento del PIB nacional, sin embargo, no es lo que más nos interesa ahora. Para comprender por qué, recurramos a una parábola: la historia del presidente peripatético. Al presidente de un país empobrecido y asolado por la guerra le dicen que han encontrado petróleo frente a sus costas. Lleno de júbilo, firma contratos para extraerlo, y, cuando el dinero del crudo empieza a llenar las arcas del Estado, él las vacía y se lleva hasta el último céntimo. Dejando a sus secuaces al mando, visita otros países para organizar una larga serie de fiestas de gala. Cuando un invitado tiene la indiscreción de preguntarle por la desdichada situación de sus compatriotas, el presidente llama a su ministro de economía para que explique a todos que el PIB nacional está creciendo a un espectacular 50% anual.
Lo que nos interesa es la situación real de los habitantes de los países ricos en recursos naturales, así como las políticas que se aplican en ellos. El hecho de hacer una distinción entre Estados «ricos» y «pobres» en función del PIB per cápita, como es habitual, tal vez nos induzca a error. En ingresos per cápita, Guinea Ecuatorial parece tan rica como España. Pero eso no es más que una ilusión: Guinea Ecuatorial tiene una elite extremadamente adinerada, en tanto que la inmensa mayoría del pueblo llano vive con menos de dos dólares al día.
Es mejor fijarse en el salario medio: los ingresos de una familia normal y corriente en el contexto de la distribución nacional de ingresos. En 2005, por ejemplo, el PIB per cápita de Venezuela, sostenido por el petróleo, estaba a la altura de países con ingresos intermedios, como Bulgaria o Turquía, pero el salario medio era equiparable al de países con pocos ingresos, como Egipto o Marruecos. La habitual distinción entre países «desarrollados» y «países en vías de desarrollo» tampoco resulta adecuada. Algunos Estados en vías de desarrollo se estancan en lo que Collier denomina «trampa de los recursos», y otros retroceden al desindustrializarse y empobrecerse. Aquí llamaremos «ricos» a aquellos países que tienen ingresos per cápita altos y salarios medios altos (por ejemplo, Canadá) y «pobres» a aquellos que tienen ingresos per cápita bajos y salarios bajos (por ejemplo, Zimbabue).
Habíamos empezado por Noruega: una pequeña, educada, rica y estable democracia constitucional con niveles altísimos de participación ciudadana, confianza en las instituciones, y solidaridad social. En Noruega el pueblo era fuerte cuando apareció el petróleo, y el dinero de este lo hizo aún más fuerte. Desde entonces hemos estado observando las patologías políticas que afligen a otros países menos afortunados. Hemos visto por qué las rentas procedentes de los recursos naturales son la fuente de ingresos favorita de los autócratas, por qué ese dinero les permite dividir y gobernar al pueblo mediante la coerción y el clientelismo, por qué el dinero procedente de los recursos naturales va acompañado de todo tipo de corruptelas y por qué genera conflictos armados. Encontramos todas esas patologías políticas juntas en el arquetipo de Estado maldito por culpa de sus recursos naturales: Nigeria.
Nigeria no se encuentra hoy en día entre los países más desestabilizados por los recursos naturales (hablaremos de éstos en otros capítulos). Nigeria, que está intentando encontrar una forma justa de gobierno, eligió en 2015 a un presidente con un orden del día anticorrupción en su primer traspaso democrático del poder. Pero Nigeria no era fuerte cuando apareció el petróleo, y por eso presentaba todos los trastornos típicos de los países engañosamente enriquecidos desde que se convirtió en uno de los principales exportadores de África. Los problemas de Nigeria con el petróleo han sido realmente graves y perniciosos.
Nigeria fue una creación colonial británica. Los ingleses, en 1914, trazaron una frontera nacional alrededor de 350 grupos étnicos cuyas relaciones oscilaban entre la indiferencia y el rencor (había habido, entre otras cosas, esclavitud intertribal). La principal discordancia religiosa siempre ha sido la que hay entre los musulmanes del norte y los cristianos y animistas del sur, el cual se divide a su vez en dos grandes zonas tribales. Tras la independencia, proclamada en 1960, el país no tardó mucho en sumirse en el caos; a ello contribuyeron la ley marcial, unas elecciones fraudulentas, un sangriento golpe de Estado militar y, luego, las matanzas étnicas que dieron lugar, en 1967, a una terrible y virulenta guerra civil en una región cuyo nombre se convirtió en sinónimo de sufrimiento humano: Biafra. Fue en ese momento cuando empezó a emerger el dinero del petróleo.
Entre 1965 y 2000, la venta de petróleo proporcionó muchos ingresos al Gobierno nigeriano (unos 350 000 millones de dólares). Pero, durante ese período, el porcentaje de nigerianos que vivían en la miseria (un dólar al día) se multiplicó. De hecho, la pobreza extrema aumentó considerablemente: del 36% a casi el 70% de la población. Los ingresos procedentes del petróleo no contribuyeron a mejorar la situación; durante aquel período, por el contrario, las condiciones de vida empeoraron bastante. Las desigualdades también se agudizaron. En 1970, los ingresos totales del 2% de los ricos equivalían a los del 17% de los pobres. Hacia el año 2000, ese 2% de los ricos ingresaba lo que el 55% de los pobres.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.